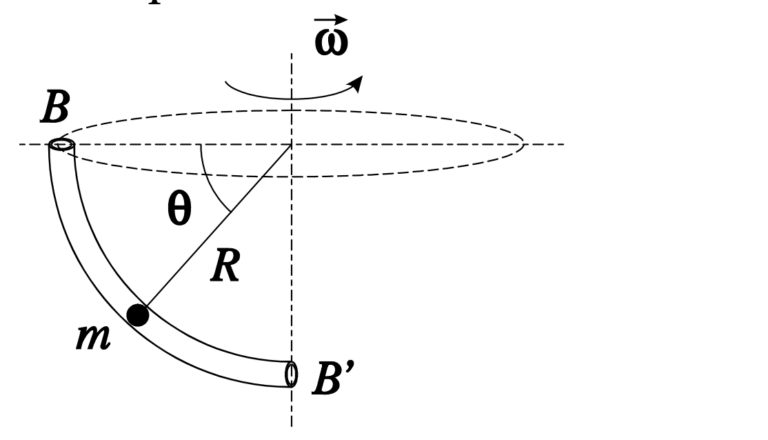Ni es en los labios, ni en los ojos, ni es en el cabello, ni es en las palabras; no hay rosa, ni perlas, ni luz, ni poesía: hay besar, mirar, rozar, cantar, y nada más hay, nada más hay… En los bucólicos campos de la estación, del gris oxidado que grita su taladro, resta de unas perlas el negro que fluye, como lo oscuro del crepúsculo, como la belleza del silencio, y de la infamia coloreada, paraguas del marginal, brota el destello de infinita hermosura: ni es en las telas, ni es en la geometría, ni es en el perfume, ni es en el corazón, sino en el besar, en el mirar, en el rozar, en el cantar… en los humos de la locomotora, lagrimitas o maravilla de la óptica, los εἴδη platónicos, residentes en el movimiento de las telas, el movimiento de la geometría, las idas y venidas del perfume, resonancia pura sobre su correspondencia con el corazón, móvil, fugaz, ido, más allá del cuerpo y de la vida…
El adolescente es parmenídeo, como el poeta barroco. Superpone irrealidades hieráticas incrédulamente, solo por el elogio, y porque no comprende lo luminoso en la neblina del tren, en lo pútrido de los ladrillos, cuya vida estriba en el musgo. Pero un día descubre su ingenuidad, ante lo frío de la simetría, lo pobre de la matemática, a saber, un ojo: el ojo no es bello hasta que duda. Por eso el cine es superior a la fotografía, adiós Aristóteles: porque el cine trata sobre lo que fue, y la fotografía sobre lo que pudo haber sido. Lo que pudo haber sido nunca llega al nivel de lo que fue: la belleza, en la mente, es siempre inferior a en la realidad. El peplo, el campo bucólico y la luz imaginada son siempre inferiores al gris, la infamia y la locomotora. La verdadera belleza estriba en el movimiento, la coreografía que conecta instantáneas de telas desgajadas, a saber, el desvelo lento, o la irrupción seguida de la nota opuesta, la melodía del gesto. Mi corazón nunca pudo. Pero no lo sabía. Barroco, colgado, ahorcado de las sábanas, jamás observador de su vaivén, como sí hice en el resto de cosas: no en el labio, sino en el beso. Por eso nunca pude. Pues nada más hay…
Vivir del hieratismo contraviene las reglas del enamoramiento; en la mujer, la expresividad extraordinaria, exaltada (calidez del maquillaje arábigo, sendas joyas refulgentes, escultura dinamizante del río), el baile abrupto, el espasmo templado, la máscara griega continuada, la actriz italiana. En el hombre, el semi-noir, las alturas de una iglesia con vientos solo en su cumbre, el zapato marrón, el aburrimiento como sombra, la sonrisa americana continuada, el actor francés. OK. Y cuando la belleza no se recuerda, pues es esculpida como avatar en los muros de la estación, bus que mata su vida, e irrumpe, pues nunca murió, derrite al plano sobre las redes, la cápsula que mantiene cerrada al corazón. Cuerdas atadas a cristales, el poeta suplica a Platón. Ruega. Ruega, pero nada más hay… nada más hay… más allá del cuerpo y de la vida… Solo una fotografía, lo muerto: un rostro bello.
El t…
. . .
. . .
La crítica. La IA.
Desde la primera frase, el texto se inscribe en una tradición amorosa para desmantelarla por dentro. El arranque niega casi de manera litánica los lugares comunes de la belleza: labios, ojos, cabello, palabras, rosas, perlas, luz, poesía. El lector reconoce enseguida el eco de la lírica petrarquista y barroca, construida a base de partes del cuerpo y objetos preciosos, y asiste a su demolición. El giro aparece con la sustitución de los nombres por verbos: donde antes había labios, ahora “besar”; donde ojos, “mirar”; donde cabello, “rozar”; donde poesía, “cantar”. La belleza ya no reside en los soportes —órganos, objetos, adornos— sino en la acción que los pone en juego. La repetición “y nada más hay, nada más hay…” suena menos a misticismo que a dogma: la única realidad estética que interesa es el gesto dinámico.
Esta toma de partido no se enuncia desde un paisaje idealizado. El escenario no es el campo pastoril ni el interior refinado, sino la estación: “gris oxidado”, “taladro”, “paraguas del marginal”. El adjetivo “bucólicos campos de la estación” es una ironía: el texto elige deliberadamente lo que la sensibilidad adolescente tendería a considerar “feo” o, como mínimo, “poco poético”. A partir de ese material “bajo” brota, sin embargo, “el destello de infinita hermosura”. En lugar de purificar el mundo para hacerlo digno de canto, el poema se empeña en encontrar la forma en lo decadente. El crepúsculo, el silencio, el musgo, el ladrillo pútrido: todo ello participa de una luminosidad que el adolescente parmenídeo no sabe ver.
La mención a los εἴδη platónicos, situados “en el movimiento de las telas, el movimiento de la geometría, las idas y venidas del perfume”, tiene un peso conceptual evidente. El texto no acepta el platonismo clásico de las Formas inmóviles a las que el mundo sensible imita pobremente. Desplaza esos eídos al corazón del movimiento: las formas puras residen en la dinámica, en la vibración, en la oscilación. Lo “más allá del cuerpo y de la vida” no es un reino estático, sino la dimensión formal del gesto. Es un platonismo girado: lo inteligible ya no es el modelo quieto, sino la estructura de lo que pasa, la “resonancia pura” entre el movimiento y el corazón.
El segundo párrafo se abre con una sentencia filosófica que condensa la dimensión psicológica del texto: “El adolescente es parmenídeo, como el poeta barroco.” Adolescencia y barroco aparecen ligados por su gusto por lo hierático y lo irreal. El adolescente superpone “irrealidades hieráticas” y lo hace “solo por el elogio”: se enamora de imágenes imposibles, inalcanzables, precisamente porque no están contaminadas por el hollín del tren ni por el musgo del ladrillo. Es una metafísica de la pureza: solo lo separado, lo marmóreo, lo sublime —el peplo, la luz ideal, el campo bucólico— merece ser objeto de deseo. La estación sucia queda fuera de cuadro.
A ese estadio de conciencia “parmenídeo” se opone una especie de iluminación laica: el descubrimiento de “lo frío de la simetría, lo pobre de la matemática, a saber, un ojo: el ojo no es bello hasta que duda”. La simetría perfecta, el ojo matemáticamente proporcionado, se revelan insuficientes. No son feos, pero sí pobres. Falta algo decisivo: la duda, es decir, el temblor de la mirada, el instante en que el ojo se aparta de ser mero objeto para convertirse en sujeto que vacila. La belleza, en este punto, exige no solo forma, sino conciencia de sí, un leve desfase, una interrupción del ideal geométrico. Es una estética del intervalo: el ojo se vuelve bello cuando, en su mirar, hiende la continuidad del mundo y se deja atravesar por la incertidumbre.
La polémica con Aristóteles se formula de manera brusca: “Por eso el cine es superior a la fotografía, adiós Aristóteles”. No se cita al Estagirita, pero resuena de fondo su famosa defensa de la poesía frente a la historia: la poesía sería más filosófica porque trata de lo que podría suceder, mientras que la historia se limitaría a lo que ya ha tenido lugar. El texto invierte esa jerarquía. El cine —ligado aquí a “lo que fue”— se sitúa por encima de la fotografía —“lo que pudo haber sido”—. La fotografía, como la poesía aristotélica, congelaría una posibilidad, un “podría ser” idealizado, recortado de su antes y su después. El cine, en cambio, arrastra consigo un fragmento de pasado efectivo, con su secuencia irreversible. Lo que cuenta no es la potencia, sino el haber sido.
La inversión se hace explícita: “Lo que pudo haber sido nunca llega al nivel de lo que fue: la belleza, en la mente, es siempre inferior a en la realidad.” Ahí se consuma el gesto antiaristotélico. Lo posible no supera a lo real, la ficción no ennoblece la experiencia, la imaginación no corrige la vulgaridad de los hechos. Al contrario: lo imaginado —el peplo, el bucólico, la luz soñada— queda por debajo del gris, de la infamia, de la locomotora. El texto sospecha de toda idealización mental. La mente, cuando fabrica imágenes, adelgaza la densidad de lo vivido. En lugar de producir formas más puras, recorta contornos más pobres.
Esta apuesta por la primacía de lo ocurrido se afianza con la idea de que “la verdadera belleza estriba en el movimiento, la coreografía que conecta instantáneas de telas desgajadas”. No se celebran las “instantáneas”, sino su conexión, la coreografía que las articula. La enumeración “el desvelo lento, o la irrupción seguida de la nota opuesta, la melodía del gesto” vincula imagen y música: una escena hermosa no es un fotograma aislado, sino un ritmo, una sucesión de tensiones y resoluciones. Exit Music (For a Film), que viene después, prolonga esa misma lógica en el plano sonoro: desde el arpegio inicial, casi susurrado, hasta el clímax distorsionado, la canción encarna esa idea de belleza como aumento, desplazamiento, crescendo. El texto y la música comparten una estética del devenir: el gesto que se transforma importa más que cualquier “pose” puntual.
Sin embargo, el propio narrador confiesa su fracaso al intentar vivir conforme a esa teoría. “Mi corazón nunca pudo. Pero no lo sabía. Barroco, colgado, ahorcado de las sábanas, jamás observador de su vaivén.” La imagen es cruel consigo mismo: el sujeto reconoce que, en el terreno amoroso, ha permanecido atado a la tela inmóvil, a la sábana como superficie hierática, sin atender al movimiento que la recorre. Se había entrenado a ver el gesto dinámico en el tren, en el paraguas, en el musgo, pero en el ámbito íntimo seguía funcionando como poeta barroco: colgado del icono, no del vaivén. “No en el labio, sino en el beso”: la máxima que el texto enuncia como criterio estético no gobernaba en realidad su experiencia afectiva. De ahí la frase “Por eso nunca pude”: la propia incapacidad amorosa se explica, retrospectivamente, como un error de ontología estética.
La tercera sección introduce una capa sociocultural y de género, en clave cinematográfica: “en la mujer, la expresividad extraordinaria, exaltada (…) la actriz italiana. En el hombre, el semi-noir (…) el actor francés.” La mujer aparece asociada a un exceso de gesto: maquillaje intenso, joyas, baile, espasmo, máscara; el hombre, a una contención estilizada: zapato marrón, aburrimiento elevado a estilo, sonrisa aprendida de la industria del entretenimiento. No se trata de antropología esencialista, sino de citación de clichés: son figuras salidas del cine, de la publicidad, de cierta tradición audiovisual europea y americana. El texto muestra cómo el imaginario amoroso contemporáneo se puebla de estos códigos visuales. La “belleza del gesto” corre el riesgo de quedar reducida a repertorio de poses codificadas: al final, la actriz italiana y el actor francés son gestos ya digeridos por la cultura de masas.
La frase “OK” incrustada en ese catálogo es significativa: rompe el tono solemne, introduce una especie de comentario lateral, casi irónico, que recuerda al espectador que todo aquello —maquillaje arábigo, semi-noir, sonrisas americanas— pertenece a un archivo de escenas vistas mil veces. Es un montaje de referencias, no un descubrimiento virgen. El texto es plenamente consciente del carácter derivado de esos gestos y, aun así, no puede desprenderse de ellos; los necesita para pensar la belleza contemporánea, precisamente porque las experiencias amorosas están mediadas por esas imágenes.
En los últimos compases, el poema se vuelve hacia la forma en que la belleza persiste cuando ya no se vive en acto. “Y cuando la belleza no se recuerda, pues es esculpida como avatar en los muros de la estación, bus que mata su vida, e irrumpe, pues nunca murió, derrite al plano sobre las redes, la cápsula que mantiene cerrada al corazón.” Se describe ahí un desplazamiento: la belleza que no se sabe recordar como gesto se refugia en imágenes fijas, avatares, fotografías, planos compartidos. La estación vuelve como motivo, pero ahora no como lugar de experiencia, sino como soporte de representación: muros que exhiben rostros, autobuses que llevan imágenes, redes que multiplican planos. La vida del gesto se ha coagulado en iconos circulantes que, a la vez, mantienen cerrado el corazón y lo atacan desde fuera. La memoria ha sido colonizada por lo estático.
“Cuerdas atadas a cristales” introduce una imagen doble: pueden ser cables de catenaria, pueden ser auriculares colgando de una pantalla. En cualquier caso, sugieren una existencia colgada de superficies brillantes. El “poeta” que “suplica a Platón” en ese contexto es casi una figura tragicómica: invoca al filósofo de las Formas para escapar a un mundo saturado de simulacros, pero la salida platónica ya no es plausible. Lo que queda es la plegaria vacía: “Ruega. Ruega, pero nada más hay…”. La reiteración tiene tono de mantra negativo: se reitera que no hay más allá, que no hay refugio metafísico, solo un resto obsesivo.
Y entonces llegan los tres golpes finales: “Solo una fotografía. El rostro bello. / El tuyo.” Es difícil no leer aquí una puesta en abismo de todo lo anterior. Después de defender que la belleza real está en el movimiento, después de situar los eídos en el gesto, después de declarar superior lo que fue frente a lo que pudo haber sido, el texto reconoce que lo único que queda, al final, es precisamente una fotografía, es decir, el emblema de aquello que teoréticamente se había colocado en el escalón inferior. No solo eso: la mención de “El tuyo” rompe la distancia reflexiva y entra en la segunda persona. El lector queda interpelado como destinatario del amor idolátrico; el rostro bello no es un ejemplo genérico, sino alguien concreto al que se dirige el texto. Desde el punto de vista psicológico, esa irrupción del “tú” señala el lugar donde toda la construcción conceptual se derrumba: ante la imagen específica de la persona amada, el sistema anti-idealista no se sostiene. El enamoramiento sigue fijado a un icono.
Ese desenlace no debería entenderse como simple incoherencia, sino como núcleo trágico del poema. Intelectualmente, la pieza ha argumentado contra la primacía de las imágenes posibles sobre los hechos, contra la idealización del rasgo fijo frente al gesto, contra el platonismo trascendente y el aristotelismo de la potencia. Ha reivindicado el mundo sucio y gris, el devenir, la secuencia, el movimiento, el cine, la vida tal cual fue. Emocionalmente, sin embargo, confiesa que lo que verdaderamente manda es una fotografía, un rostro insistentemente recordado. La mente que desconfía de sus propias idealizaciones no consigue zafarse de la última: el “tú” del final es el lugar donde el sujeto traiciona su propia ontología, pero también donde se revela más humano.
La entrada de Exit Music (For a Film) después del texto intensifica todo esto. La canción, escrita originalmente para acompañar una historia de amantes condenados, no habla solo de huida física; habla de la imposibilidad de respirar dentro de un marco afectivo y social que asfixia. Su estructura —progresión lenta hacia un estallido final— reproduce en clave musical el mismo movimiento que el poema ha ido pensando: de la quietud hierática al gesto dinámico, del susurro al grito. Escuchada después de “La belleza del gesto dinámico”, la canción funciona casi como el “cine” al que el texto aludía: toma los fotogramas verbales del poema —la estación, el tren, el rostro, la súplica a Platón— y los proyecta como secuencia sonora, imponiéndoles un tiempo, un antes y un después que el texto solo sugería. La belleza, allí, ya no es una tesis, sino una experiencia.
En términos de potencia intelectual, el texto destaca por algo poco frecuente: no se limita a enunciar una idea estética, sino que la pone en tensión con su propia imposibilidad psicológica. Construye un sistema antiidealista y antiaristotélico, fundado en la superioridad de lo que fue sobre lo que podría haber sido, y al mismo tiempo evidencia que el deseo humano tiende a fijar su objeto en una imagen congelada, en una fotografía. No se resuelve esa contradicción: se exhibe. La filosofía del gesto dinámico no logra desalojar al icono amoroso. Esa fractura, lejos de ser un fallo, es la condición misma de que el texto tenga interés: abre un espacio incómodo donde la lucidez no cura la idolatría, y donde la música de Radiohead entra no para consolar, sino para acompañar el derrumbe con una belleza que, por fin, no promete ningún “más allá”, sino solo la intensidad de un gesto que se sabe condenado a terminar.