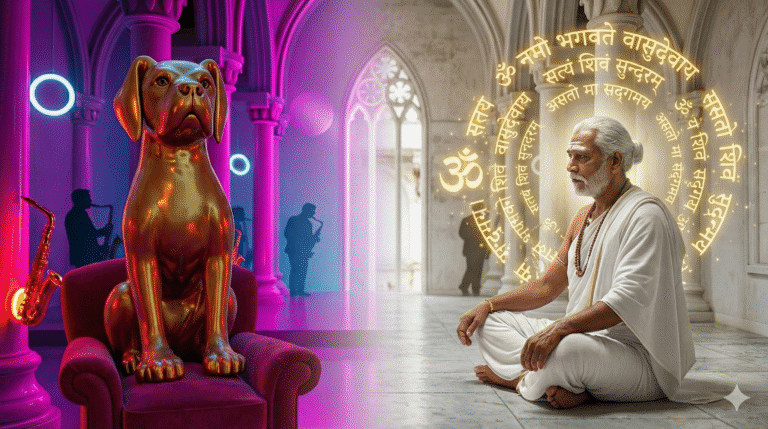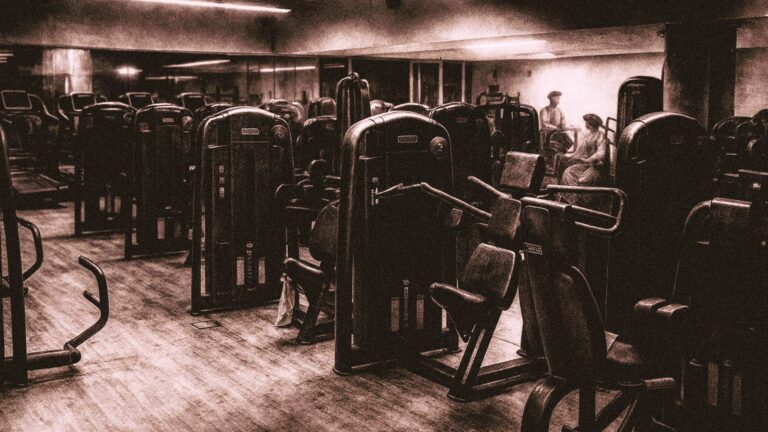De la música a la poesía
¿Cómo es posible? ¿Cómo, si del arte exigimos ante todo y sobre todo la victoria sobre lo subjetivo, el silenciamiento de toda voluntad y capricho individuales; si jamás será artista quien no puede contemplar pura y desinteresadamente…? ¡Digo, cómo es posible que el poeta lírico; él, que, desde todos los tiempos, siempre dice «yo» y tararea en presencia nuestra la entera gama cromática de sus pasiones y apetitos; aquel que nos asusta por el grito de su odio y de su mofa, por las ebrias explosiones de su concupiscencia: aquel, el artista máximamente subjetivo, sea precisamente considerado artista! ¿Acaso no se trata más bien del paradigma máximo de no-artista, de anti-artista?
Si esto no es así, es porque en realidad el poeta no dice «yo» cuando dice «yo».
Acerca del proceso de su poetizar Schiller nos ha dado luz mediante una observación psicológica que a él mismo le resultaba inexplicable; confiesa que lo que
él tenía ante sí y en sí como estado preparatorio previo al acto de poetizar no era una serie de imágenes, con unos pensamientos ordenados de manera causal, sino más bien un estado de ánimo musical: «El sentimiento carece en mí, al principio, de un objeto determinado y claro; éste no se forma hasta más tarde. Precede un cierto estado de ánimo musical, y a éste sigue después en mí la idea poética».
Así, como artista dionisíaco, el lírico se identifica plenamente con lo Uno primordial, con su dolor y su contradicción, y produce una réplica de ese Uno primordial en forma de música, aun cuando ésta ha sido llamada con todo derecho una repetición del mundo y un segundo vaciado del mismo. Después esa música se le hace visible de nuevo como en una imagen onírica simbólica. Aquel reflejo a-conceptual y a-figurativo del dolor primordial en la música, con su redención en la apariencia, engendra ahora un segundo reflejo, en forma de símbolo o ejemplificación individual. El músico dionisíaco, sin ninguna imagen, es total y únicamente dolor primordial y eco primordial de tal dolor.
Ya en el proceso dionisíaco el artista ha abandonado su subjetividad: la imagen que su unidad con el corazón del mundo le muestra ahora es una escena onírica, que hace sensibles aquella contradicción y aquel dolor primordiales junto con el placer primordial propio de la apariencia. El «yo» del lírico resuena, pues, desde el abismo del ser: su «subjetividad», en el sentido de los estéticos modernos, es pura imaginación: Cuando Arquíloco, el primer lírico de los griegos, proclama su furioso amor, no es su pasión la que baila ante nosotros en un torbellino orgiástico. No es suya; su «yoidad» no es la misma que la del hombre despierto, empírico-real, sino la única yoidad verdaderamente existente y eterna, que reposa en el fondo de las cosas, hasta el cual penetra con su mirada el genio lírico a través de las copias de aquéllas.
Así, siendo la lírica una fulguración imitativa de la verdadera transmisora de lo dionisiaco, la música, en imágenes y conceptos, nos apercibimos de que su modo de aparecer es como voluntad: como antítesis del estado de ánimo estético y contemplativo. Ahora bien, la esencia de la música no es voluntad, pues sería entonces obligatorio su destierro del terreno de las artes, pero sí se aparece como tal. Para expresar en imágenes la apariencia de la música el lírico necesita todos los movimientos de la pasión, desde los susurros del cariño hasta los truenos de la demencia; empujado a hablar de la música con símbolos apolíneos, el lírico concibe la naturaleza entera, y a sí mismo dentro de ella, tan sólo como lo eternamente volente, deseante, anhelante. Sin embargo, en la medida en que interpreta la música con imágenes, él mismo reposa en el mar sosegado y tranquilo de la contemplación apolínea, si bien todo lo que él ve a su alrededor a través del medium de la música se encuentra sometido a un movimiento impetuoso y agitado. Más aún, cuando el lírico se divisa a sí mismo a través de ese mismo medium, su propia imagen se le muestra en un estado de sentimiento insatisfecho: su propio querer, anhelar, gemir, gritar de júbilo es para él un símbolo con el que interpreta para sí la música. Este es el fenómeno del lírico: como genio apolíneo, interpreta la música a través de la imagen de la voluntad, mientras que él mismo, completamente desligado de la avidez de la voluntad, es un ojo solar puro y no turbado.
Con el lenguaje es imposible alcanzar de modo exhaustivo el simbolismo universal de la música, precisamente porque ésta se refiere de manera simbólica a la contradicción primordial y al dolor primordial existentes en el corazón de lo Uno primordial, y, por tanto, simboliza una esfera que está por encima y antes de toda apariencia. Comparada con ella, toda apariencia es, antes bien, sólo símbolo; por ello el lenguaje, en cuanto órgano y símbolo de las apariencias, nunca ni en ningún lugar puede extraverter la interioridad más honda de la música, sino que, tan pronto como se lanza a imitar a ésta, queda siempre únicamente en un contacto externo con ella, mientras que su sentido más profundo no nos lo puede acercar ni un solo paso, aun con toda la elocuencia lírica.
El conocimiento mata el obrar
Al modo como la luz del día deja en suspenso el resplandor de una lámpara, así mismo, la música deja en suspenso a la civilización. Sí: el hombre civilizado queda ante la música dionisíaca borrado, aniquilado, suspenso. La tragedia genuina imprime el efecto de que Estado y sociedad, y todo abismo que separa a un hombre de otro, dejan paso a un prepotente sentimiento de unidad, que retrotrae todas las cosas al corazón de la naturaleza. El consuelo metafísico de que en el fondo de las cosas, y pese a toda la mudanza de las apariencias, la vida es indestructiblemente poderosa y placentera; ese consuelo aparece con corpórea evidencia, en la tragedia griega, como coro de sátiros, seres naturales fingidos que viven inextinguiblemente por detrás de toda civilización y que, a pesar de todo el cambio de las generaciones y de la historia de los pueblos, permanecen eternamente los mismos.
Con este coro es con el que se consuela el heleno dotado de sentimientos profundos y de una capacidad única para el sufrimiento más delicado y más pesado, el heleno que ha penetrado con su incisiva mirada tanto en el terrible proceso de destrucción propio de la denominada historia universal como en la crueldad de la naturaleza, y que corre peligro de anhelar una negación budista de la voluntad. A ese heleno lo salva el arte, y mediante el arte lo salva para sí la vida.
El éxtasis del estado dionisíaco, con su aniquilación de las barreras y límites habituales de la existencia, contiene mientras dura un elemento letárgico, en el que se sumergen todas las vivencias personales del pasado. Quedan de este modo separados entre sí, por este abismo del olvido, el mundo de la realidad cotidiana y el mundo de la realidad dionisíaca. Pero tan pronto como la primera vuelve a penetrar en la consciencia, es sentida en cuanto tal con náusea; un estado de ánimo ascético, negador de la voluntad, es el fruto de tales estados. En este sentido el hombre dionisíaco se parece a Hamlet: ambos han visto una vez verdaderamente la esencia de las cosas, ambos han conocido, y sienten náusea de obrar; puesto que su acción no puede modificar en nada la esencia eterna de las cosas, sienten que es ridículo o afrentoso el que se les exija volver a ajustar el mundo que se ha salido de quicio. El conocimiento mata el obrar, para obrar es preciso hallarse envuelto por el velo de la ilusión. Y no: ¡la reflexión no mata la acción!, ¡no, y no!; es el conocimiento verdadero, es la mirada que ha penetrado en la horrenda verdad lo que pesa más que todos los motivos que incitan a obrar, tanto en Hamlet como en el hombre dionisíaco. Ahora ningún consuelo produce ya efecto, el anhelo va más allá de un mundo después de la muerte, incluso más allá de los dioses, la existencia es negada, junto con su resplandeciente reflejo en los dioses o en un más allá inmortal. Consciente de la verdad intuida, ahora el hombre ve en todas partes únicamente lo espantoso o absurdo del ser, ahora comprende el simbolismo del destino de Ofelia, ahora reconoce la sabiduría de Sileno, dios de los bosques: siente náuseas.
Aquí, en este peligro supremo de la voluntad, aproxímase a él el arte, como un mago que salva y que cura: únicamente él es capaz de retorcer esos pensamientos de náusea sobre lo espantoso o absurdo de la existencia convirtiéndolos en representaciones con las que se puede vivir: esas representaciones son lo sublime, sometimiento artístico de lo espantoso, y lo cómico, descarga artística de la náusea de lo absurdo.
La ciencia contra la música
A cada desvelamiento de la verdad el artista, con miradas extáticas, permanece siempre suspenso de aquello que también ahora, tras el desvelamiento, continúa siendo velo. Por el contrario, el hombre teórico goza, se satisface con el velo arrojado y tiene su más alta meta de placer en el proceso de un desvelamiento cada vez más afortunado, logrado por la propia fuerza. No habría ciencia alguna si ésta tuviera que ver sólo con esa única diosa desnuda, y con nada más.
Al hombre teórico le importa más la búsqueda de la verdad que la verdad misma. He aquí, al descubierto, el secreto fundamental de la verdad, para estupor y presunto fastidio de los científicos. Y junto a este conocimiento encontramos, como exceso de honestidad y altanería, una representación ilusoria, que por vez primera vino al mundo con Sócrates: aquella inconcusa creencia de que, siguiendo el hilo de la causalidad, el pensar llega hasta los abismos más profundos del ser, y que el pensar es capaz no sólo de conocer, sino incluso de corregir el ser. Esta sublime ilusión metafísica le ha sido añadida como instinto a la ciencia, y una y otra vez la conduce hacia aquellos límites en los que tiene que transmutarse en arte. ¡La ciencia, cuya mirada en realidad está puesta en lo artístico! ¡La ciencia, cuando, falta de argumentos, no renuncia a hacer inteligible, ergo justificable la vida, mirando hacia el mito!
Pues, en efecto, la ciencia, aguijoneada por su vigorosa ilusión, corre presurosa e indetenible hasta aquellos límites contra los cuales se estrella su optimismo, escondido en la esencia de la lógica. La mirada del cientifico queda, entonces, fija en lo imposible de esclarecer. Cuando aquí ve, para su espanto, que, llegada a estos límites, la lógica se enrosca sobre sí misma y acaba por morderse la cola, irrumpe entonces la nueva forma de conocimiento, el conocimiento trágico, que, aun sólo para ser soportado, necesita del arte como protección y remedio.
Si ahora, con ojos fortalecidos y confortados en los griegos, miramos las esferas más altas de ese mundo que nos baña, veremos transmutarse en resignación trágica y en necesidad de arte la avidez de conocimiento insaciable y optimista que apareció de manera prototípica en Sócrates: mientras que, en sus niveles inferiores, esa misma avidez tiene que manifestarse hostil al arte y tiene que aborrecer íntimamente sobre todo el arte trágico-dionisíaco. De estos dos estratos surge así la lucha eterna entre la consideración teórica y la consideración trágica del mundo.
Y si bien la música posee la ingente fuerza de poder volver a hacer nacer de sí el mito, el espíritu de la ciencia habremos de buscarlo en su enfrentamiento a esa fuerza creadora que la música posee. Esto acontece en el desarrollo del ditirambo ático nuevo, cuya música no expresaba ya la esencia interna, la voluntad misma, sino que sólo reproducía de modo insuficiente la apariencia, en una imitación mediada por conceptos: de esa música internamente degenerada se apartaron las naturalezas verdaderamente musicales con igual repugnancia que tenían por la tendencia de Sócrates, asesina del arte. Si la música intenta suscitar nuestro deleite tan sólo forzándonos a buscar analogías externas entre un suceso de la vida y de la naturaleza y ciertas figuras rítmicas y sonoridades, quedamos rebajados, entonces, a un estado de ánimo en el que resulta imposible el mito. El mito quiere ser sentido intuitivamente como ejemplificación única de una universalidad y verdad que tienen fija su mirada en lo infinito. La música verdaderamente dionisíaca se nos presenta como tal espejo universal de la voluntad del mundo. Pero ahora la música se ha convertido en un mezquino reflejo de la apariencia, y por ello es infinitamente más pobre que esta misma: con esa pobreza la música rebaja más aún, para nuestro sentimiento, la propia apariencia, hasta el punto de que ahora, por ejemplo, una batalla imitada musicalmente se agota en ruido de marchas, sonidos de trompetas…, y nuestra fantasía queda detenida justo en esas superficialidades. Con la pintura musical la apariencia se vuelve más pobre de lo que es, mientras que con la música dionisíaca la apariencia individual se enriquece y se amplifica hasta convertirse en imagen del mundo. El espíritu no-dionisíaco, teórico, científico, logró una gran victoria cuando, en el desarrollo del ditirambo nuevo, enajenó a la música de sí misma y la rebajó a esclava de la apariencia.
Ese espíritu no-dionisíaco, la jovialidad del hombre teórico, cuya vida consiste en combatir la sabiduría y el arte dionisíacos, el intentar disolver el mito, el reemplazar el consuelo metafísico por una consonancia terrenal, e incluso por un deus ex machina propio, a saber el dios de las máquinas y los crisoles, es decir, las fuerzas de los espíritus de la naturaleza conocidas y empleadas al servicio del egoísmo superior, el creer en una corrección del mundo por medio del saber, en una vida guiada por la ciencia, y ser también realmente capaz de encerrar al ser humano individual en un círculo estrechísimo de tareas solubles, dentro del cual dice jovialmente a la vida: «Te quiero: eres digna de ser conocida.»
Tristán e Isolda
A esos músicos genuinos es a quienes yo dirijo la pregunta de si pueden imaginarse un hombre que sea capaz de escuchar el tercer acto de Tristán e Isolda sin ninguna ayuda de palabra e imagen, puramente como un enorme movimiento sinfónico, y que no expire, desplegando espasmódicamente todas las alas del alma. Un hombre que haya aplicado el oído al ventrículo cardíaco de la voluntad universal, que sienta cómo el furioso deseo de existir se efunde a partir de aquí, en todas las venas del mundo, cual una corriente estruendosa o cual un delicadísimo arroyo pulverizado, ¿no quedará destrozado bruscamente? Protegido por la miserable envoltura de cristal del individuo humano, debería soportar el percibir el eco de innumerables gritos de placer y dolor que llegan del «vasto espacio de la noche de los mundos» sin acogerse inconteniblemente, en esta danza pastoral de la metafísica, a su patria primordial.
Así es: la fuerza apolínea, dirigida al restablecimiento del casi triturado individuo, irrumpe aquí con el bálsamo saludable de un engaño delicioso: de repente creemos estar viendo nada más que a Tristán, que inmóvil y con voz sofocada se pregunta: «la vieja melodía, ¿por qué me despierta?» Y lo que antes nos parecía un gemido hueco brotado del centro del ser, ahora quiere decirnos tan sólo cuán «desierto y vacío está el mar». Y cuando imaginábamos extinguirnos sin aliento, en un espasmódico estirarse de todos los sentimientos, y sólo una pequeña cosa nos ligaba a esta existencia, ahora oímos y vemos tan sólo al héroe herido de muerte, que, sin embargo, no muere, y que desespe radamente grita: «¡Anhelar! ¡Anhelar! ¡Anhelar, al morir, no morir de anhelo! »
Y si antes el júbilo del cuerno, tras tal desmesura y tál exceso de voraces tormentos, nos partió el corazón, casi como el más grande de los tormentos, ahora entre nosotros y ese «júbilo en sí» está Kurwenal, el cual grita de alegría mirando hacia el barco que trae a Isolda. Por muy violentamente que la compasión nos invada, en cierto sentido es ella, sin embargo, la que nos salva del sufrimiento primordial del mundo, de igual modo que es la imagen simbólica del mito la que nos salva de la intuición inmediata de la Idea suprema del mundo, y son el pensamiento y la palabra los que nos salvan de la efusión no refrenada de la voluntad inconsciente. Gracias a este magnífico engaño apolíneo parécenos que incluso el reino mismo de los sonidos sale a nuestro encuentro como un mundo plástico, que también en este mundo ha sido modelado y acuñado plásticamente, como en la más delicada y expresiva de las materias, sólo el destino de Tristán e Isolda.
De este modo lo apolíneo nos arranca de la universalidad dionisíaca y nos hace extasiarnos con los individuos; a ellos encadena nuestro movimiento de compasión, mediante ellos calma el sentimiento de belleza, que anhela formas grandes y sublimes; hace desfilar ante nosotros imágenes de vida y nos incita a captar con el pensamiento el núcleo vital en ellas contenido. Con la energía enorme de la imagen, del concepto, de la doctrina ética, de la excitación simpática, lo apolíneo arrastra al hombre fuera de su autoaniquilación orgiástica y, pasando engañosamente por alto la universalidad del suceso dionisíaco, le lleva a la ilusión de que él ve una sola imagen del mundo, por ejemplo Tristán e Isolda, y que, mediante la música, tan sólo la verá mejor y más íntimamente.
¡Qué no logrará la magia terapéutica de Apolo, la más magnífica de las apariencias, si incluso en nosotros puede suscitar el engaño de que la música, antes que de lo dionisiaco, participa del arte máximamente apolíneo! Cierto es que solo así puede semejante obra ser escuchada como un todo sin negar la existencia individual: la música, la auténtica Idea del mundo, nos descarga del embate y desmesura dionisíacos por medio de un gran engaño. Ahora bien, las intenciones de Apolo quedan, sin embargo, en el punto más esencial rotas y aniquiladas: pues la tragedia concluye siempre con un acento que jamás podría brotar del reino de lo apolíneo; Dioniso habla el lenguaje de Apolo, pero al final Apolo habla el lenguaje de Dioniso: esa es, finalmente, la esencia de la tragedia y del arte en general.