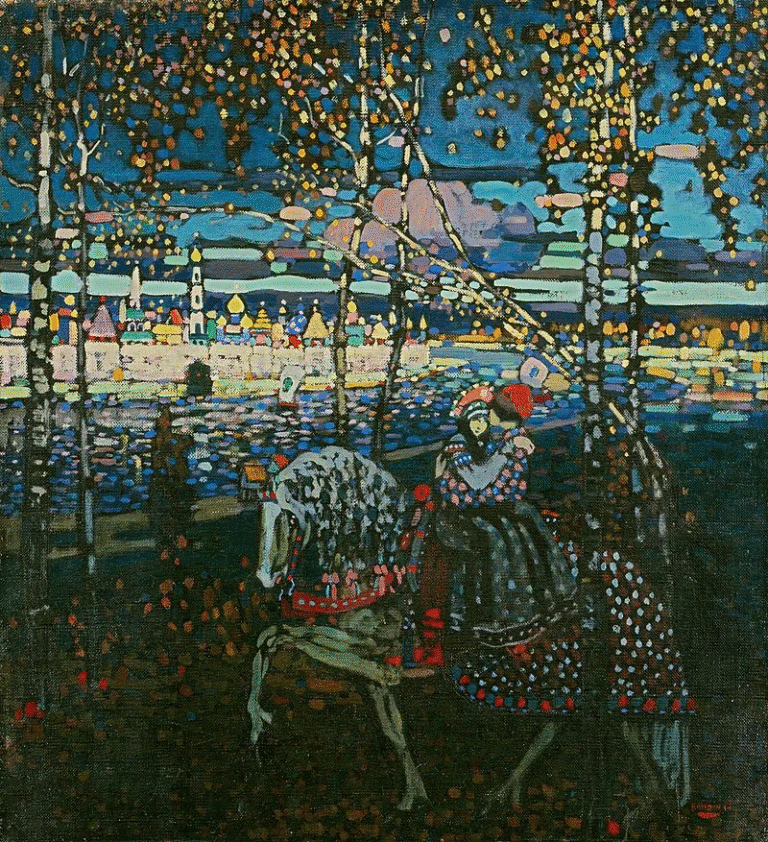Es hielo abrasador, es fuego
helado,
es herida que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.
Es un descuido
que nos da cuidado,
un cobarde, con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.
Es una libertad
encarcelada,
que dura hasta el postrero parasismo;
enfermedad que crece si es curada.
Éste es el niño
Amor, éste es su abismo.
¡Mirad cuál amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de sí mismo!
Francisco de
Quevedo
COMENTARIO DE TEXTO
Nos encontramos ante un poema de Quevedo,
perteneciente, como resulta evidente, al género lírico. Más en concreto, se
trata de un soneto de carácter amoroso (uno de los tantísimos que escribió
nuestro autor).
Francisco de Quevedo y Villegas nació
allá por el año 1580 en Madrid, todavía capital de España (lo sería hasta 1601,
cuando por un lustro pasó a serlo Valladolid). Y es este un dato fundamental,
pues sus padres pertenecían a la corte, y en cuanto esta hubo de moverse, así
lo hizo el joven Quevedo además. No fue muy afortunada su infancia en dicho
lugar, por ser que nació con varios problemas, tanto en la vista (miopía
severa) como en los pies (cojo y con ambos pies deformes). Fue esto motivo de
burla por parte de los demás niños, causa de que adoptara Quevedo desde muy
pequeño el hábito de la más apasionada (a la vez que solitaria) lectura. Cursó
teología primero en Alcalá y luego en Valladolid; aquí será donde comiencen a
circular sus primeros poemas, desde un inicio paródicos respecto de los de
Góngora. La popularmente conocida enemistad entre estos dos poetas habría
comenzado aquí, mas hay quien supone que sería más unidireccional que
bidireccional esta correspondencia (enmascarada poéticamente) entre los dos
rivales, y que a lo sumo no sería tan antigua la misma (sino que habría
comenzado bastantes años después); pues las críticas que habitualmente se dice
que Góngora realizó contra nuestro poeta no están completamente claras, y, a
decir verdad, Quevedo, antes de la muerte de Góngora (1627), no había publicado
prácticamente ninguna obra literaria más allá de la Primera parte de las
flores de poetas ilustres de España (1605, precisamente en tiempos de
Valladolid), y la mayor parte de las demás a principios y mediados de la década
de los 20. En cualquier caso, las que sí son claras y explícitas son las
palabras que Quevedo refiere al otro: terribles y crueles; en ocasiones son de
un escasísimo refinamiento, y alcanzan a criticar al propio aspecto físico del
poeta culteranista. Porque si hay un rasgo bien conocido de Quevedo y de su
obra es su crítica mordaz y satírica, que, si bien no atraviesa, ciertamente,
toda su obra (pues existen poemas de un carácter diametralmente opuesto, y
valga como ejemplo el que aquí comentar nos toca), sí es cierto que lo hace en
gran medida, siendo buena parte (prácticamente la mitad) de los poemas que
compuso, de ese mismo estilo burlón (estilo y modo de ver las cosas que, como
veremos en un momento, le trajo no pocos problemas).
Si tuviera que analizar brevemente a qué
razón se debe este gusto por la sátira, diría que bebe mucho de los poetas
satíricos latinos (principalmente, Marcial y Juvenal) que el propio Quevedo
tradujo. Pues también, como digo, realizó trabajos de traducción,
particularmente del griego, del hebreo y del latín, siendo estos dos últimos
los dos en que mejores resultados obtuvo. Y también deducimos de las
traducciones que realizó, la influencia que sobre él ejercieron los estoicos,
ante todo, Séneca y Epícteto. Del primero tradujo y comentó numerosas de sus Cartas
a Lucilio, celebérrima obra del filósofo cordobés. Y también observamos una
importancia influencia, perceptible en bastantes de sus poemas, por parte de
Horacio. Cuando se verá más nítido este presunto modelo ético de vida estoico y
horaciano que lleva a cabo Quevedo, será cuando vaya a ser desterrado de Madrid
en 1621 (donde regresó con la corte en 1606) tras la caída del duque de Osuna,
don Pedro Téllez de Girón (de quien se hizo un gran amigo, y fue confiado a
realizar importantes misiones para él en Italia). Digo, pues, que desterrado a
Torre de Juan Abad (señorío comprado por su madre antes de fallecer en 1620),
pudo ejercitar la vida ociosa (que requiere la contemplación estoica) y alejada
del ruido de la vida en la ciudad («Beatus ille»
horaciano: «retirado en la paz de estos desiertos, / con pocos, pero
doctos libros juntos…»); tiempo en que,
por lo demás, escribió Quevedo algunos de sus mejores poemas.
Con la llegada de Felipe IV al poder (en
1621), no obstante, se levanta el castigo al brillante escritor, que aprovecha
la oportunidad para acercarse al nuevo valido del Rey: el conde-duque de
Olivares. Y realmente pudo ganarse su protección, a base de escribir libelos a
encargo. Algunos años más tarde, sobre 1631, Francisco de Quevedo denuncia sus propias
obras a la Inquisición, dado que ciertos editores habían impreso sin su consentimiento
algunas de sus piezas satíricas, que desde hacía ya tiempo le habían comenzado
a jugar una mala pasada, pues era ya verdadero el hecho de que en torno a él,
se había creado un cierto clima de hostilidad. Este culmina, algunos años
después de su casamiento (e inminente divorcio) junto a Esperanza de Mendoza
(de lo que se deduce que su vida amorosa fue tan triste, como la que se ve
reflejada en poemas como el que a continuación comentaremos), con la
publicación de El tribunal de la justa venganza, erigido contra los escritos
de Francisco de Quevedo, maestro de errores, doctor en
desvergüenzas, licenciado en bufonerías, bachiller en suciedades, catedrático
de vicios y protodiablo entre los hombres,
feroz libelo en contra del autor. Algo más tarde, debido a unos asuntos
relacionados con la política exterior con Francia, en 1639, se le encarcela en
el convento de San Marcos de León. En 1643 saldría, ya bastante enfermo, y
viviría un par de años más, primero en Madrid, y luego en el convento de
Villanueva de los Infantes, hasta el 8 de septiembre de 1645.
Hemos ya introducido ciertos elementos
relacionados con la obra de Quevedo, pero hemos de comentarla con mayor
profundidad. Primeramente, ha de saberse que es ante todo una obra muy ligada
al género lírico (como el propio texto que tenemos que comentar). Así, sabemos
de él que escribió casi novecientos poemas, muchos de ellos sonetos, y
particularmente acerca de temas amorosos (como este), morales, existenciales
(en estos dos vemos la influencia estoica, así como del movimiento conocido
como «neoestoicismo», una conciliación del estoicismo y el
cristianismo) y satírico-burlescos
(aunque también encontramos temas religiosos o heroicos, también paródicos los
últimos). Se emplean en su poesía registros muy diferentes, que van desde el
refinado lenguaje empleado en aquellos de temas amorosos o existenciales, a
aquel que no lo es en absoluto, sino, por el contrario, grosero y mordaz
(propio de sus sátiras); hecho que pone de relieve la facilidad de Quevedo para
expresarse de diversas maneras, aunque siempre encuadrándolo, hemos de decir,
en lo que conocemos como la corriente conceptista (muy densa en el significado
de los términos empleados). Y es esta, pues, la corriente literaria en que
podemos agrupar a nuestro poeta: el conceptismo (algunos denominan «extremo») barroco.
Se observa en su poesía una crítica
fuerte (en consonancia con su crítica a los demás) de su propia esencia (así,
verbigracia, comenta cómo querría bien «Un nuevo corazón, un
hombre nuevo [en] el alma mía: / ¡desnúdame de mí…!
») y existencia («cargado voy de mí »). Un fuerte desengaño asimismo respecto del amor (que para
él, demuestra en los más de 200 poemas dedicados a este asunto, es un ideal
inalcanzable, una paradoja (como observamos en este texto), una realidad
que desde luego provoca más dolor que placer), que adopta un espíritu
eminentemente personal (mediante un empleo puro de la primera persona): «Amo y no espero», «mi corazón es reino del espanto», «hay en mi corazón
furias y penas; / en él es el Amor fuego y tirano…», etc. Aunque no duda, a pesar de realmente en algunos de
sus poemas describir bellamente a «la mujer» que en él todo ello provoca, ser y actuar como un completo
misógino. Se observan, por otro lado, numerosas referencias mitológicas en
relación al amor (en el caso de nuestro propio poema, el «niño Amor» hace referencia, obviamente, a Eros). Aunque no
abandona el tono satírico incluso aun cuando de la mitología trata: «en escabeche, el Sol se quedó a escuras» (por la metamorfosis de Dafne en laurel). Fue esta obra en
verso publicada en una pequeña parte en 1605, en la antología ya anteriormente
citada (Primera parte de las flores de poetas ilustres de España),
aunque el resto hízolo de manera póstuma
en dos obras: El Parnaso español (1648) y Las Tres
Musas Últimas Castellanas (1670).
También cultivó la prosa. De ella
destacan especialmente, por un lado, los Sueños y las Fantasías
morales, que podríamos calificar de prosa satírica (donde se ve el influjo
en esta ocasión del autor latino Luciano, quien cultivó de forma magistral
dicha sátira) y moral (donde se hace además un agudo retrato de las diversas
identidades que a lo largo del XVII pudiéramos habernos encontrado en viajando
a dicho siglo), y, por el otro, La vida del buscón, probablemente la más
famosa de sus obras, novela picaresca cuyo afán es, ante todo, humorístico.
Escribió asimismo otras obras en prosa que podríamos considerar «menores» (de carácter burlesco y festivo), así como una
comedia y un puñado de entremeses. Mas no le va en zaga la producción no
estrictamente literaria, principalmente de opúsculos de temas variadísimos,
evidencia de la ya comentada facilidad que Quevedo posee para abarcar todo tipo
de asuntos. Encontramos aquí escritos de índole filosófica, ascética (estas dos
muy vinculadas con lo que dimos en llamar «neoestoicismo»),
política (en consonancia con la ya comentada ajetreada vida política que tuvo),
de crítica literaria, y también traducciones (como las ya también citadas con
anterioridad).
Pero volvamos ahora sobre el texto
inicial, que podremos analizar ya con mayor facilidad tras todo lo expuesto. El
tema principal diríamos que es la definición que de Amor da Francisco de
Quevedo (la estructura del poema entero es « [El amor] es… »): una
definición pulida por una vida de puro desengaño respecto de dicho asunto. Temas
secundarios son cada una de las ideas a que el amor asocia Don Quevedo: un
fuego, herida o enfermedad que se instala como un verdadero parásito «sin ser sentido» en nuestro alma; un dios cobarde que
encarcélanos y hácenos el mayor de los daños… Extremadamente vinculados con la
susodicha definición de amor están los tópicos siguientes: vulnus amoris
(literalmente «la herida del amor»), consistente en la percepción del amor
como una herida que corroe el interior de uno, («es herida que duele
y no se siente»), mal de amores (considerar al
amor una enfermedad): «enfermedad que crece
si es curada»; odi et amo (como resulta obvio,
«odio y amo»), pues considera Quevedo que es un mal, y que
Amor no puede tener amigos; e ignis amoris («llama de amor»): «Es hielo abrasador,
es fuego helado».
Un rasgo característico de Quevedo que
podemos apreciar de magistral manera en este mismo poema, es la figura
típicamente conceptista de la esticomitia, consistente en la coincidencia del
verso con la unidad sintáctica y semántica: «[El
amor] es hielo abrasador, es fuego helado, /es herida que duele y
no se siente, /es un soñado bien, un mal presente, /es un breve descanso muy
cansado». Como se observa, cada verso es
en sí mismo una sentencia cargada del todo de significado propio. Bien
pudiéramos cada una de ellas separar y emplear individualmente, que parecieran sentencias
en sí misma perfectamente válidas respecto de lo que el amor es. Y si es
interesante comentar esto es por resultar maravilloso exponente de la densidad
de conceptos (y los significados que comportan) que la corriente derivada de
dicho nombre, a saber, el conceptismo (como ya comentamos) busca lograr en el
mínimo número de palabras posible. Y a mi juicio lógralo de la mejor de las
manera Quevedo acá mismo (en contraposición a tantos otros que, por el
contrario, cientos de miles de palabras pueden escribir sin realmente
absolutamente nada decir).
Mas avancemos ya a los aspectos más
específicos de nuestro poema. Existe, como siempre, un circuito comunicativo,
dado que el lenguaje (a pesar de lo que dijeran ciertos chalados petulantes del
siglo XX, de que su función principal es la de establecer un «diálogo con uno mismo») tiene como intención la comunicación
con otros: el externo, entre Quevedo y los lectores (que tan buen gusto tengan
de estar leyendo tan bello poema), y el interno, cuyo emisor es el más profundo
(aunque a decir verdad, no tan profundo) «yo» de Quevedo, con
su potente mensaje respecto de Amor (e incluso posiblemente, y desde un enfoque
un tanto delirante, dirigido a dicho dios). Y también con la intención que
comento, guarda una estrecha relación el conjunto de funciones del lenguaje
empleadas por el autor, que, a mi creer, son la representativa (véase cómo,
exceptuando la del final, son todas las frases atributivas: describen, en
definitiva, lo que el amor es), la poética, la expresiva (pues, al fin y al
cabo, no dejan de ser las percepciones del autor las que aquí se exponen, y son
completamente subjetivos y valorativos todos los términos empleados), y, debido
a la existencia del último terceto, cuya intención es eminentemente apelativa,
también menciono esta función (tras presentar a los lectores quien Amor es, les
pregunta: «cuál amistad tendrá con nada / el que en todo es contrario de
sí mismo», como en sugiriéndoles que cómo fueran
a querer dedicar una vida a tan terrible y falso amigo: es, en una palabra, una
exhortación).
El doble plano estructural lo pondré en
relación con la métrica del siguiente modo: en el plano externo, encontramos
que se trata de un soneto dividido en cuatro estrofas (como siempre, dos
cuartetos y dos tercetos), que, nuevamente, y al igual que en cualquier soneto,
son de arte mayor (endecasílabos), con sinalefas como «dura hasta»). Riman de forma consonante (lo cual
confiere al poema una aún mayor musicalidad) de manera ABBA ABBA CDC DCD. Se
trata, como se dijo, el soneto de un tipo de estrofa empleada en muchísimos
casos por parte de Quevedo (y de la mayoría de poetas del Barroco en general),
también muy en particular para los que de él se refieren a este mismo tema del
amor. En cuanto al plano interno, distingo simplemente dos partes. La primera
abarca los dos primeros cuartetos y el primer terceto, donde se define lo que
el amor es, de forma puramente descriptiva, como si de un modo objetivo estuviera
haciéndose; en la segunda, por el contrario, se incita al lector a reflexionar
respecto de lo ya comentado, cuando se le dice que de quien se hablaba desde un
principio (hecho, por lo demás, ya previsto en grado sumo desde la primera de
las palabras), era de Eros.
Y
tratemos ahora las figuras estilísticas empleadas, así como las isotopías de
este nuestro soneto. Encuentro, por agruparlas de algún modo, las palabras,
digo, la isotopía (muy general) de elementos «que describen la situación en que
el alma se encuentra» a causa del «mal de amor»: «fuego», «abrasador», « herida», «mal», «encarcelada», «parasismo», «enfermedad». Una lista de palabras que
describen lo que el amor «parece ser» pero
definitivamente no es: «bien», «soñado», «descanso», «cuidado», «libertad» y «cura» (de curada), así como elementos relacionados con el
tiempo, absolutamente fundamentales para entender lo que antes introducimos del
«existencialismo quevedino»: «durar», «presente», «soñado» (en el sentido de esperado
futuro), «breve», «postrero». Estas son, en definitiva, las
isotopías que encuentro interesante mencionar.
En el apartado estrictamente retórico,
las figuras protagonistas son las pertenecientes a la tríada de antitéticas, con
abundantísimos ejemplos a ser propuestos: el oxímoron («hielo abrasador», «fuego helado», «libertad encarcelada »), la antítesis («bien/mal», «cobarde/valiente») y, sobre todo, paradoja: «es herida que duele
y no se siente», «es un breve descanso
muy cansado», «es un descuido que
nos da cuidado», «enfermedad que crece
si es curada». Esta contraposición de ideas también
se intensifica por medio de aquellas figuras cuyo carácter estriba en la
repetición, bien de palabras (anáfora, con es), bien de estructuras
(paralelismo: «Es hielo abrasador / es fuego helado, es herida que duele y no se siente…»; y así
también con el resto de versos de las tres primeras estrofas). Y digo lo de las
tres estrofas, aunque no haya repetición de es, a partir del verso
sexto, simple y llanamente porque en verdad sigue siendo dicha estructura
idéntica, salvedad hecha en dichos versos por existir una elipsis del susodicho
es. Y la figura de la elipsis en general se aplica a la del asíndeton en
particular, viéndose cómo Quevedo trata no de otra cosa sino de generar la
sensación de que en cada línea define nuevamente la idea, no contradiciéndose
(a pesar de las constantes paradojas) las unas sentencias con las otras,
convirtiendo a este hermoso poema en el ejemplo paradigmático de esticomitia.
Podemos destacar la total ausencia de hipérbaton, en contraposición completa al
culteranismo gongorino, dada la simpleza de la sintaxis, absolutamente extrema:
sujeto elíptico + ser + atributo.
También, como figuras adicionales,
algunas de ellas que juegan un papel aquí bastante relevante, menciono el
políptoton («hielo/helado», «descuido/cuidado», «amar/amado»), la enumeración (pues todo el poema es una lista de
adjetivos y sustantivos, o subordinadas cumpliendo funciones propias de dichas
palabras, que operan como atributos del amor), la hipérbole (dado también el
carácter absolutamente exagerado de todas y cada una de las expresiones con que
Quevedo refiérese a Amor), la prosopopeya (pues se trata al Amor, si bien,
quizá, no como a una persona, sí como a un dios personificado, a saber, Eros,
en forma de niño, y se le confieren, pues, atributos humanos), el apóstrofe
(por este carácter evocador de la divinidad, según la interpretación que con
anterioridad tildé de «delirante») y la metáfora (constante en todo el poema: A es B).
Para concluir, al fin, comentaré la linda
relación que puede establecerse entre los dos últimos versos, que dicen, «¡Mirad cuál amistad tendrá con nada / el que en todo es contrario de sí
mismo!», y la doctrina
socrática (o platónica, según se vea) en virtud de la cual el malo es diferente
incluso respecto de sí mismo: su identidad, pues, es incompatible con la
amistad (pues esta se vincula con las relaciones de semejanza). Y a la vez el
malo es quien más requiere de los otros, quien más depende de los mismos, pues
el bueno puede en sí mismo ser independiente, a causa de la magnífica virtud
que en su propio obrar se dibuja. Esto supone, pues, idéntica contradicción a
la que trae a colación Quevedo, en diciendo que será imposible que tenga la más
mínima amistad, una realidad respecto de sí misma inconsistente, diferente, y,
por ello, debido a la disarmonía entre sus partes (nuevamente, según la teoría
platónica), fea y mala (la inversa de la καλοκἀγαθία); pero que empíricamente (y mucho más que
empíricamente, pues vivió él su vida entera por Amor atormentado), se demuestra
es el mayor y mejor «amigo», por todos deseado (y que trata de desengañarnos respecto de sus
aparentes virtudes, aunque él mismo no logre desvincularse de él). El amor,
pues, consigue atrapar, desde este enfoque, con su maldad, y su (propia de la
falsa sofística) habilidad retórica (entiendo, por ejemplo, desde el punto de
vista de las convenciones sociales; pongamos, el amor de tipo romántico), a
todos aquellos de que requiere y depende para su propia existencia, y se
aprovecha de los mismos como si de un parásito se tratare; no siendo en verdad
una relación de simbiosis (diría Quevedo), sino de pura extracción. Ahora bien,
tan negativa visión de un mero concepto como el amor, un flatus vocis,
como dirían los nominalistas más extremos, es, a decir verdad, no propia de
otra persona más que de la que una vida atormentada por este asunto vivió, y
que cegado por la vida intelectual no discierne ya lo real de lo imaginario;
que en verdad se pudiera contraponer a la susodicha opinión la del mismo Platón,
con que anteriormente comparamos a Quevedo, y con buena razón, por ser
diametralmente la de tal opuesta; quien pensaba, o deducimos que así lo hacía,
si no era ironía como la del Fedro, que estaba el amor en un estatus
privilegiado en el mundo de las ideas. Tanto como para ser vía directa a las de
belleza y bondad. Quedan, pues, retratados los dos vivos polos, y es motivo de
reflexión pensar qué subyace verdaderamente a la idea de amor, que genere tan
diversas opiniones acerca de él, realmente más distanciadas que las que de
otros pudieran, del todo, imaginarse. Qué esencia contradictoria, como la del
mismo poema este, se esconde verdaderamente en ella, y por qué. Suficiente, y
vale.
Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.
Es un descuido que nos da cuidado,
un cobarde, con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.
Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero parasismo;
enfermedad que crece si es curada.
Éste es el niño Amor, éste es su abismo.
¡Mirad cuál amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de sí mismo!
Francisco de Quevedo
COMENTARIO DE TEXTO
Nos encontramos ante un poema de Quevedo, perteneciente, como resulta evidente, al género lírico. Más en concreto, se trata de un soneto de carácter amoroso (uno de los tantísimos que escribió nuestro autor).
Francisco de Quevedo y Villegas nació allá por el año 1580 en Madrid, todavía capital de España (lo sería hasta 1601, cuando por un lustro pasó a serlo Valladolid). Y es este un dato fundamental, pues sus padres pertenecían a la corte, y en cuanto esta hubo de moverse, así lo hizo el joven Quevedo además. No fue muy afortunada su infancia en dicho lugar, por ser que nació con varios problemas, tanto en la vista (miopía severa) como en los pies (cojo y con ambos pies deformes). Fue esto motivo de burla por parte de los demás niños, causa de que adoptara Quevedo desde muy pequeño el hábito de la más apasionada (a la vez que solitaria) lectura. Cursó teología primero en Alcalá y luego en Valladolid; aquí será donde comiencen a circular sus primeros poemas, desde un inicio paródicos respecto de los de Góngora. La popularmente conocida enemistad entre estos dos poetas habría comenzado aquí, mas hay quien supone que sería más unidireccional que bidireccional esta correspondencia (enmascarada poéticamente) entre los dos rivales, y que a lo sumo no sería tan antigua la misma (sino que habría comenzado bastantes años después); pues las críticas que habitualmente se dice que Góngora realizó contra nuestro poeta no están completamente claras, y, a decir verdad, Quevedo, antes de la muerte de Góngora (1627), no había publicado prácticamente ninguna obra literaria más allá de la Primera parte de las flores de poetas ilustres de España (1605, precisamente en tiempos de Valladolid), y la mayor parte de las demás a principios y mediados de la década de los 20. En cualquier caso, las que sí son claras y explícitas son las palabras que Quevedo refiere al otro: terribles y crueles; en ocasiones son de un escasísimo refinamiento, y alcanzan a criticar al propio aspecto físico del poeta culteranista. Porque si hay un rasgo bien conocido de Quevedo y de su obra es su crítica mordaz y satírica, que, si bien no atraviesa, ciertamente, toda su obra (pues existen poemas de un carácter diametralmente opuesto, y valga como ejemplo el que aquí comentar nos toca), sí es cierto que lo hace en gran medida, siendo buena parte (prácticamente la mitad) de los poemas que compuso, de ese mismo estilo burlón (estilo y modo de ver las cosas que, como veremos en un momento, le trajo no pocos problemas).
Si tuviera que analizar brevemente a qué razón se debe este gusto por la sátira, diría que bebe mucho de los poetas satíricos latinos (principalmente, Marcial y Juvenal) que el propio Quevedo tradujo. Pues también, como digo, realizó trabajos de traducción, particularmente del griego, del hebreo y del latín, siendo estos dos últimos los dos en que mejores resultados obtuvo. Y también deducimos de las traducciones que realizó, la influencia que sobre él ejercieron los estoicos, ante todo, Séneca y Epícteto. Del primero tradujo y comentó numerosas de sus Cartas a Lucilio, celebérrima obra del filósofo cordobés. Y también observamos una importancia influencia, perceptible en bastantes de sus poemas, por parte de Horacio. Cuando se verá más nítido este presunto modelo ético de vida estoico y horaciano que lleva a cabo Quevedo, será cuando vaya a ser desterrado de Madrid en 1621 (donde regresó con la corte en 1606) tras la caída del duque de Osuna, don Pedro Téllez de Girón (de quien se hizo un gran amigo, y fue confiado a realizar importantes misiones para él en Italia). Digo, pues, que desterrado a Torre de Juan Abad (señorío comprado por su madre antes de fallecer en 1620), pudo ejercitar la vida ociosa (que requiere la contemplación estoica) y alejada del ruido de la vida en la ciudad («Beatus ille» horaciano: «retirado en la paz de estos desiertos, / con pocos, pero doctos libros juntos…»); tiempo en que, por lo demás, escribió Quevedo algunos de sus mejores poemas.
Con la llegada de Felipe IV al poder (en 1621), no obstante, se levanta el castigo al brillante escritor, que aprovecha la oportunidad para acercarse al nuevo valido del Rey: el conde-duque de Olivares. Y realmente pudo ganarse su protección, a base de escribir libelos a encargo. Algunos años más tarde, sobre 1631, Francisco de Quevedo denuncia sus propias obras a la Inquisición, dado que ciertos editores habían impreso sin su consentimiento algunas de sus piezas satíricas, que desde hacía ya tiempo le habían comenzado a jugar una mala pasada, pues era ya verdadero el hecho de que en torno a él, se había creado un cierto clima de hostilidad. Este culmina, algunos años después de su casamiento (e inminente divorcio) junto a Esperanza de Mendoza (de lo que se deduce que su vida amorosa fue tan triste, como la que se ve reflejada en poemas como el que a continuación comentaremos), con la publicación de El tribunal de la justa venganza, erigido contra los escritos de Francisco de Quevedo, maestro de errores, doctor en desvergüenzas, licenciado en bufonerías, bachiller en suciedades, catedrático de vicios y protodiablo entre los hombres, feroz libelo en contra del autor. Algo más tarde, debido a unos asuntos relacionados con la política exterior con Francia, en 1639, se le encarcela en el convento de San Marcos de León. En 1643 saldría, ya bastante enfermo, y viviría un par de años más, primero en Madrid, y luego en el convento de Villanueva de los Infantes, hasta el 8 de septiembre de 1645.
Hemos ya introducido ciertos elementos relacionados con la obra de Quevedo, pero hemos de comentarla con mayor profundidad. Primeramente, ha de saberse que es ante todo una obra muy ligada al género lírico (como el propio texto que tenemos que comentar). Así, sabemos de él que escribió casi novecientos poemas, muchos de ellos sonetos, y particularmente acerca de temas amorosos (como este), morales, existenciales (en estos dos vemos la influencia estoica, así como del movimiento conocido como «neoestoicismo», una conciliación del estoicismo y el cristianismo) y satírico-burlescos (aunque también encontramos temas religiosos o heroicos, también paródicos los últimos). Se emplean en su poesía registros muy diferentes, que van desde el refinado lenguaje empleado en aquellos de temas amorosos o existenciales, a aquel que no lo es en absoluto, sino, por el contrario, grosero y mordaz (propio de sus sátiras); hecho que pone de relieve la facilidad de Quevedo para expresarse de diversas maneras, aunque siempre encuadrándolo, hemos de decir, en lo que conocemos como la corriente conceptista (muy densa en el significado de los términos empleados). Y es esta, pues, la corriente literaria en que podemos agrupar a nuestro poeta: el conceptismo (algunos denominan «extremo») barroco.
Se observa en su poesía una crítica fuerte (en consonancia con su crítica a los demás) de su propia esencia (así, verbigracia, comenta cómo querría bien «Un nuevo corazón, un hombre nuevo [en] el alma mía: / ¡desnúdame de mí…! ») y existencia («cargado voy de mí »). Un fuerte desengaño asimismo respecto del amor (que para él, demuestra en los más de 200 poemas dedicados a este asunto, es un ideal inalcanzable, una paradoja (como observamos en este texto), una realidad que desde luego provoca más dolor que placer), que adopta un espíritu eminentemente personal (mediante un empleo puro de la primera persona): «Amo y no espero», «mi corazón es reino del espanto», «hay en mi corazón furias y penas; / en él es el Amor fuego y tirano…», etc. Aunque no duda, a pesar de realmente en algunos de sus poemas describir bellamente a «la mujer» que en él todo ello provoca, ser y actuar como un completo misógino. Se observan, por otro lado, numerosas referencias mitológicas en relación al amor (en el caso de nuestro propio poema, el «niño Amor» hace referencia, obviamente, a Eros). Aunque no abandona el tono satírico incluso aun cuando de la mitología trata: «en escabeche, el Sol se quedó a escuras» (por la metamorfosis de Dafne en laurel). Fue esta obra en verso publicada en una pequeña parte en 1605, en la antología ya anteriormente citada (Primera parte de las flores de poetas ilustres de España), aunque el resto hízolo de manera póstuma en dos obras: El Parnaso español (1648) y Las Tres Musas Últimas Castellanas (1670).
También cultivó la prosa. De ella destacan especialmente, por un lado, los Sueños y las Fantasías morales, que podríamos calificar de prosa satírica (donde se ve el influjo en esta ocasión del autor latino Luciano, quien cultivó de forma magistral dicha sátira) y moral (donde se hace además un agudo retrato de las diversas identidades que a lo largo del XVII pudiéramos habernos encontrado en viajando a dicho siglo), y, por el otro, La vida del buscón, probablemente la más famosa de sus obras, novela picaresca cuyo afán es, ante todo, humorístico. Escribió asimismo otras obras en prosa que podríamos considerar «menores» (de carácter burlesco y festivo), así como una comedia y un puñado de entremeses. Mas no le va en zaga la producción no estrictamente literaria, principalmente de opúsculos de temas variadísimos, evidencia de la ya comentada facilidad que Quevedo posee para abarcar todo tipo de asuntos. Encontramos aquí escritos de índole filosófica, ascética (estas dos muy vinculadas con lo que dimos en llamar «neoestoicismo»), política (en consonancia con la ya comentada ajetreada vida política que tuvo), de crítica literaria, y también traducciones (como las ya también citadas con anterioridad).
Pero volvamos ahora sobre el texto inicial, que podremos analizar ya con mayor facilidad tras todo lo expuesto. El tema principal diríamos que es la definición que de Amor da Francisco de Quevedo (la estructura del poema entero es « [El amor] es… »): una definición pulida por una vida de puro desengaño respecto de dicho asunto. Temas secundarios son cada una de las ideas a que el amor asocia Don Quevedo: un fuego, herida o enfermedad que se instala como un verdadero parásito «sin ser sentido» en nuestro alma; un dios cobarde que encarcélanos y hácenos el mayor de los daños… Extremadamente vinculados con la susodicha definición de amor están los tópicos siguientes: vulnus amoris (literalmente «la herida del amor»), consistente en la percepción del amor como una herida que corroe el interior de uno, («es herida que duele y no se siente»), mal de amores (considerar al amor una enfermedad): «enfermedad que crece si es curada»; odi et amo (como resulta obvio, «odio y amo»), pues considera Quevedo que es un mal, y que Amor no puede tener amigos; e ignis amoris («llama de amor»): «Es hielo abrasador, es fuego helado».
Un rasgo característico de Quevedo que podemos apreciar de magistral manera en este mismo poema, es la figura típicamente conceptista de la esticomitia, consistente en la coincidencia del verso con la unidad sintáctica y semántica: «[El amor] es hielo abrasador, es fuego helado, /es herida que duele y no se siente, /es un soñado bien, un mal presente, /es un breve descanso muy cansado». Como se observa, cada verso es en sí mismo una sentencia cargada del todo de significado propio. Bien pudiéramos cada una de ellas separar y emplear individualmente, que parecieran sentencias en sí misma perfectamente válidas respecto de lo que el amor es. Y si es interesante comentar esto es por resultar maravilloso exponente de la densidad de conceptos (y los significados que comportan) que la corriente derivada de dicho nombre, a saber, el conceptismo (como ya comentamos) busca lograr en el mínimo número de palabras posible. Y a mi juicio lógralo de la mejor de las manera Quevedo acá mismo (en contraposición a tantos otros que, por el contrario, cientos de miles de palabras pueden escribir sin realmente absolutamente nada decir).
Mas avancemos ya a los aspectos más específicos de nuestro poema. Existe, como siempre, un circuito comunicativo, dado que el lenguaje (a pesar de lo que dijeran ciertos chalados petulantes del siglo XX, de que su función principal es la de establecer un «diálogo con uno mismo») tiene como intención la comunicación con otros: el externo, entre Quevedo y los lectores (que tan buen gusto tengan de estar leyendo tan bello poema), y el interno, cuyo emisor es el más profundo (aunque a decir verdad, no tan profundo) «yo» de Quevedo, con su potente mensaje respecto de Amor (e incluso posiblemente, y desde un enfoque un tanto delirante, dirigido a dicho dios). Y también con la intención que comento, guarda una estrecha relación el conjunto de funciones del lenguaje empleadas por el autor, que, a mi creer, son la representativa (véase cómo, exceptuando la del final, son todas las frases atributivas: describen, en definitiva, lo que el amor es), la poética, la expresiva (pues, al fin y al cabo, no dejan de ser las percepciones del autor las que aquí se exponen, y son completamente subjetivos y valorativos todos los términos empleados), y, debido a la existencia del último terceto, cuya intención es eminentemente apelativa, también menciono esta función (tras presentar a los lectores quien Amor es, les pregunta: «cuál amistad tendrá con nada / el que en todo es contrario de sí mismo», como en sugiriéndoles que cómo fueran a querer dedicar una vida a tan terrible y falso amigo: es, en una palabra, una exhortación).
El doble plano estructural lo pondré en relación con la métrica del siguiente modo: en el plano externo, encontramos que se trata de un soneto dividido en cuatro estrofas (como siempre, dos cuartetos y dos tercetos), que, nuevamente, y al igual que en cualquier soneto, son de arte mayor (endecasílabos), con sinalefas como «dura hasta»). Riman de forma consonante (lo cual confiere al poema una aún mayor musicalidad) de manera ABBA ABBA CDC DCD. Se trata, como se dijo, el soneto de un tipo de estrofa empleada en muchísimos casos por parte de Quevedo (y de la mayoría de poetas del Barroco en general), también muy en particular para los que de él se refieren a este mismo tema del amor. En cuanto al plano interno, distingo simplemente dos partes. La primera abarca los dos primeros cuartetos y el primer terceto, donde se define lo que el amor es, de forma puramente descriptiva, como si de un modo objetivo estuviera haciéndose; en la segunda, por el contrario, se incita al lector a reflexionar respecto de lo ya comentado, cuando se le dice que de quien se hablaba desde un principio (hecho, por lo demás, ya previsto en grado sumo desde la primera de las palabras), era de Eros.
Y tratemos ahora las figuras estilísticas empleadas, así como las isotopías de este nuestro soneto. Encuentro, por agruparlas de algún modo, las palabras, digo, la isotopía (muy general) de elementos «que describen la situación en que el alma se encuentra» a causa del «mal de amor»: «fuego», «abrasador», « herida», «mal», «encarcelada», «parasismo», «enfermedad». Una lista de palabras que describen lo que el amor «parece ser» pero definitivamente no es: «bien», «soñado», «descanso», «cuidado», «libertad» y «cura» (de curada), así como elementos relacionados con el tiempo, absolutamente fundamentales para entender lo que antes introducimos del «existencialismo quevedino»: «durar», «presente», «soñado» (en el sentido de esperado futuro), «breve», «postrero». Estas son, en definitiva, las isotopías que encuentro interesante mencionar.
En el apartado estrictamente retórico, las figuras protagonistas son las pertenecientes a la tríada de antitéticas, con abundantísimos ejemplos a ser propuestos: el oxímoron («hielo abrasador», «fuego helado», «libertad encarcelada »), la antítesis («bien/mal», «cobarde/valiente») y, sobre todo, paradoja: «es herida que duele y no se siente», «es un breve descanso muy cansado», «es un descuido que nos da cuidado», «enfermedad que crece si es curada». Esta contraposición de ideas también se intensifica por medio de aquellas figuras cuyo carácter estriba en la repetición, bien de palabras (anáfora, con es), bien de estructuras (paralelismo: «Es hielo abrasador / es fuego helado, es herida que duele y no se siente…»; y así también con el resto de versos de las tres primeras estrofas). Y digo lo de las tres estrofas, aunque no haya repetición de es, a partir del verso sexto, simple y llanamente porque en verdad sigue siendo dicha estructura idéntica, salvedad hecha en dichos versos por existir una elipsis del susodicho es. Y la figura de la elipsis en general se aplica a la del asíndeton en particular, viéndose cómo Quevedo trata no de otra cosa sino de generar la sensación de que en cada línea define nuevamente la idea, no contradiciéndose (a pesar de las constantes paradojas) las unas sentencias con las otras, convirtiendo a este hermoso poema en el ejemplo paradigmático de esticomitia. Podemos destacar la total ausencia de hipérbaton, en contraposición completa al culteranismo gongorino, dada la simpleza de la sintaxis, absolutamente extrema: sujeto elíptico + ser + atributo.
También, como figuras adicionales, algunas de ellas que juegan un papel aquí bastante relevante, menciono el políptoton («hielo/helado», «descuido/cuidado», «amar/amado»), la enumeración (pues todo el poema es una lista de adjetivos y sustantivos, o subordinadas cumpliendo funciones propias de dichas palabras, que operan como atributos del amor), la hipérbole (dado también el carácter absolutamente exagerado de todas y cada una de las expresiones con que Quevedo refiérese a Amor), la prosopopeya (pues se trata al Amor, si bien, quizá, no como a una persona, sí como a un dios personificado, a saber, Eros, en forma de niño, y se le confieren, pues, atributos humanos), el apóstrofe (por este carácter evocador de la divinidad, según la interpretación que con anterioridad tildé de «delirante») y la metáfora (constante en todo el poema: A es B).
Para concluir, al fin, comentaré la linda relación que puede establecerse entre los dos últimos versos, que dicen, «¡Mirad cuál amistad tendrá con nada / el que en todo es contrario de sí mismo!», y la doctrina socrática (o platónica, según se vea) en virtud de la cual el malo es diferente incluso respecto de sí mismo: su identidad, pues, es incompatible con la amistad (pues esta se vincula con las relaciones de semejanza). Y a la vez el malo es quien más requiere de los otros, quien más depende de los mismos, pues el bueno puede en sí mismo ser independiente, a causa de la magnífica virtud que en su propio obrar se dibuja. Esto supone, pues, idéntica contradicción a la que trae a colación Quevedo, en diciendo que será imposible que tenga la más mínima amistad, una realidad respecto de sí misma inconsistente, diferente, y, por ello, debido a la disarmonía entre sus partes (nuevamente, según la teoría platónica), fea y mala (la inversa de la καλοκἀγαθία); pero que empíricamente (y mucho más que empíricamente, pues vivió él su vida entera por Amor atormentado), se demuestra es el mayor y mejor «amigo», por todos deseado (y que trata de desengañarnos respecto de sus aparentes virtudes, aunque él mismo no logre desvincularse de él). El amor, pues, consigue atrapar, desde este enfoque, con su maldad, y su (propia de la falsa sofística) habilidad retórica (entiendo, por ejemplo, desde el punto de vista de las convenciones sociales; pongamos, el amor de tipo romántico), a todos aquellos de que requiere y depende para su propia existencia, y se aprovecha de los mismos como si de un parásito se tratare; no siendo en verdad una relación de simbiosis (diría Quevedo), sino de pura extracción. Ahora bien, tan negativa visión de un mero concepto como el amor, un flatus vocis, como dirían los nominalistas más extremos, es, a decir verdad, no propia de otra persona más que de la que una vida atormentada por este asunto vivió, y que cegado por la vida intelectual no discierne ya lo real de lo imaginario; que en verdad se pudiera contraponer a la susodicha opinión la del mismo Platón, con que anteriormente comparamos a Quevedo, y con buena razón, por ser diametralmente la de tal opuesta; quien pensaba, o deducimos que así lo hacía, si no era ironía como la del Fedro, que estaba el amor en un estatus privilegiado en el mundo de las ideas. Tanto como para ser vía directa a las de belleza y bondad. Quedan, pues, retratados los dos vivos polos, y es motivo de reflexión pensar qué subyace verdaderamente a la idea de amor, que genere tan diversas opiniones acerca de él, realmente más distanciadas que las que de otros pudieran, del todo, imaginarse. Qué esencia contradictoria, como la del mismo poema este, se esconde verdaderamente en ella, y por qué. Suficiente, y vale.