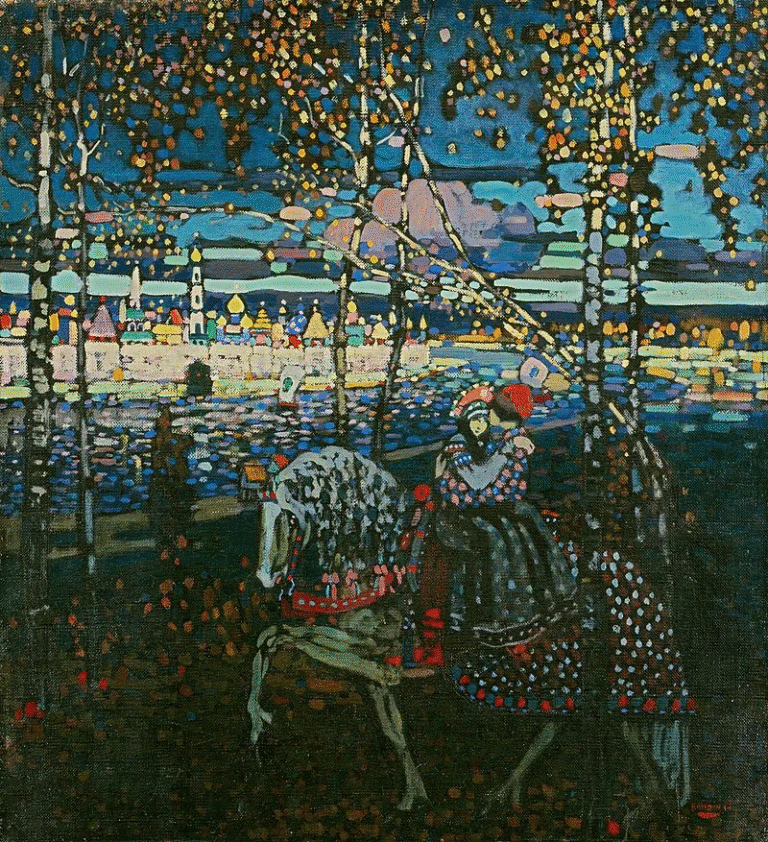Esta es, ¿oyes?, la esencia: la esencia que no es por ser otra; que doy en llamar ella por mí mismo y tú, pero que no es ella, porque ella no es caos incomprensible, sino la puesta en orden de lo que es; y perfectamente trabajable. (¿La temporalidad no es la filosofía de la muerte? ¿No viene el planeta? ¿No es el deseo de mientras el humano, siempre avanzando, no sepa a do camina? ¿Tanto cambié en dos meses?).
Es, en realidad, lo más cósmico. Aunque esto no es en el ser ella eso, sino en el ser su contrario, que es la esencia de este punto caído que es ese tal eso. Eso que es, en última instancia, lo que confunde. Pues dicho eso es natural para el hombre; y tanto lo es que le hace pensar que aquella es insaciable y, por tanto, deseable, pues da sentido a la existencia (¿El ocaso del devenir tiene cuerpo?). Sin embargo, el sentido de esta última está en ese ser otro. Está como en el tú y yo el ser lo que odiamos, que es lo mismo que el tiempo al ser, que no tiene sentido (o lo tiene por ello). Mas quizá hablar de ella sea ya demasiado: será que no es ella ni esencia, dado que esto es estático, cuando su naturaleza es precisamente la temporal, porque este es ella aunque expresado en su ser ella, él y otro; y, sobre todo, en su venir artificial de nosotros (¿Ese ideal intelectualoide no brotó de las raíces pianísticas?). Ya que sin ser algo no sería; o, si fuera, sería tan distinto, que no sería lo que es ella o eso, sino aquello: un aquello que es el caos ordenado, la esencia subyacente a lo que no se ve, y que es el ideal de la estupidez y mediocridad humanas, y tuyas y, sobre todo, mías. (¿No era la vida? ¿No era tan bajo Neptuno? ¿Era solo un hijo de Goethe batido con Kant y San Agustín, mal de males de mi mal?).
Hace aproximadamente dos meses me encontraba en uno de esos puntos que solemos llamar «de no retorno». Expresión, por cierto, bastante inexacta, para no decir totalmente estúpida, teniendo en cuenta que lo que caracteriza al tiempo es su puntualidad de no retorno. Son de perogrullo (mas no por ello dejan de expresar la nota dominante de mi sentir en escribiendo el texto abajo habido) los versos de Antonio Machado al respecto: «Hoy dista mucho de ayer. / ¡Ayer es Nunca jamás!».
En efecto, el escrito que aquí se encuentra es algo así como un poema en prosa (si es que puede recibir tal nombre; aunque me resulta también bastante ridículo otorgar a la poesía una especie de estatus honorífico, en virtud del cual porquerías como esta no pudieran bien participar de su nombre—puesto que si no, elitistas de la literatura, siento no saber cómo aludir a esos referentes que ustedes bien desearan que no existiesen—), mejor vehículo, para mí, últimamente, de expresión, dado el agotamiento en mi interés por la claridad expositiva a lo largo del último año y medio. Todo esto dio lugar a una desorientación absoluta en términos de cómo habría de ser mi modo de escribir. Lo que culminó con los «poemarios» que fui publicando de octubre a esta parte (Los cristales del ahogo, Arrebato de enjutez, El dirigido gremio azulado, Sensuales rosas del invierno, Reloj de arena, Alegría del planeta, y La fuente en el olvidado desguace), que crecientemente se desarrollaron en el surrealismo literario (frente al patético intento de experimentación en Álgebra del amor pardo: manifiesto del pseudodesesperismo, próximo en alguna de sus partes al asimismo patético dadaísmo, por más que se tratara de un intento de ridiculización de las vanguardias).
Si les digo la verdad, lo considero una experiencia muy grata: conforme uno asocia palabras en torno a una misma temática, se da cuenta de lo rico que es el intelecto humano a la hora de asociar significados. Esta riqueza no puede ser totalmente compartida. En efecto, ese tipo de poemas (como este) poseen un marcado carácter autológico. Otrora habría considerado esta carencia de dialogicidad o normatividad como una marca de pedantería, asocialidad, o estupidez. Sin embargo, la literatura ofrece una libertad que rebasa el campo operatorio de lo real: si no es en la ficcionalidad literaria, ¿dónde es posible la autologicidad?
Por otro lado, aunque denuesto en gran medida ese fetichismo de la originalidad que impera en las sociedades humanas (y que lleva a algunos a decir que 1866, fecha de publicación de Crimen y Castigo, es muchísimo antes de 1867, la de escritura de Thérèse Raquin, por un absurdo debate en que solo podría enfrascarse un bobo, en torno a la originalidad del naturalismo; o los que dicen que Trasímaco o Calicles en los diálogos de Platón son una suerte de «precedente» de Nietzsche, y no más bien este una mera continuación de las ideas de los otros), no puedo dejar de llevarme parcialmente por él. Y como que me siento un tanto más reconfortado al escribir en forma de versos libres (o, a lo sumo, blancos), con lenguaje de carácter científico-técnico; por medio de vocativos a entidades metafísicas (como las ideas puras de inteligencia o tiempo); por medio de asociaciones surrealistas, etc., como si los versos libres se hubieran inventado ayer, el lenguaje científico-técnico no fuera característico de vanguardias de hace cien años que, como el futurismo, tienen ya poco de vanguardistas; o el vocativo supuestamente novedoso no existiese desde que el hombre del paleolítico invocaba por medio de la pintura a los entes numinosos de sus respectivas «religiones».
Todo se resume en realidad a la mayor facilidad que comporta el escribir este tipo de versos, frente a aquellos que buscan, si no una estricta rigidez formal, al menos sí un mínimo enlace con la tradición métrica previa al romanticismo. Es costoso temporal y mentalmente escribir sonetos o silvas. Es, desde luego, más sencillo, más directo para intelectos poco desarrollados escribir como a uno le venga en gana. Lo triste es que en estos casos se diga que, o bien es más sencillo escribir conforme a la lírica tradicional —una especie de dogma que se cacarea con arreglo a la autojustificación que estos poetas de sí mismos «planearon» (si es que su intelecto llega acaso a más que lamentarse de esto y aquello), y que han inducido en el pensar general—, o bien todo esto suponga una «ruptura» (un «punto de no retorno») respecto de la tradición anterior: una bomba de originalidad, como la que parió al mismísimo, incomparable, inaudito, e incomparable e inaudito, Tristan Tzara.
Yo seré más falsamente humilde, si así lo quieren: a mí no me apetece escribir poemas como «a la antigua usanza». Al menos no de momento. Quizá cuando sepa escribir como mínimo igual de bien que esa figurilla del Tristan Tzara (quien ha conseguido su objetivo, por lo demás, como el ridículo pastor Eróstrato, en su famosa historia de la destrucción del Templo de Artemisa) compondré maravillosos poemas en cuaderna vía. Pero hasta entonces, me limitaré a aceptar mi mediocridad (de que solo comencé a ser plenamente consciente en los tiempos en que se escribió el texto de abajo), y conformarme con lo que, más que un punto de no retorno, es lo que los matemáticos llaman el punto de retroceso de una función.
Esta asociación es casi tan gratuita como las que verán abajo reflejadas, de modo que al menos piensen que les sirve de preparación. No obstante, no la exime totalmente de su propósito. Si no saben ustedes de matemáticas ni lo que es una derivada, ¡magnífico, son ustedes unos completos analfabetos! Unos analfabetos, a decir verdad. Y los hay humanistas tan ridículos que se vanaglorian de no saber lo que es una integral indefinida: ¡anda!, ¿y acaso sirve de mucho la categoría de naturalismo habiéndose publicado el Lazarillo de Tormes en 1554? (¿Ven ustedes mi hipocresía?).
Pero, al igual que con todo, los nombres técnicos que se ponen a las cosas se refieren a realidades que entendiera hasta el más bobo de los niños de primaria. De modo que tampoco es que se tengan que preocupar por ello. Así funciona la historia del arte y la literatura; así funciona la gramática; la música; la química; la física; la informática; la medicina: ¡todo! Y también las matemáticas. Y también mis textos. Todo se refiere a lo mismo. Como esta función que vieron.
Total: resulta que esa función (o sea, una gráfica que podemos representar en ejes coordenados en relación a una expresión analítica, a saber, una ecuación, para cuyo dominio solo existe una imagen por punto como máximo) solo llega a ser objeto de estudio hacia el primer año del grado universitario en matemáticas. A mí esto, desde luego, naturalmente me desengaña respecto de lo que las matemáticas son. Y así escribí esta oda prosaica a la estulta mediocridad de lo que creí valioso.
Pero sigamos. El caso es que las derivadas laterales (las variaciones de la función por cada tramo infinitesimal que tomamos de la variable independiente a cada uno de los lados del punto ‘a’) es infinita a un lado y al otro del referido punto. Mas resulta asimismo que en tal punto la función es continua (luego no existe asíntota alguna), y que las susodichas derivadas infinitas son de signo contrario. Se trata de un punto de retroceso.
Imaginen por un instante que la variable independiente fuera el tiempo. Imaginen, por otro, que la dependiente es la percepción subjetiva respecto del paso del tiempo. Pues bien, por lo que he visto en las personas que me rodean, su función habitual característica respecto de este punto vendría a ser algo parecido a una polinómica lineal de pendiente negativa, pero siendo el módulo de esta realmente bajo. Sería una función plenamente derivable en todo su dominio. Esos «puntos de no retorno» que comentábamos al principio, y que conforman cada uno de esos instantes infinitesimales, serían lo único que temer por parte de tales personas. Su conciencia respecto de los mismos sería lúcida solo a ratos, pero probablemente no le dieran importancia al paso del tiempo hasta entrar ya su querida función en la horquilla de imágenes negativas, por expresarlo de algún modo (¿por qué será que me recuerdo a mí mismo al imbécil de Letamendi, por Baroja así retratado al comienzo del Árbol de la Ciencia?).
Pues bien, frente a esto, déjenme mostrar mi cara más arrogante, y decir que mi vida se mueve en una función periódica de puntos de retroceso. Sí. Los de arriba. Se trata de una vida en que la derivada de la percepción del tiempo cae precipitadamente en cierto momento: como resultado no hago más que arremeter contra lo que me rodea vislumbrando mi inminente, no ya solo muerte, sino olvido eterno debido a la abulia que caracterizome en vida. La esencia de la procrastinación que lo conduce a uno a ese estado de insatisfacción de la conciencia, que desea casi tornarlo a ese mismo en elemento del clero regular, por humillación en todo el resto de ámbitos de la vida. Y así estaba yo, en tal punto de retroceso, de derivada lateral izquierda igual a menos infinito, deseoso de expresar lo que creía el fin de mis días (aunque sea metafóricamente). Deseoso del engaño que volverá… Que volverá porque, como dijera Lope de Vega:
¡Oh, siempre aborrecido desengaño,
amado al procurarte, odioso al verte,
que en lugar de sanar, abres la herida!
Plugiera a Dios duraras, dulce engaño:
que si ha de dar un desengaño muerte,
mejor es un engaño que da vida.
Que no solo el tal engaño temporal arriba referido estableciera yo en vinculación con tan excelso literato. Y que no tan solo por lo arriba referido dijera yo de estar acá Lope en un punto de retroceso. En un punto de retroceso… cuya variable dependiente no es solo el tiempo… Y déjenme dejarles, si me permiten la redundancia, una frase final de Goethe, relativa a Werther, que gustárales si no solo lo situaran en la trama más inmediata de la novela, y lo extrapolaran a cuantos campos de la vida hicieran falta (aunque la cruda realidad es tal y como es, y las derivadas laterales son… una mierda de solución):
Un destino fracasado, un desarrollo obstaculizado, deseos insatisfechos no son defectos de una época determinada, sino de todo individuo, y sería triste si cada uno de nosotros no tuviera alguna vez en su vida una época en la que le pareciera que el Werther fue escrito expresamente para él.
Un día de diciembre de este maldito año 2021. (Importárale alguien si como a)
Apología del desorden: oda prosaica a mi estulta mediocridad
Esta es, ¿oyes?, la esencia: la esencia que no es por ser otra; que doy en llamar ella por mí mismo y tú, pero que no es ella, porque ella no es caos incomprensible, sino la puesta en orden de lo que es; y perfectamente trabajable. (¿La temporalidad no es la filosofía de la muerte? ¿No viene el planeta? ¿No es el deseo de mientras el humano, siempre avanzando, no sepa a do camina? ¿Tanto cambié en dos meses?).
Es, en realidad, lo más cósmico. Aunque esto no es en el ser ella eso, sino en el ser su contrario, que es la esencia de este punto caído que es ese tal eso. Eso que es, en última instancia, lo que confunde. Pues dicho eso es natural para el hombre; y tanto lo es que le hace pensar que aquella es insaciable y, por tanto, deseable, pues da sentido a la existencia. (¿El ocaso del devenir tiene cuerpo?). Sin embargo, el sentido de esta última está en ese ser otro. Está como en el tú y yo el ser lo que odiamos, que es lo mismo que el tiempo al ser, que no tiene sentido (o lo tiene por ello). Mas quizá hablar de ella sea ya demasiado: será que no es ella ni esencia, dado que esto es estático, cuando su naturaleza es precisamente la temporal, porque este es ella aunque expresado en su ser ella, él y otro; y, sobre todo, en su venir artificial de nosotros. (¿Ese ideal intelectualoide no brotó de las raíces pianísticas?). Ya que sin ser algo no sería; o, si fuera, sería tan distinto, que no sería lo que es ella o eso, sino aquello: un aquello que es el caos ordenado, la esencia subyacente a lo que no se ve, y que es el ideal de la estupidez y mediocridad humanas, y tuyas y, sobre todo, mías. (¿No era la vida? ¿No era tan bajo Neptuno? ¿Era solo un hijo de Goethe batido con Kant y San Agustín, mal de males de mi mal?).
Despegas eternamente viendo cómo te aferras al suelo. Te admiras de que este es uno que es útil, y aquel uno que no es nada, sino estupidez no vital. No obstante, dicha estupidez seduce, pues atrae al que no goza lo útil, sino lo inútil. Esto es, en definitiva, el bobo. (¿Considerabas lo de la poetisa? Porque no; definitivamente, no. ¿El tiempo era previo? ¿Tú eres más bobo, como Valle?). El bobo toma, entonces, las flores marchitas. Y trata de enloquecer con ellas al lado del turbio riachuelo, que no es más que ese ser otro y que no comprende, y que igual es uno mismo (en cuyo caso sería desesperación pura), transformada en la pesadilla del bosque quemado (que en realidad no puede ser, porque entonces no tendría sentido nada, y sería dicho bosque su tiempo, y no ello); y su tiempo no sería nada, con lo que la locura alcanzaría el punto del sueño. Y el sueño su premio, copado de insomnio, que no deja de ser más que él mismo en otra manifestación: una manifestación que engaña, y que elabora a los mediocres.
Los mediocres que se aferran al fuego, y a la dureza y resistencia absolutas, que se agotan en cuanto la estabilidad de su mediocridad va al traste, con ellos dentro, hasta que el polvo cósmico, que barre a cuantos somos menos que cero (pues al menos este es eterno), los lleva incluso al lugar que no les correspondía, en un juicio final quizá excesivo, que condena sin piedad a todo el que lo vive. (¿Por qué mojas tanto la tierra?). Pues el que no lo vive, disfruta lo contrario: el no haber sido nunca ni llegar a ser nada, sino el ser la derivada de tu y mi constante. Sí. Sí. Sí. Derivada de una constante vectorial en el espacio de tu y mi distancia: cual la velocidad a cero. Ese tiempo degenerado que es eso, y ella, y aquello, y que nada en la ola cuántica que ni siquiera se percibe. Pues es tan absurda como el no poderla percibir nosotros, que es infinitamente olvido. (¿Tal y como tú y yo no somos como la termodinámica? ¿Pues tú y yo disolvemos no en realidad nunca no el segundo principio; principio como soleado aliento? ¿Tú, tiempo, espacio, y lo que hagas falta?). Es por eso que digo que aferrarse a lo contrario de lo que dijera el gran maestro, que se pudrirá con el colapsar de ti (¿como en poético desenfreno lúcido?), es el camino de la vida, que es lo conjugado, de suerte que acaba siendo, de nuevo, su ser otro, a saber, la muerte (pareciera absurdo llegar a estas mismas conclusiones, pero ya se dijo que ser enemigo de alguien implica ser ese uno, en el sentido en que el tiempo te aferra a ese ser ese, incluso aun cuando inmediatamente no sea de ese modo, y se hable toscamente: la inmediatez mediata).
Lo infinito alcanza entonces la categoría de la ignorancia, que en realidad es la responsable de ese ser aquel. (¿Gilipollez?). Y esto es curioso. Porque, como digo, me aferro cual larva del cámbrico al abrazo, a ese ser el ser eso, ella y aquello, cuando en realidad ni eso, ni ella, ni aquello (que son uno mismo en otros tres, e infinitos, e ignorancia, pues estos dos son lo mismo) constituyen fuente de nada. Pues el conocimiento se basa en lo que no es siempre. O, en todo caso, en lo que es artificialmente. Porque, si no, ya llegara el poema a los labios de su autor en el momento adecuado. (¿Frente a la vida misma fuente de deseo de dramaturgos esos que fuiste no no no serás no volverás a ser porque nunca fuiste?). Que sería, por cierto, ninguno, todos, o estos a la par; al mismo punto: pero no, pues no es más que la matemática del ser. Y lo intuitivo. Y lo primitivo. Y el triturar con un garrote (¿o aquel sílex que pones en la punta del clavel?) lo que no tiene sentido. Y solo entonces aparece la categoría de la sabiduría, que en realidad es desconocimiento puro. (¿Al igual que la casa del prejuicio? ¿Elemental maestro que se muere al segundo día, pero que sustituye a Baudelaire?).
Este ser su contrario se debe a lo mismo de siempre (aunque lo explicaremos mucho mejor en esta ocasión). El sentido es impuesto, nulo, vacío; el sentido se corresponde con el machacar el alimento en la cueva, cual bruto animal en su guarida. Este, que solo busca ocultarse tras el árbol de peligrosa y deliciosa miel en el presente, aun cuando prefiere su ser contrario: el tirarse a la sombra de ese mismo y perseguir lo que le aparezca a la mente, hasta morir burdamente en su sabio desconocimiento, que no es deseable para ella, ni tampoco para esos, pero en cualquier caso el único modo de aguantar esa trampa del ser otro. Esa trampa del ser otro que obliga a uno a tomar esa misma piedra con que se molía, y repetir una y otra vez la misma operación (¿de suerte que los extremos de la función son como la constante de gravitación universal?), a lo largo de su finito devenir. Todo este pelele y monótono automóvil saboreando la lluvia fresca o pútrida que será o fue en su no ser eterno. Porque la ilusión se hace tal que el tal triturar penetra en el tiempo hasta pararlo al fin, que es su objetivo último e imposible. Y es que no es ya ese eso o ella, sino aquello, que es la esencia de su ser otro de la ignorancia conocida, pues posee su concepto, aunque no la experiencia. ¡Al contrario de la otra opción!; la sabia, que desconoce también el concepto. Y es inútil, mas hácelo experimentadamente. (¿Era la belleza devenida con el paso de ella en aquello? ¿Era la vibración magnética que mata con cianuro rosado?).
Y aquí aparece el momento del viejo, que contempla ufano ese devenir juvenil y patético, constantemente deseoso de su existencia que no alcanza a sentir aquella más que en su apariencia divina. Porque cogen las páginas y las huelen, disfrutando de su novedad; o saborean el ondular que no es, mirando al espacio negro. Oyen el ruido infinito, y palpan el roce que acaba. Porque todo ello no es un estar en eso, sino estar en lo otro: su mente. (¿Con arreglo al campo puntual basto de imaginaciones fútiles pero infinitas, frías y potenciales? ¿Accesoria pérdida de tiempo en la cárcel, donde el solo gusto es la televisión del loco contado a la demencia?). La mente del sueño que antes describimos, que es la que en los viejos se pudre hasta convertirse en el dormir tiernamente, y que en los jóvenes los motiva a vivir no centrándose en el genuino ser de ella, el tiempo. Y golpean entonces aterrorizados por lo que ocurre a su alrededor su propia cabeza y extremidades, temblando por sentirse perdidos, no entendiendo nada de lo que ocurre. Corren despavoridos adonde cae el furgón por el precipicio metálico, que ha matado a un extraño. Se refugian entonces en estúpidos motivos, que no dejan de ser más que la miel del árbol: esa miel que les pierde mil y una veces, si no infinitas, hasta caer en la cama de ese ser otro, que bien los convierte en lo primero, o bien los hace dormir eternamente. (¿Es el supremo el caer risueño en lo anodino que parece blanco como el procrastinar por la enfermedad que indujo el patético que describía la voluntad que no conocía el muelle que agotaba la asquerosa Place de la Concorde que amarra mi vida en torno al obelisco robado por Schopenhauer sin conocerla?). Eternidad que desaparecerá con su finitud, pues tan tonta es esta como estulta la aquella: ¡ni siquiera tan divina existencia se torna indefinida, pues limitada está con el espacio, a pesar de su ir acotado! Muere entonces el deseo de realidad, y se apaga todo en su inmundicia, que es el caos del cosmos: la apología de su desordenada e inconsistente eternidad. (¿Nota del sinsentido por victimismos del ser que la ecuación diferencial resolver no pudo por ir trucada?).En mi breve vida nunca he dejado de asombrarme por la realidad. Dicen algunos (ingenuos) que ese es el genuino espíritu de la filosofía: el constante asombro por lo que nos rodea. En realidad sabemos, empero, que eso no es más que un kitsch respecto de lo que dijera Aristóteles de que «los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración» (Θαύμα). Podremos estar de acuerdo con dicha afirmación solo si seguimos considerando que la esencia de la filosofía se agota en su etimología. Mas parece que no es esa una posición que pueda sostenerse a día de hoy (y cualquiera que medianamente conozca el desenvolvimiento histórico de nuestra disciplina, debería en este punto concordar conmigo).
Esta es, oye, la esencia. La esencia que no es por ser otra, y que doy en llamar ella por mí mismo y tú, pero que no es ella porque es caos incomprensible, aunque ordenado, y perfectamente trabajable. Es, en realidad, lo más cósmico, aunque esto no es en el ser ella eso, sino en el ser su contrario, que es la esencia de este punto que es ese eso. Eso que es, en última instancia, lo que confunde, pues dicho eso es natural para el hombre; y tanto lo es que le hace pensar que aquella es insaciable y, por tanto, deseable, pues da sentido a la existencia. Sin embargo, el sentido de esta última está en ese ser otro; está como en el tú y yo el ser lo que odiamos, que es lo mismo que el tiempo al ser, que no tiene sentido (o lo tiene por ello). Y quizá hablar de ella es ya demasiado, pues es que ni ella es esencia, dado que esto es estático, cuando su naturaleza es precisamente la temporal, porque este es ella aunque expresado en su ser ella, él y otro, y, sobre todo, en su venir artificial de nosotros, ya que sin ser algo no sería, o si fuera, sería tan distinto, que no sería lo que es ella o eso, sino aquello; un aquello que es el caos ordenado, la esencia subyacente a lo que no se ve, y que es el ideal de la estupidez y mediocridad humanas, y mías.
Despegas eternamente viendo cómo te aferras al suelo, pues este es uno que es útil, y aquel uno que no es nada, sino estupidez. No obstante, dicha estupidez seduce, pues atrae al que no vive lo útil, sino lo inútil, y que es, en definitiva, el bobo. El bobo toma, entonces, las flores marchitas, y trata de enloquecer con ellas al lado del turbio riachuelo, que no es más que ese ser otro y que no comprende, y que igual es uno mismo (en cuyo caso sería desesperación pura), transformada en la pesadilla del bosque quemado, que en realidad no puede ser, porque entonces no tendría sentido nada, y sería dicho bosque su tiempo, y no ello; y su tiempo no sería nada, con lo que la locura alcanzaría el punto del sueño, y el sueño su premio, copado de insomnio, que no deja de ser más que él mismo en otra manifestación: una manifestación que engaña, y que elabora a los mediocres. Los mediocres que se aferran al fuego, y a la dureza y resistencia absolutas, que se agotan en cuanto la estabilidad de su mediocridad va al traste, con ellos dentro, hasta que el polvo cósmico, que barre a cuantos somos menos que cero (pues al menos este es eterno), los lleva incluso al lugar que no les correspondía, en un juicio final quizá excesivo, que condena sin piedad a todo el que lo vive. Pues el que no lo vive, disfruta lo contrario: el no haber sido nunca ni llegar a ser nada, sino el ser la derivada de tu y mi constante, ese tiempo que es eso, y ella, y aquello, y que nada en la ola que ni siquiera se percibe, pues es tan absurda como el no poderla percibir nosotros, que es infinitamente olvido. Es por eso que digo que aferrarse a lo contrario de lo que dijera el gran maestro, que se pudrirá con el colapsar de ti, es el camino de la vida, que es lo conjugado, de suerte que acaba siendo, de nuevo, su ser otro, a saber, la muerte (pareciera absurdo llegar a estas mismas conclusiones, pero ya se dijo que ser enemigo de alguien implica ser ese uno, en el sentido en que el tiempo te aferra a ese ser ese, incluso aun cuando inmediatamente no sea de ese modo, y se hable toscamente).
Lo infinito alcanza entonces la categoría de la ignorancia, que en realidad es la responsable de ese ser aquel. Y esto es curioso, porque, como digo, me aferro a ese ser el ser eso, ella y aquello, cuando en realidad ni eso, ni ella, ni aquello (que son uno mismo en otros tres, e infinitos, e ignorancia, pues estos dos son lo mismo) constituyen fuente de nada. Pues el conocimiento se basa en lo que no es siempre, o, en todo caso, en lo que es artificialmente. Porque, si no, ya llegara el poema a los labios de su autor en el momento adecuado, que sería ninguno, todos, o estos a la par, al mismo punto: pero no, pues no es más que la matemática del ser, y lo intuitivo, y lo primitivo, y el machacar con un garrote lo que no tiene sentido. Y solo entonces aparece la categoría de sabiduría, que en realidad es desconocimiento puro. Este ser su contrario se debe a lo mismo de siempre, aunque lo explicaremos mejor en esta ocasión. El sentido es impuesto, nulo, vacío; el sentido se corresponde con el machacar el alimento en la cueva, cual bruto animal en su guarida, que solo busca ocultarse tras el árbol de peligrosa y deliciosa miel en el presente, aun cuando prefiere su ser contrario: el tirarse a la sombra de ese mismo y perseguir lo que le aparezca a la mente, hasta morir burdamente en su sabio desconocimiento, que no es deseable para ella, ni tampoco para esos, pero en cualquier caso el único modo de aguantar esa trampa del ser otro. Esa trampa del ser otro que obliga a uno a tomar esa misma piedra con que se trituraba, y repetir una y otra vez la misma operación a lo largo de su finito devenir, saboreando la lluvia fresca o pútrida que será o fue en su no ser eterno, porque la ilusión se hace tal que el tal triturar penetra en el tiempo hasta pararlo al fin, que es su objetivo último e imposible, porque no es ya ese eso o ella, sino aquello, que es la esencia de su ser otro de la ignorancia conocida, pues posee su concepto, aunque no la experiencia, al contrario de la otra opción, la sabia, que desconoce también el concepto, y es inútil mas experimentadamente.
Y aquí aparece el momento del viejo, que contempla ufano ese devenir juvenil y patético, constantemente deseoso de su existencia que no alcanza a sentir aquella más que en su apariencia divina. Porque cogen las páginas y las huelen, disfrutando de su novedad; o saborean el ondular que no es, mirando al espacio negro. Oyen el ruido infinito, y palpan el roce que acaba. Porque todo ello no es un estar en eso, sino estar en lo otro: su mente. La mente del sueño que antes describimos, que es la que en los viejos se pudre hasta convertirse en el dormir tiernamente, y que en los jóvenes los motiva a vivir no centrándose en el genuino ser de ella, el tiempo. Y golpean entonces aterrorizados por lo que ocurre a su alrededor su propia cabeza y extremidades, temblando por sentirse perdidos, no entendiendo nada de lo que ocurre. Se refugian entonces en estúpidos motivos, que no dejan de ser más que la miel del árbol: esa miel que les pierde mil y una veces, si no infinitas, hasta caer en la cama de ese ser otro, que bien los convierte en lo primero, o bien los hace dormir eternamente. Eternidad que desaparecerá con su finitud, pues tan tonta es esta como estulta la aquella: ¡ni siquiera tan divina existencia se torna indefinida, pues limitada está con el espacio, a pesar de su ir acotado! Muere entonces el deseo de realidad, y se apaga todo en su inmundicia, que es el caos del cosmos: la apología de su desordenada e inconsistente eternidad.
Nota: No vayan a ser tan estúpidos de pensar que son provocadores por decir que este texto es una completa basura.
Un día de octubre de este bendito año 2021.