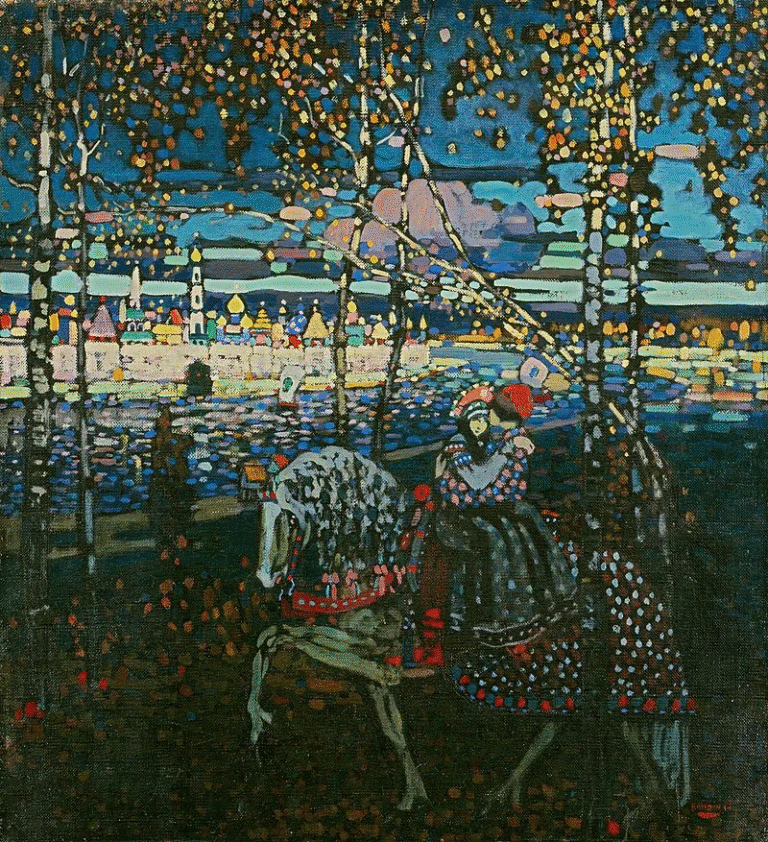Es vergüenza…
No sé si reír o llorar. Es como observar a un actor tan metido en su papel que acaba perdiendo toda noción de sí mismo. Luego lo ves posando, tan serio, con ese aura de misterio que encubre a los actores que interpretan dramas teatrales o cinematográficos, y te viene a la mente la chifladura del momento en que se creyó ser su personaje. Le recorre a uno casi un escalofrío de pensarse en una misma frase importante y tan ridículo como cuando pasa por la genuina vergüenza. Y digo bien no sabiendo si es risa o lloro, porque ni se deshace el nudo que parece apretar las cuerdas que retienen a nuestro ego, ni tampoco es posible salirse de ese ego y soltar una carcajada de veras sonora (no como en las películas, sino como las que toda persona debiera soltar de vez en cuando hablando consigo mismo, cual un demente haría en público). Pero en la carcajada aflora el dolor, y en el dolor la comicidad de la situación. No es, pues, ni cuestión propia ni ajena, sino una mezcla que atañe a la parte del yo que concierne al ego, y la que es por los budistas considerada «prístina».
Me viene la idea a la mente de pensar que ya hablara yo en términos parecidos cuando con mis acciones motivaba nada más que este profundo sentimiento de vergüenza. No se entienda, por supuesto, como algo que estimo en oprobio, habida cuenta de que la indiferencia subyace en verdad a esa profundidad del sentimiento: es tan llano y simple como que ya no me identifico con quien me da motivos ahora para avergonzarme. Pero vuelvo justo a la sobrementada idea: ya hablaba yo en términos parecidos cuando no hacía sino motivar la más genuina vergüenza, ajena en otros, propia en mí, solo a posteriori. ¿Qué me exime, pues, de encontrarme en análoga situación, y no ser como el bufón que en verdad es el serio actor que se cree su trágico papel en cierta obra?
Ruborizarse por una estupidez perpetrada en el pasado puede llegar a conllevar en uno el impacto de la magnitud de un meteorito, si se da el caso de que instantes antes paseaba por una habitación apelando a la profundidad de la pregunta del porqué de la existencia del mundo, criticando la banalidad propia de una vida hedonista o contemporánea, abstrayendo ideas provenientes de muy diversos campos, como la neurología, la astronomía, las matemáticas, o la filosofía. ¿Quién es uno entonces para haber dicho que la vida consiste en «filosofar», o, al menos, en preguntarse por las razones últimas que a todo subyace? ¿Quién es uno para decir eso, además, si ya las decía cuando actuaba como un infantil (qué digo infantil: ¡infantilísimo!) adolescente, atraído por adulteradas estéticas cuasi dandis, románticas, poéticas, melancólicas, reflexivas, existencialistas, o lo que se quiera? ¿Quién es uno para pretender una cierta iluminación, o quién es uno para considerar si quiera la posibilidad solipsista? ¿Quién es uno para tachar la fiesta en pro de salir de la órbita terrestre, quién para decir que actuará solo maduramente con quien en el pasado fue el centro de su fragilísimo corazón…? ¿Quién, quién, quién…?, ¡si él hizo esa ridiculez, aquella y la otra, y encima, para colmo de bufonerías, no se daba cuenta!
Idealiza entonces tu propio ser, haz cristalizar tu ego cual lo haría una mente no reflexiva, como esa que has de criticar como si la vida te fuese en ello, en lugar de en precisamente lo que dices que esta ha de invertirse. Sí, haz todo eso, compensa la pérdida, aférrate a tu persona, y ya verás lo que ocurrirá la próxima vez: no quedará risa, sino solamente la horca del ego, el verdugo de toda buena vida y acción. ¿Por qué emplear este vocabulario esotérico, en su sentido budista, sin la más mínima formación en dicho pensamiento, y sin aportar la más mínima crítica a la formación del tal concepto? Bueno, hágase; en tal caso, ¿quién es uno para hacer eso después de la vergüenza…?
Me recorrió entonces por las venas un calor especial. Una especie de agradecimiento. La sangre no llegó al río, porque el juicio no condenó de por vida al corazón. Se pudo escapar del oscuro pozo, en tanto que hubo quien conociendo desde fuera lo ridículo de la situación supo actuar con conveniencia. Recuerdo asimismo otra situación en la que también a posteriori agradecí a alguien a quien no creía deber nada, ni en términos de agradecimientos, en la que con el tiempo vi que no era tampoco aquello como yo percibía desde recientemente, y que de un extremo se había pasado al otro con tanta sencillez como el actor pasa de estar en el papel de víctima a en el de asesino, de dictador a humilde granjero, de nazi, a judío. Eso es otra: no es ya que piense en el Universo, en los fundamentos de las matemáticas, en la vacuidad: pienso también en los peores horrores que causara la humanidad, y cuando lo hago, creo dar protagonismo a la vida, en tanto que se convierte en algo más serio, un lugar en el que uno tiene una cierta responsabilidad, un cierto deber moral, que quizás se restringe a criticar y condenar y decir que «We´re deeply concerned…», pero que al menos da al hombre un cierto ápice de sentido a la acción por contraposición a la mucho más atractiva abulia, como la que imperaría en un paraíso, sin duda. Y mientras en mi cabeza se gestan esas ideas, me creo yo mismo importante, y aflora… ¿quién?; eso es, el ego. Ego, ego, ego, que es machacado como un puto asteroide de mierda al ser capturado por el Sol, o sea, abrasado por la vergüenza, destruido por la visión de la verdad, del pasado, de… ¡y se niega a aceptarlo! «Ese no soy yo». O, mejor: «Ese ya no soy yo». En realidad nunca lo fue, es cierto, respecto de la persona, pero sí respecto del ego: ¿por qué intentas refugiarte, en consecuencia?
Un pequeño hálito de esperanza parece surgir al ver ya una cierta crítica en el momento a ese modo de actuar. No obstante, ¿no seguía uno discurriendo así? En efecto, cuando realizamos acciones vergonzosas, aun cuando sabemos que es así, nos suple parte de la vergüenza sufrida el saber que somos conscientes de que es algo vergonzoso, algo así como v.gr. afirmar que es más ridículo no hacer nunca el ridículo que hacerlo a sabiendas. «De la inmadurez…»: lo que hacías era divagar sobre cuestiones del todo tangenciales, en absoluto sustanciales. Peor, en cambio, es cuando recordamos, tras haber hecho algo simplemente estúpido, haber dicho con satisfacción y sorna: «Hoy lo has hecho de putísima madre, tú». Ante eso, sí que no queda absolutamente nada más que humillación. ¿Pero sabes qué? Que es una humillación que a uno le puede resultar como el agua a un impermeable: sé que es una metáfora absolutamente trillada, pero, habida cuenta de lo que digo, ¿debería acaso esperarse algo más de lo que yo pueda decir en este mundo acerca de ningún tema? Pues si incluso en los que con tanta sabiduría parecía uno discurrir, aportando datos y razones, buscando justificaciones sólidas aquí y allá que, máxime, acaban convenciendo a los más escépticos, acaba uno a posteriori viendo haber hecho una ridiculez, ¿en qué quedará todo cuanto no se mueve por esas mismas dinámicas?
Se me podrá decir, ahora bien, un par de cosas. Por un lado, que uno no debe vivir en un constante juicio ético de cuanto realiza, y que es necesario relajar los criterios morales a la hora de analizarse, puesto que en cualquier caso todo es vacuo y no importa demasiado lo que al ego parezca afectarle, si acaso esas acciones no eran intrínsecamente dañinas. Lo verdadero es que sosteniendo esto, aunque desde luego hay que aceptarlo para el caso límite, se defiende en cierto sentido una carencia de integridad moral, e incluso se justifica la deficiencia de autoestima. En efecto, hacer tonterías de vez en cuando es perfectamente sano, pero no lo es arrastrarse como un gusano patéticamente, hecho que sugiere la hoy varias veces referida vergüenza, y que comporta un descrédito de la propia persona que no puede sino aminorar la percepción de su propio valor, por debajo de aquel que consideraremos «real». Se me podrá decir asimismo que es un buen baño de realidad, y en ello sí coincido plenamente, pero hemos de matizar que dicha renovación concierne ante todo al ego, pues ante una integridad personal genuina, no se resquebraja en absoluto el individuo ante las «cosquillas» (manera resumida y precisa de definir la inicial sentencia de este extraño texto, como por lo demás son el resto, que hoy les presento) que genera la tal vergüenza.
Ya estoy perdiéndome en exceso, y la frescura inicial de cuanto escribo ha desaparecido. Es por ello que, quedando estas palabras un tanto cortas, prefiero no obstante cortar ya por lo sano con lo dicho. Es vergüenza, genuina vergüenza, y me pregunto qué habría hecho yo de lidiar con un personaje así: qué habría hecho de ser un espectador, cierta noche de teatro, de una obra en que el actor se creyera su papel de por indefinida manera… ¿Habrías hecho cosa distinta…? Queda, consecuentemente, aceptar el esperpento, la no seriedad de casi nada, rebajar un tanto los humos que a uno en algunos momentos pueden subyugarle, y no romper por completo con el pasado, porque es una mina de humildad que puede ser explotada, sí, hasta el lecho de la muerte. Buenas noches.
En mi querida Sevilla, el 20/12/2022
Nota: Me permito la licencia de mezclar el tú, el usted, el vosotros y el ustedes, así como me he permitido la licencia de advertírtelo, cuando sería mucho más conveniente, y denotaría una mucha mayor seguridad en mí mismo, como inteligencia, el no hacerlo.
Solipsismo, deseo y libros; compensación intelectual y otros escritos caóticos
Me apetece escribir algo en segunda persona. No me juzguen si no sé hacerlo. Y me da igual que me digan ustedes que de tal manera estoy escudándome ante cualquier forma de crítica a este estilo: quiero escribirlo en segunda persona porque espero que hayas sentido algo así en tu vida. Tengan antes en cuenta un asunto. ¿Acaso no lee uno para sentir que hay otro sujeto ahí fuera con quien compartir ciertas percepciones, sensibles o intelectuales, haciendo uso de la denotación más general de dicho término? Será confirmación de las ideas, sí, pero también es confirmación de la existencia de un «otro», ante una realidad que en el día a día podría ser no diferente de la de una persona que viviera en un mundo solipsista. Digo esto porque apenas conozco a nadie con quien compartir de manera recíproca muchas de las sensaciones que un mayor peso, desde mi perspectiva, han de tener en la vida. Al menos, de entre los vivos; o, más concretamente, de entre los vivos con quien puedo relacionarme directamente de manera cotidiana. Por ello prefiero leer, que no hablar; y de leer, con casi total exclusividad, leo a los muertos. Camino trillado, por cierto. Si me lo toleran, desearía, de hecho, hacer mías las palabras de Unamuno que ahora les refiero:
Y además, debo confesártelo también, lector y escritor amigo, me
interesa mucho más lo que han dicho los muertos que lo que los vivos
dicen. Cuando tú te hayas muerto —¡Dios te dé largos años de vida!—
leeré tus obras. Ganan las obras literarias yo no sé qué solemnidad augusta cuando se sabe que quien las escribió duerme en la tierra el sueño sin despertar. Esperaremos, pues, a que tú o yo nos muramos. […] Tengo, además, para esto otro motivo, y es que si en un caluroso
elogio admirativo de la obra de uno de esos que fueron deslizo algún
reparo o leve censura, no ha de resucitar el muerto a increparme
por el tímido reproche sin tomar en cuenta el total elogio. La vanidad no entra en la morada de los muertos.
Debo aclararles que es mérito de Ernesto Castro, para prologar su libro (en tanto que escrito por un vivo, que no he leído) ¡El gran Pan ha muerto! Palimpsestos todológicos, haber encontrado este texto de Unamuno, que en la vida habría yo podido encontrar, habida cuenta de que a mis dieciocho años de él todavía no he leído sino Niebla y, parcialmente, algo (porque me resulta infumable, siendo como obra de escaso valor filosófico si no es filosófico el buen escribir del ingenio unamuniano) de El sentimiento trágico de la vida (por lo que una simple regla de tres respecto del factor temporal, siendo no un autor que me entusiasme especialmente, llevaría a concluir que jamás podré leer más que una decena de obras suyas).
Conforme escribo me doy cuenta de dos cosas. Por un lado, que es un constante «me», «mi», «yo» aun a pesar de haber afirmado querer escribir en segunda persona. Por el otro, que todavía no he tratado ni mínimamente el tema que en teoría venía a discutir. Esta carencia de estructura es propia de un caos mental solo encuadrable en una situación tan caótica como en la que en efecto en este preciso instante me encuentro: retención dental, algarabía germana, deslumbramiento electrónico, deslocalización mental y física, cansancio a raíz del estudio de espacios vectoriales, ego exhausto, flor de plástico, botella con agua dura, calcetines reutilizados, algarabía, algarabía, algarabía… Por cierto: ¿cómo logran ciertos escritores inmortalizar de esa forma los momentos? ¿Cómo alcanzan ese grado de impresionismo? ¿Es una habilidad innata, práctica, mera inteligencia, dedicación, ideas felices, creatividad, sensibilidad…? No sé. No sé. Si alguna vez conseguí o conseguiré expresarme, en efecto, de manera satisfactoria como «impresionista» , estoy bastante seguro de que tampoco me daría cuenta, y, posiblemente, ni siquiera el paso del tiempo permitiría que así lo hiciese, siendo que además es poco probable que acabara leyendo aquello que en lo abultado de mis escritos (pues es solo la punta del iceberg lo que aquí me da la gana de publicar, no por criterios de calidad ni de temática, sino de un puro arbitrio que ni yo mismo acierto a entender) destacara mínimamente por lo ya referido. (Esto es, por cierto, un modo muy adolescentoide de escribir: «lo ya referido», «lo sobredicho», «lo tal», … ese querer evitar las expresiones… no, más bien hay que construir las frases de tal manera que nada sea superfluo, y en el caso comentado, como este, prácticamente todo lo es).
¿Y bien? ¿De qué venía a hablar yo? Ah, sí: estaba matizando el porqué de mi capricho de escribir en segunda persona. Capricho sin consumar, como es fácil de comprobar. Se deja como ejercicio al lector… (Solo los matemáticos entienden. ¿Habrá aquí vez alguna un matemático o matemática…?). Decía yo de leer. La necesidad de leer por «autojustificación» de las propias percepciones, así como de una cierta comprobación de que existe una vida ahí detrás. Se me dirá que no supone una comprobación mayor que la de la persona que, físicamente, te muestra su existencia con su mera presencia. No obstante, déjenme que les ponga un ejemplo. A vosotros, lectores, que, como yo, soñáis. En medio de un sueño notáis la presencia «física» de los personajes de vuestros respectivos sueños. También lo hace la presencia «comunicativa» o «psicológica». ¿Qué lo haría a uno pensar en un sueño que no lo es todo él mismo…? Duda cartesiana, sí. ¿Por qué digo esto? Bah. El caso: figúrate ahora que en el tal sueño las otras personas te hablaran en primera persona de una manera mucho más personal y profunda, apelando no ya a sus intenciones «exteriorizables» más inmediatas, sino a lo más vergonzoso que entrañan en su interior, a sus inquietudes respecto de la existencia del mundo, a sus fallos autopercibidos, a sus deseos personales… figúrate asimismo que tales impresiones no te son ajenas, sino que te recuerdan a ti mismo en tu esencia más interna, en todo cuanto atañe a lo que de veras no podría dejar de ser si quisieras seguir considerándote un ente dotado de vida humana. En terminología de filosofía de la mente, en lo único que podrías tú decir que te diferencia genuinamente de un «zombie», a saber, un sujeto con aparente intencionalidad que, sin embargo, no la tiene. En base a qué criterios juzgamos que no tiene intencionalidad un sujeto semejante es en base a lo que justamente construyo esa «teoría intuicionista» del no-solipsismo. Sería espeluznante pensar que unos seres que cumplen la definición de lo que consideramos ser seres intencionales fueran todavía, aun así, producto de nuestra mente. Sería un sinsentido concebir una posible intencionalidad dentro de un mundo únicamente determinado por nosotros. A mí me recuerda este asunto a Abre los ojos, de Amenábar, una de mis películas predilectas desde la infancia. Hace un año y medio consideré la posibilidad de escribir un artículo que relacionara dicho filme (a esto es a lo que me refería antes con la escritura adolescentoide) con El amante liberal, de Cervantes, y con Après la finitude. Essai sur la nécessité de la contingence, de Quentin Meillassoux, libro que, empero, y a diferencia de la novela ejemplar, no he leído (es un autor contemporáneo, vivo, ergo…), pero quedó inconcluso como suele ser habitual con los escritos que quedan pendientes de escribir en un momento dado, superado ya el pico de motivación inicial. Y digo que me recuerda a la sobredicha película porque las tres veces en que la he visto me ha suscitado una misma desazón: cuando es objeto de nuestros deseos algo o alguien que no existe más que en uno mismo, le invade a uno la sensación de querer saber si hay de veras algo fuera de sí, o si encuentra su percepción inevitablemente volcada a su propio ser, como quien vive eternamente en la frialdad de un sueño, donde no hay nadie a quien amar, porque uno solo ama a sombras, fantasmas, proyecciones de la propia mente… En aquella película era difícil no ponerse en el lugar de un César locamente enamorado de Sofía; en aquella película era difícil no dejarse llevar por el momento en que parecía finalmente consumirse ese deseo; la catarsis es así muy potente al descubrir el juego mental que todo aquello suponía. Es difícil de expresar, al menos para mí, pero simbólicamente se me figura como acabar creyéndose estar abrazando algo distinto a una almohada, al vacío, o a la muerte, a la fría muerte… Porque vale más amar a alguien sin correspondencia toda una vida, sabiendo que dicha persona vive y no es un «zombie», que hacerlo correspondidamente de la mujer (u hombre) más maravillosa del universo, siendo este último caso uno dado en un mundo solipsista… Tal fue el impacto brutal de aquella película en mí, y así ha sido desde entonces mi necesidad por rastrear en la medida de lo posible la intencionalidad detrás de todos vosotros… todos vosotros, que tampoco podéis confirmar mi propia intencionalidad…
Evidentemente parece caerse a pedazos una visión tan «egocéntrica» en un ser que vive en un momento tan concreto del tiempo, habiendo el universo existido más de 13.000 millones de años, y en un lugar tan determinado, habida cuenta de la vastedad del cosmos. Es muy necesario salirse de esta visión egocéntrica revisando de cuando en cuando las magnitudes del tamaño del Universo conocido, temporal y espacialmente, estoy de acuerdo, pero tampoco esta apariencia de realidad ajena a nosotros asegura la existencia intrínseca de todo como diferente de una proyección mental, de igual manera que tampoco parece la Tierra ser un planeta insignificante en medio de un sistema estelar perdido en una irrelevante galaxia en un lugar de poca envergadura dentro de la gigantez del Universo.
A cuento de qué, me pregunto. A cuento de qué… La segunda persona, ¿a qué referida? Lo cierto es que tenía mi ego herido. Necesitaba escribir para saber que alguien más me leyera y se sintiera reconocido (como en un elemento inverso al ya descrito de la lectura, indisociable de él) en el sentimiento de querer mostrar egocéntricamente al resto los propios conocimientos: afrontar a modo de compensación las propias carencias de uno haciendo uso de los conocimientos y el supuesto ingenio intelectual. En un contexto de no saber hablar un idioma con propiedad, por ejemplo, siendo uno, como es mi caso, un «ser retórico», por estúpido que suene (especialmente teniendo en cuenta la relevancia que últimamente he concedido al silencio por sobre a la que antes relegaba a la comunicación verbal), surge la impotencia ante el no saber rebatir una opinión estúpida, o en algunas ocasiones sentirse escuchando una opinión estúpida sin siquiera saber que es estúpida, debido a no entender, con una cara de fascinación e interés solo propia de un imbécil al que están descubriéndole el Mediterráneo. O cuando uno se queda con cara de tonto después de no entender un chiste o broma, probablemente boba. O cuando uno se encuentra entre peritos en un tema, no obstante auténticos Fachidioten, como dirían los alemanes, procurando mostrarles que no es la vida solo aquello que tratan. Esta actitud es autopercibidamente (me encanta inventar palabras, porque me da la gana y se las entiende a la perfección, y si existen palabras para a ello referirme, como todavía no las conozco, tengo que hacer esta chapuza, y me niego a limitarme mentalmente; llámenme inculto, no por ello creo desprovisto de valor cuanto pueda decir, aunque ciertos conservadores no podrán tolerarlo, como sería intolerable escribir una tesis, dicen, sobre política, sin citar a Aristóteles…) gilipollas, así como propia de un ego, si no desmesurado, al menos excitado por la insatisfacción de la situación, en contraste con un supuesto pulimiento budista como el que de boquilla pretendo. Sí, es a esto, la «compensación intelectual», a lo que me refería, y lo que he venido a hacer el ratillo que paseme hoy acá escribiendo. (Por cierto: menuda maravilla poder en español cambiar el orden de las palabras como me viene en gana, a diferencia de otros idiomas que parecen reglamentados por legisladores (cosa distinta de la RAE, por cierto), como discuten Sócrates y Crátilo en el diálogo homónimo (i.e. lenguaje adolescentoide…)). A propósito, quedan terribles los dobles paréntesis, pero me negaba a cortar y pegar rayas como solía hacer otrora también con las comillas españolas. Y al final la segunda persona quedó relegada a un enésimo plano, viniéndome a la cabeza que quizás no sea sino resultado de ese «mi», «yo», «me», «conmigo»… Salve, amici mei, como solía decir allá por aquellos tiempos pasados, tiernos, románticos, ingenuos… Salve, amici et amicae. (PS: Desde entonces estudié no poco latín, pero no me veo en condiciones de decir nada distinto todavía. Bye).
En mi ajena Islantilla, el 26/12/2022