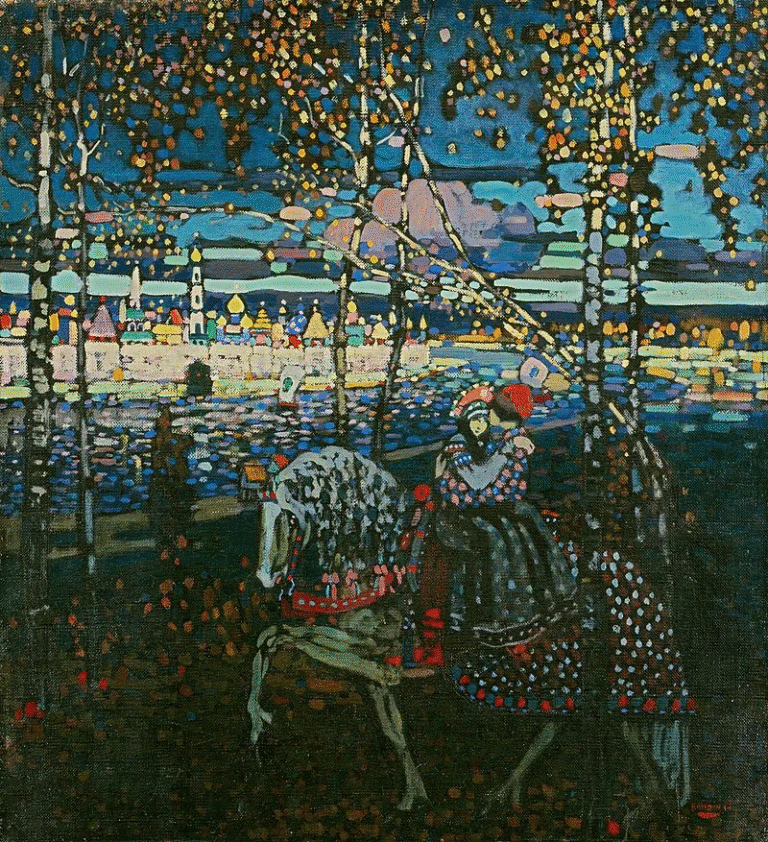Variación XXVI
Hoy el cielo se me cayó encima. Dice un loco que habló con él que solo lo hizo con el ánimo de despertarme, de obligarme a salir del eje de rotación de la Tierra. Sin embargo —y por hacerle callar—, le pedí por favor que le preguntara de mi parte si acaso eso significa un azote de existencialismo artístico, o más bien de vacuidad. Pues la configuración particular de nuestro cielo es, en efecto, un ejemplo bellísimo de fenómeno —en su sentido kantiano—, estimo ciertas sensibilidades idealistas susceptibles de captar semejante dispersión de frecuencias luminosas como esto mismo, a saber, como aceptación de la apariencia de lo fenoménico. Y eso que, aun así, tampoco una explicación desde parámetros ópticos invita a una mayor aclaración de lo nouménico del cielo. Si algo acaso lo permita sea el hecho mismo de estar vivos, extraordinaria circunstancia que alguno tilda de «sobrevalorada». ¿Sobrevalorada la felicidad? Es posible. ¿Sobrevalorado el sufrimiento? Sin dudarlo. ¿Sobrevalorados los bailes de máscaras? Rotundamente, sí. ¿Sobrevalorado cualquier objetivo? Por supuesto. ¿Sobrevalorado el sentido de la vida? Habría que estar ciego para negarlo… Ahora bien: ¿sobrevalorado el hecho de existir? ¡De ninguna manera, por Dios…!
Todo a cuento de… un cielo… sí, del cielo y de sus ángeles… Porque ahora, quizás —una sensación inaugurada entre lo estival de la pasada temporada—, lo etéreo de su superba sustancia se torna cada vez en menos asible, cierto que más por el hipertrofiado superego que por la prerrogativa divina. De hecho, sería incluso sencillo coquetear con la idea de que dos egos puedan más que cualquier superestructura moral. No creo que algo así se circunscriba al privilegio de los seres ficcionales. Más bien, quizás prefiera no creer. En efecto: todo viene motivado por un reposo en ciertos fantasmas que hoy cayeron sobre mí. Ese terror que al loco lo anega cuando asoma la cabeza al alba y por vez primera descubre la gruta en que siempre se había refugiado: ese es el terror que sentí, hoy, hoy, hoy, …, hoy, 23000, 22999, 22998, …, 22774. No es necesario recordar la escolástica medieval: sepa Dios si los ángeles son pelirrojos o rubios —nunca morenas, renovada forma del jardín del Edén—, lo relevante es que su historia no es esencialmente distinta. Sirven al Cielo para que los mortales duden, duden francamente de que la pregunta «¿sobrevalorado el placer?» pueda responderse con análogo aplomo a como Dios nos la desveló. Pero, ¿y por qué atormentar con la adicional intangibilidad…? ¿Acaso no tenía ya suficiente con los seres de este planeta? ¿Por qué hacer refulgir estrellas pasadas, cuerpos tan antiguos como memorias enterradas por el involuntario envejecimiento? ¿Quizás para contrastar con la propuesta de futuro, el voluntarísimo avanzar de la entropía, bajo el presupuesto de que a mayor entropía, mayor trabajo transformado en calor…?
¡Qué disparate! Considerar siquiera que el tiempo, noción elemental incluso para la lógica, fundamento del entendimiento humano, se subordina, sí, por un lado, a la inercia de los cuerpos, a las masas en un habitáculo; y, por el otro…, ¡al calor! Quizás los mismos ángeles depositaran aquí las estructuras mentales con que podamos imaginarlos, pero por medio de los principios de la termodinámica: consérvese la energía en el mundo —i.e. conciba usted que la energía total del universo es nula para que pueda preservarse la noción inevitable del «no era»— y tienda la entropía a un máximo —i.e. sepa usted que, aunque no lo quiera, está destinado a la homogeneización calienturrienta del cosmos: de hecho, cosmos y usted no son el oxímoron aparente que representan, sino que, en efecto, como señalara bellamente Schrödinger (o eso me han dicho), usted es igual de mecanismo que el cosmos para generar anticosmos, a saber, entropía, a saber, calor: está usted aquí solo para dispersar luz visible en infrarroja; calor, vamos. ¡Calor caótico!—.
. . .
Ludwig van Beethoven – Piano Sonata Nº 1 in F minor, Op. 2 – 4.
Ludwig van Beethoven – Piano Sonata No. 14 in C minor Op. 27 – 2. III. Presto agitato
. . .
¿Y qué sentido tiene la muerte? Una vez aquí deyectos, casi cobra menos sentido la muerte que la vida. Si termodinámicamente tenemos sentido, si somos un hecho consumado del Cielo y de que otros antes que nosotros se hundieran en los mismísimos ángeles… ¡qué sentido tiene la muerte! Sentido, no; valor existencial. Estamos condenados a experimentar lo que nunca experimentaremos: nuestra propia muerte la vivimos instante a instante, no porque envejezcamos, sino porque en sí mismo ser es ser para la muerte… ¡Oh, mamma mia! Ser para la muerte, no… no… Estar. Estar ahí, delante de esos ojitos que con piedad suplican lo mismo que los míos, suscitan la necesidad de ese calor infausto al que nos subordina esa moleculcilla, valga el doble diminutivo, que es el ácido desoxirribonucleico. ¡Qué obsesión con los mismos temas! ¡Qué ciclo! No va a ser metafórico aquello de que encarnemos un verdadero ciclo termodinámico. Pero si ese ciclo lo estudiamos a su vez en cada célula tomando como medio externo nosotros mismos, pasamos a una perspectiva de fuente térmica, de fijación equilibrada, de inmodificable realidad. Así me parecen las de la crisis, que apenas morían para experimentar el crecer de la burbuja de 2008… ¡Qué incesante trauma equipararme a quien no conoce siquiera el mecanismo por el cual la Luna orbita en torno de la Tierra! ¡Y a la vez qué incesante trauma equipararme a quien encarna en su propio ser la sustancia divina del «tú no me has tocado ni los pies»! ¿Y lo hicieron a propósito los dioses? Oh, cruel mundo en que solo impera lo probabilístico, el régimen de máximo equilibrio, de superior desorden, subordinados nosotros a vuestras inmisericordes leyes, falangistas moralistas del caos material, que sin embargo permitís la mayor de las agitaciones internas… Según Freud, es probable que el elevado grado de irreversibilidad al que someto voluntariamente a mi mente —el verdadero ciclo reversible de Carnot es el ānāpānasati— sea solo consecuencia de un intercambio de energía a condiciones dispares. Porque las verdaderas δύναμις son Έρως y Θάνατος. Este dichoso Έρως es intercambio de calor a temperaturas que jamás podrán equilibrarse… Ese dichoso Θάνατος es solo resultado de trabajar bajo una presión que nunca nadie podrá alcanzar… Hablar de equilibrio es como hablar de un hombre sin deseo, de una vida sin su muerte: hablar de equilibrio es inercia consumada, volar por los aires todo tiempo distinto al de este reloj, matar a la existencia como lo hace la exacerbada teoría: basta, basta, basta de ángeles intangibles. Basta ya de teoría. Basta. Vengan el Cielo y sus ángeles a mí. Venga Dios a mí. Venga el calor…
. . .
Remo Giazotto – Adagio de Albinoni
Variación II
Es un tema interesante, pues surge del cruce de contemplar la inmadurez o inocencia —ajena y propia— y vivir el sometimiento a la irracionalidad. De alguna manera, empero, irracionalidad y racionalidad se figuran una misma cosa. La exclusión de lo irracional dentro del concepto de lo racional no solo no es total, sino que acaso me atrevería a decir que es nula; incluso, apelar a la racionalidad es la más irracional de las formas de operar, en tanto que la existencia del universo no se adscribe a ningún mandato racional, resultando toda interpretación racional eminentemente parcial. En cambio, lo irracional parece, de alguna suerte, lo máximamente racional. Toma los ejemplos de la conciencia, de la música, de la existencia de lo particular, de los principales ejes sobre los que la voluntad del mundo se vertebra… Todo lo real es (ir)racional. (Y no en el sentido de aquel Laporta… Laporta tergiversa a Hegel: sobre la sentencia «todo lo real es racional». Él es un ejemplo excelente del cruce de contemplar la madurez y desengaño y vivir en el imperio de la racionalidad, a saber, un bodrio intelectual; algo no muy lejano, por cierto, a personajes como el tal Jesús G. Maestro, a quien tanto veneraba con la edad de la ungida).
A mí todo esto me toca las mismas fibras que la música. Quizás por eso prefiera dedicar mi hora diaria de vida a la contemplación auditiva, que no intelectual. Quizás por eso estas entradas salgan, también, bodrios: de todas formas, ¿qué importa, si el mismo Universo es un bodrio? Independientemente de su belleza a nuestros ojos, es resultado de una descompensación entre partículas de distinta índole, así como de una situación —todavía, aunque es posible que por siempre— inestable energética y entrópicamente hablando. Y la música es otro bodrio: consiste meramente en un diferencial de densidad producido por alguna perturbación mecánica. Y sin embargo, ambos, música y Universo, conectan enormemente con la sensibilidad humana, sin duda porque nosotros mismos no existiríamos de haber surgido un Ser simétrico y sin perturbaciones mecánicas. Por cierto que esto de la mecánica sigue siendo, posiblemente, el gran tema de la realidad: ¿por qué existe el movimiento? En última instancia, toda pregunta existencial relativa a lo de ahí afuera es resumible en esa cuestión. De haber algo sin movimiento, al margen de que no podríamos preguntarnos por ello, rompería por completo nuestro esquema de lo que es el Ser. Aun aceptando que no todo el Ser es físico y material, lo muy discutible es que de no haber algo físico existiera algo inmaterial. Una cosa es que la conciencia sea distinta del soporte cerebral que requiere, y otra distinta que existiera conciencia de no haber cerebro. Una cosa es que la voluntad del mundo sea distinta de las leyes físico-químicas que lo gobiernan, y otra que pudiera existir voluntad del mundo de no haber tales leyes. Así pues, todo cuanto es nos remite en última instancia a lo material, a lo físico. Ahora bien, todo lo físico es una forma de energía, o sea, lo material es aquello cuanto puede producir una perturbación a otra cosa. Dicha perturbación tiene una manifestación mecánica, luego sin movimiento es imposible construir una teoría de la existencia de lo físico, de lo material.
De igual manera que la gran pregunta sobre lo de ahí fuera se me figura dilucidar de dónde surge el movimiento, aquí adentro las grandes preguntas son el amor y la muerte. Esos dos asuntos son los que se cruzan en el interesante tema… Inmadurez e inocencia son cercanos al amor, a la vida. La percepción de lo irracional es lo más cercano a la muerte. Cuando uno se extraña del mundo que le rodea, puede decir que se encuentra en máxima cercanía al estado de muerte. La muerte y la incomprensibilidad de la vida se encuentran cerquísima. Muerte y sinsentido casi pueden rozar sus labios, aunque no quieran… La desorientación es exactamente vivir en el trance entra la vida y la muerte… En cambio, amor es algo que no conozco, que me es ajeno, que sería vida. Que veo en esos ojos y en esas palabras distorsionadas, irracionales, tan íntimamente racionales y tiernas… e inmaduras… Amor es lo que veo en esos saltitos, en esa confusión que no es desorientación, sino una profundamente, aunque no por ti (genio natural…), bien pensada orientación. Bien pensada. Bien pensante. No como el arrugamiento facial que me impide acercarme y declarar la necesidad de la poesía. La lectura, la escritura; la escritura, la lectura. Qué extraña circunstancia la de vivir antes en Dafnis y Cloe yo y tú que en Cristian y ¿…? No es inevitable, pero esa horita, sé consciente de que la tienes para tres cosas: expresarte, aprender, escuchar. Expresarte de verdad, como por los temores que te conducen a los ojos cerrados, a la vista baja, al susurro, al volteo resignado, al mosqueo y el límite, a la soledad abrazada como pretexto, … Aprender de verdad, como las 22768 páginas del libro que te queda por leer. Escuchar de verdad, pues, ¿y qué puedes vivir más del amor que simplemente escuchando…?