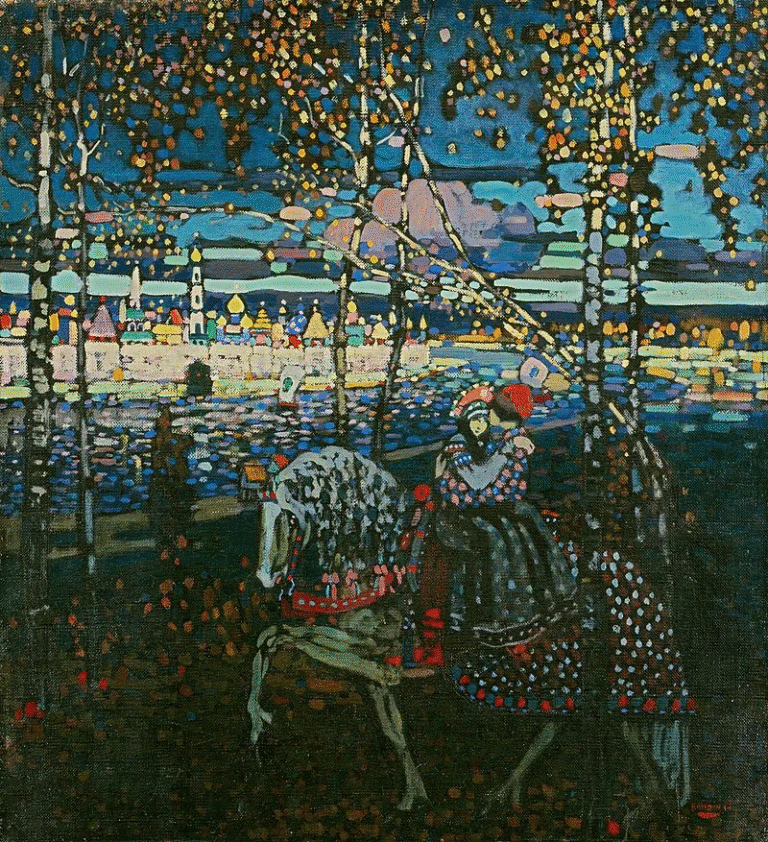El concepto de selección natural es comparable al de un diálogo que existe entre las condiciones que existen en un lugar y momento determinados, y los seres que habitan en él. Sólo las características de aquel capaz de responder con contundencia a las exigencias de su entorno sobreviven a las de sus compañeros de especie. Es esta, pues, una manera de decir que el entorno es un emisor primario, quien exige unas determinadas características a quienes hayan de vivir en él, y, por el otro lado, el ser vivo en cuestión es, al principio, únicamente receptor, y después, e inevitablemente, al emitir una respuesta, emisor, dándose, pues, una retroalimentación, propiedad fundamental del acto comunicativo. Y puesto que la razón es una característica desarrollada evolutivamente por el ser humano, del mismo modo que pudiera haber sobrevivido cualquier otra característica en nosotros, ésta puede ser explicada y englobada bajo esta categoría de «acto comunicativo». Pudiera parecer estéril establecer el citado símil, pero seguro es que con esta comparación podremos desarrollar de un modo algo diferente el concepto de razón.
1. El porqué de la razón
La razón es la base en que se fundamenta la distinción entre ser y ser humano, de la que desde luego la respuesta más sencilla de responder es por qué existe: porque se presentó a la naturaleza como el método más útil a la hora de lograr cualesquiera fines humanos. Por ello pervivió y se desarrolló, a saber, fue consecuencia de la evolución (y por aquello puede también menguar cuando deje de sernos útil). Surge, pues, la razón, digo, en respuesta a un hábitat que no nos satisface por completo, y que nos es adverso (básicamente, lo que la realidad es a cualquiera de los seres que en ella habiten). Que la razón hiciera acto de presencia en nosotros y no en el resto de animales (o no en la misma medida), se debe a múltiples factores que ni nos tocan ni podemos conocer en su totalidad, pero al menos sí pudiéramos decir que si lo hizo es porque no disponíamos de un método mejor, es decir, ni era el ser humano el animal más fuerte, ni el más ágil, ni el más intimidador, ni nada que se le pareciese. Así, pues, nuestra especie, en específico, «encontró» este método. Esa fue nuestra respuesta a las exigencias de la naturaleza. Y esa respuesta que dimos, más «acertada» que la del resto de seres, nos hizo convertirnos en lo que somos: el animal que llegó a pensar de sí mismo que fue creado a imagen y semejanza de Dios.
2. La respuesta racional
Lo relevante de lo expuesto anteriormente es que en el acto comunicativo que todos los seres vivos tienen con la naturaleza (al que me referiré como XN), no todas las respuestas son iguales, obviamente, y que las más adecuadas, coherentes y cohesionadas son las que persisten al paso de los milenios. Esto significa que la razón es la respuesta más adecuada, coherente y cohesionada que se puede ofrecer (o que conocemos que se pueda ofrecer) a la naturaleza, pues, de lo contrario, no seríamos el animal dominante. Pero, además, podemos extrapolar lo que sucede en el XN, a lo que sucede en un acto racional, es decir, de un todo (el acto comunicativo entre los seres vivos y la naturaleza) pasamos a una de sus partes, el acto racional de entre las personas y su ambiente (al que me referiré como XR). Así, en el primer caso, en XN, lo que sucedería sería lo siguiente: la naturaleza se encuentra en un estado A; el ser vivo de la especie a emite varias respuestas, esto es, las diferentes características biológicas que pueden ir desarrollando de cara a A. Pues bien, aquellas respuestas que mejor se adecuen a la situación A serán las que sobrevivan para el individuo a, dándose un proceso de selección natural. Por tanto, el puente que comunica a ambas partes en este acto comunicativo (el canal) es el de las características que desarrolle a frente a A, y la consecuencia de aquel XN entre A y a será que en a sobrevivirán las características que más se asimilan a lo que A está exigiendo, a saber, la consecuencia de XN es la selección natural. Análogamente, en XR tenemos una situación real B, y un individuo b que se enfrenta a dicha situación. Para ello, b tiene que emitir una respuesta, y como es un ser humano, y B exige una respuesta racional (pues estamos hablando de XR), la respuesta que se dé se dará por medio de la razón. Así, pues, el puente que comunica a B y b en XR es la razón (el canal y el código al mismo tiempo). En cuanto a la consecuencia, es lógica: b y su respuesta sólo sobrevivirán si son compatibles con B, a saber, con la realidad. Es decir, en este diálogo entre personas y realidad cuyo medio fundamental es la razón (pueden haber otros que no sean puramente racionales como este que pongo, sino mixtos, como ya veremos), sólo sobreviven aquellas respuestas más racionales (a no ser que, como sucede en sociedad, que como conjunto actúa a menudo de un modo poco racional, cosa que ya será para otra ocasión, a veces se hace que las ideas más incompatibles con la realidad sobrevivan, y que aquellas acertadas no lo hagan: pero eso no las hace dejar de ser incompatibles, pues al final arrastran negativamente con ellas a toda la sociedad).
3. Adecuación, coherencia y cohesión en XR
Un texto cualquiera, para funcionar, para ser compatible con el entendimiento de una persona, ha de cumplir tres condiciones, a saber, ha de estar adecuado al contexto en que se está dando, ha de ser coherente consigo mismo, y ha de estar articulado de un modo entendible. Bien, si sabemos que la función de un texto es adaptarse a su utilidad, transmitir una intención, la función de la razón es la de responder del mejor modo posible a la realidad. Y para ello se rige por las tres mismas variables: adecuación, coherencia y cohesión (las tres grandes propiedades textuales, como digo). En primer lugar, la razón ha de adecuarse a la realidad, de lo contrario, no haría más que trasladarse a una dimensión ficticia, una dimensión ideal, y, ante todo, irreal. Por tanto, no puede pretender responder a la realidad desde postulados ficticios, ni tampoco tratar de responder a una realidad determinada con la respuesta que daría a otra realidad, que, aunque se pudiera haber dado en un pasado, no esté operando en ese preciso instante. En segundo lugar, ha de ser coherente, esto es, ha de tener en cuenta los postulados fundamentales que conforman a la razón, y no objetar nada a la lógica al dar su respuesta en concreto. Lo que se diga en un texto no ha de contradecirse inmediatamente; del mismo modo, la razón que funcione como respuesta a un determinado contexto no puede prescindir de la lógica o la matemática universal. Y en un último lugar encontramos a la cohesión, que implica que para que una respuesta racional sea inteligible (que es lo mismo que decir que un texto sea entendible), ha de incorporar en sí únicamente aquellas estructuras racionales que sean compatibles entre ellas (coherentes) y articularlas, cohesionarlas de un modo que tampoco se escape a la lógica racional. Y de estas tres cualidades se colige que una respuesta no es racional si no es adecuada (por ejemplo, como sucede en las tragedias de Esquilo, si frente a una realidad adversa el coro únicamente emite lamentos acerca de lo que habría de ser esta en realidad, recurriendo a sentimientos, y no a razones, no estará adecuándose a la realidad), ni si no es coherente (si parte de unas premisas y continúa con las opuestas, o si parte de premisas mismas incompatibles con la razón tales como las provenientes de las pasiones), ni tampoco si no está cohesionada correctamente (verbigracia, si se hila incorrectamente una respuesta que en apariencia es racional con otra que no encaja en el razonamiento, por ejemplo, una perteneciente al mundo de las emociones). Con esto no se dice que no existan otras respuestas a la realidad más que XR; con esto meramente se sistematiza el modo en que los mensajes racionales han de darse en esta forma de diálogo entre lo humano y la realidad.
4. Mensaje, canal y código en XR’
Extraemos, de todo lo dicho, que en XR existe primeramente un emisor que es la realidad, y un receptor que es el ser humano en cuestión. Pero que entonces se da una retroalimentación donde el receptor pasa a ser emisor de una respuesta racional (y el emisor primero pasa a ser receptor segundo), y entre ambos, obviamente, existe consecuentemente un mensaje y todos los demás elementos comunicativos. Y también concluimos que la que nos importa es esta segunda situación en que el sujeto es emisor y el objeto (la realidad) pasa a ser receptor (a la que ya, por último, a esta situación, llamaré XR’). Y también sabemos que este receptor, en XR’, sólo tolera aquellos mensajes transmitidos por el sujeto que sean adecuados, coherentes y cohesionados (y que los demás diálogos humano-realidad se pueden dar, efectivamente, pero no serán, por regla general, el mejor método para lograr el fin que el emisor quiere lograr). Por lo tanto, en una situación en que, por ejemplo, en XR’, el receptor exija un nivel de sacrificio, y el emisor emita un mensaje, verbigracia, que pudiera ser no sacrificarse lo que es debido, pues está haciendo caso de criterios no racionales, y el receptor «castigará» al emisor en cuestión, pues a quien no es compatible con la realidad, ésta se encarga de que así acabe siendo. Así, decimos que el mensaje en XR’ es la acción emitida por el sujeto, que puede ser más o menos racional, y que el canal es la razón. Si no existe razón suficiente porque el mensaje no cumple las tres propiedades textuales, en ese caso no hay canal, y sin canal, el mensaje no llega al receptor. Así, pues, coinciden el canal y el código, pues la realidad, al hablar de XR’, sólo lee las respuestas en clave racional, y no entiende de emociones. Y de esto digo que quien codifica su mensaje (su respuesta, en forma de acción, a la realidad) en un código que no sea racional, no podrá decirse que esté comunicándose en XR’, pues el receptor no es capaz de decodificar un mensaje que no esté, a la misma vez, puesto en código racional y, además, siendo transmitido por un canal (que es la razón).
5. XR’ enfrentado a pseudoXR‘
No hay quien no conozca qué forma de conducta es más primitiva, si la emocional o la racional. A ambas corresponden diferentes formas de diálogo, una es canalizada por las emociones, la otra, por la razón. Yo me centraré en ver qué sistema de diálogo entre ambos es más eficaz para poder alcanzar los fines buscados en una realidad determinada. Supongamos dos sistemas, el XR’ del que hablamos con anterioridad, cuyo canal y código coinciden en ser la razón, y cuyo mensaje es la acción en cuestión (una acción racional en este caso), y supongamos asimismo otro sistema que también se englobe en XN y cuya característica fundamental sea que, al igual que en XR’, su forma de mensaje sea la acción. Este denominador común hemos de especificarlo, pues el ser humano transita por la realidad realizando acciones. De esta manera podremos englobar cualquier forma de diálogo que el ser humano presente respecto de su derredor, pues la respuesta que el ser humano da a lo que sucede siempre es una acción (al decidir no hacer nada, por ejemplo, el ser humano también «actúa»). Así, pues, XR’ y esta otra forma de diálogo a la que podremos llamar pseudoXR’ (eliminándose el posible contenido peyorativo del prefijo), tienen en común que su forma de responder a la naturaleza es la misma, a saber, utilizan un mensaje del mismo tipo, la acción. Sin embargo, lo que distingue precisamente a una acción realizada de cara a la realidad proveniente de un diálogo XR y un pseudoXR es que en el primer caso el canal y código utilizados son la razón, mientras que en el segundo son otro tipo de elementos, tales como los instintos. Es decir, en el primer caso el individuo decodificaría un código racional y posteriormente codificaría su mensaje de un modo asimismo racional, y en el segundo caso, por el contrario, se decodificaría un código emocional y en la retroalimentación se codificaría nuevamente un mensaje, de tipo asimismo emocional, sentimental o visceral. Esto quiere decir que, en esencia, receptor, emisor y mensaje son de la misma naturaleza (me refiero a ellos como conceptos, no como contenido, que obviamente varían en cada situación) en ambos casos, pero que código y canal (y lo que ello implica: decodificación, que es interpretación, y codificación, que es el modo en que se realice la acción) son de una naturaleza muy diferente en XR’ y pseudoXR’. Y cabe preguntarse, hilando con lo postulado en un inicio, qué forma de diálogo es más conveniente para el emisor segundo en una situación real, si XR’ o si pseudoXR’ . Y la respuesta será: aquella que complazca más al receptor segundo (a la realidad), es decir, aquella que se adecúe mejor a lo que la realidad exige, puesto que a ella sólo sobreviven aquellos que se le adecúen de un modo más conveniente. De esta manera, ¿qué forma de diálogo se ajusta más a la realidad, aquella que interpreta los hechos de modo racional y actúa de modo racional, o aquella que interpreta los hechos de modo emocional y actúa de modo visceral? Como la evidencia evolutiva nos muestra que si en nosotros perduró la razón como forma más compleja de solución a nuestros problemas, pues por esto que digo, la respuesta es clara: las emociones en pseudoXR’ son una forma más primitiva de respuesta del emisor a la realidad que el mensaje más complejo ofrecido por XR’. Y de esto se concluye que existe una jerarquía de diálogos posibles con la realidad: la pirámide en sí es XN aplicada a los seres humanos, pero dentro de sí podemos situar en su base a pseudoXR’, con un mensaje puramente emocional, y en su punta a XR’, con todos los matices posibles que existan entre medias, que es donde se encuentran todas y cada una de las personas habidas y por haber. Así, a más en concordancia con XR’ se esté, más racional será una persona (con todo lo que ello implique), y más se acercará, por tanto, a las exigencias de la realidad.
6. El referente como motor generador de la razón
Completándolo con lo que quede de elementos comunicativos haremos un análisis completo de XR. Sabemos que XR se subdivide en una primera parte en que hay un emisor primero (realidad) y un receptor primero (sujeto), con un mensaje (un hecho real), un canal y un código (al hablar de XR es la razón), y, por tanto, una codificación por parte del emisor (en clave racional), y una decodificación por parte del receptor (que, si es lo suficientemente inteligente como para entenderla en clave racional, podrá interpretarla), y que también tenemos una segunda subdivisión fruto de la retroalimentación comunicativa que es XR’, donde el emisor es ahora el sujeto y el receptor la realidad o el objeto, y donde el canal y código serán racionales (si el sujeto es capaz de codificar, gracias a la razón, este tipo de códigos), con un mensaje transmitido en forma de acción. Ahora, existen varios elementos comunicativos más. Por un lado encontramos el referente. En XR’ el referente es la insatisfacción del sujeto ante el hecho real o la exigencia de la realidad, ante la cual el emisor ha de emitir un mensaje (actuar). El referente es, pues, el fundamento del acto comunicativo de XR’. No hablamos, en terminología de Jakobson, de función apelativa, o poética, o fática, sino de carácter referencial. Que un sujeto como por ejemplo Avogadro idee racionalmente una teoría química se debe a que se encuentra insatisfecho con que se dé por hecho que las teorías atómica de Dalton y la de los volúmenes combinatorios de Gay-Lussac sean incompatibles, y lo que hace es precisamente actuar en consecuencia, en base a tal referente de la insatisfacción, y emitir un mensaje, una acción: elaborar su propia hipótesis química. Y si el referente en XR’ es, pues, la insatisfacción del sujeto ante una realidad, podremos decir que el referente es el motor principal de toda acción humana, o lo que es lo mismo, podemos afirmar que sin insatisfacción no existe razón (pues jamás habríamos diseñado un lenguaje, el código, si no hubiéramos de referirnos a nada, y la razón es la forma de código de XR’). Pero vamos más allá. El referente no sólo es el motor que pone en marcha el proceso racional, sino que previamente lo había hecho asimismo con el proceso emocional: ambos mecanismos son fruto de la insatisfacción (y la insatisfacción, el referente, es a su vez fruto de una contemplación de lo real y un instinto de continuación de contemplación, esto es, el instinto de no querer morir). Para concluir, pero dejando la pregunta sin responder para otra ocasión, sin contemplación no hay insatisfacción, y sin insatisfacción no hay emoción ni razón, ¿qué sucederá cuando el ser humano deje de contemplar lo que tiene a su alrededor…?