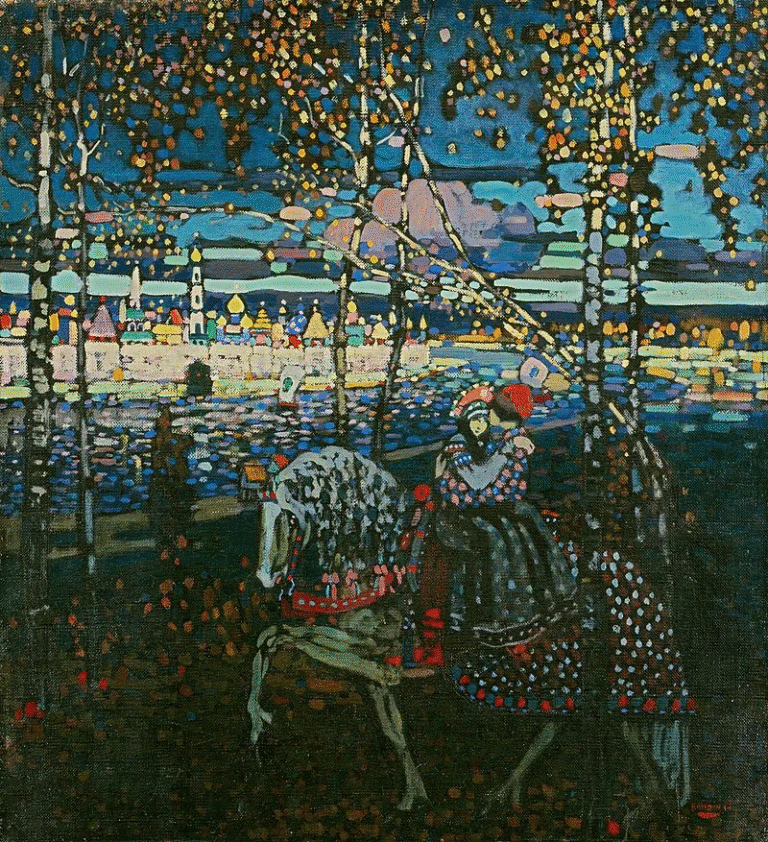Hace unos meses tuve que leer un artículo de opinión de un tal Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho, en El País. Si les digo la verdad, lo que escribió allí aquel señor me pareció una completa basura. Naturalmente, esto se debe a mi pura arrogancia, pues aquel buen hombre publicó en el famoso periódico, a todas luces, el mejor texto de su vida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué novedoso! ¡Qué en nada trillado camino tomó nuestro querido señor! ¡Qué racionalidad más fina concentrada en tan pocas líneas! ¡Qué manejo del lenguaje! Desde luego, pueden estar seguros de una cosa: de mi total arrepentimiento; cometí, selo bien, una grave falta al despreciar de una forma tan ignorante a tan ilustre catedrático. ¡Bah, si es que solo por ser catedrático ya…! Una falta gravísima, a decir verdad.
Y es el caso, pues, que escribí una absoluta salvajada en contra suya. La verdad es que el texto que yo escribí es una mierda igual o mayor al texto de Laporta (desde luego es más ingenuo), con una sola diferencia: yo no tenía ni puta idea de Hegel, cuando él, en teoría, sí tendría que tenerla. Por eso es todavía más chocante que el tal articulista hiciera tan barata demagogia respecto de el filósofo alemán. El artículo en cuestión —que solo por el nombre ya espanta a cualquier filósofo verdadero— se llama Cuando todo lo real es irracional —como entiendo que serán personas decentes, y, como tal, no estarán suscritos a El País (periódico en que están publicadas vergüenzas como Más Séneca y menos ansiolíticos), les dejo un enlace a una página en que no tienen que iniciar sesión alguna—. El artículo es un ejemplo perfecto de escrito que a Hegel habría horrorizado: superficialidad extrema y burda, propia de un texto menos que divulgativo (y desde luego no en el sentido en que Hegel aboga por la «superficialidad»), demagogia, criticismo inútil y gratuito a una realidad que ya se critica a sí misma, y, sobre todo, malinterpretación (a sabiendas, quiero pensar) del pensamiento del que hablamos. Otra cosa no, pero ser, Laporta es totalmente patético al utilizar como trampolín una (falsa) crítica a la frase de Hegel «todo lo real es racional» para desarrollar sus «argumentos». Sinceramente, hallo menos «profundidad» (que también es una palabra odiosa, y en cierto sentido también condenada por Hegel, como acabamos de decir) en este señor, que en muchas de las películas más malas de Hollywood, o en cualquiera de los poemas de Bécquer.
Como es sabido, esta famosa sentencia de Hegel es una de las que él denomina «proposiciones especulativas» que, a diferencia de las ordinarias, poseen la característica de ser su predicado y sujeto intercambiables. Esto es así porque el predicado ya no es un mero atributo del sujeto, sino una reinterpretación del mismo que altera fundamentalmente su propia esencia; se trata de la elevación a concepto por medio del extrañamiento dialéctico, encarnado en el proponer el dicho enunciado especulativo. Así, podríamos decir «todo lo racional es real», e incluso, siguiendo a Engels, «todo lo racional será real», empleado por él, como ya sabemos, haciendo referencia al socialismo científico, que él consideraba como más racional que el capitalismo. Estas dos mismas proposiciones dan a entender claramente que Hegel no está justificando la racionalidad de la realidad en tanto que particularizada a un caso en específico, sino que, por el contrario, se hace referencia a la totalidad (al igual que cuando nos referimos a «lo racional» como real no nos planteamos casos particulares, sino la generalidad de la misma racionalidad). Y es esto algo que Laporta olvida por completo (o aparenta olvidar, sabedor de que el texto será leído, ya por el título, por «filósofos»; claro que me refiero a ellos según su etimología: gente que prefiere declarar amar el saber antes que saber), y toma como «lo real» un momento particular (y no analizado por completo, sino parcialmente), en vez de todo el devenir, en terminología hegeliana, del «espíritu». Conste una cosa antes de dar paso al escrito este mío de hace ya algunos meses (pues estoy escribiendo esto meses después de la inicial publicación de la entrada): todavía no he leído la fenomenología del espíritu, ni muchísimo menos soy hegeliano. No tengo la más mínima formación filosófica. Si aun así puedo ser capaz de ver la lamentable falacia que se «esconde» (pues de escondida no tiene nada) detrás de las afirmaciones de este Don Filosofillo, cualquiera podría (y debería) hacerlo. Y, definitivamente, este hecho no hubiera de dejar a nadie quedarse sin poner en su sitio a los que se dan, como este, y en este caso (pues no dudo de su calidad como jurista… Bueno, mentira: permítanme dudar al menos) de muy listillos y racionales, en un mundo «degenerado» y absurdo para los que no saben interpretarlo. Que les den. Et vale.
PD: Los tachados son posteriores.
REFUTACIÓN Y EMBESTIDA BESTIAL, DESCOMUNAL, ENGREÍDA Y NUNCA ANTES VISTA POR PARTE DE UN PATÉTICO ESTUDIANTE DE ESTUDIOS VIETNAMITAS, ASPIRANTE A INGENIERO DE LOS ENGRANAJES, A UN CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA TOTALMENTE RECONOCIDO POR LOS MILENIOS DE LOS MILENIOS.
Tal y como puede advertirse, el autor ha optado por exponer sus ideas desde parámetros críticos y dialécticos (aunque escasamente racionales; sería lo que para Jesús González Maestro es un caso de literatura sofisticada o reconstructivista), método que tiene como ventaja, generalmente, resultar muy sugerente al lector, pero que puede también tener el inconveniente de tentar al que lo usa a emplear la falacia ‘hominem paleae’, o del muñeco de paja, como, en efecto, ha sucedido en este caso, hecho reconocido por el mismo autor cuando dice «él [Hegel] quería decir algo más profundo», como presuponiendo una cierta absoluta ignorancia por parte del lector, o, a lo sumo, una complicidad tal por parte de este, que le tolere dicho detalle dicho horror, de modo que pueda seguir con sus argumentos. Y es que, como se dice en el texto, Hegel plantea su afirmación en un nivel distinto a aquel a que hace referencia el autor a lo largo del artículo. El filósofo alemán se refiere a una racionalidad de tipo ontológico, que explica la necesidad y la no absurdez de su idea del Espíritu Absoluto, que se ve reflejado, claro está, y esto va más en relación con lo que Laporta está tratando de desmentir, en el devenir de la historia, que, en efecto, se plantea como un avance positivo en el orden de las cosas, y que, si lo acercamos a las interpretaciones marxistas, se acerca aún más a lo que, repito, trata de desmentir el autor. Sin embargo, es sin duda necesario poner de relieve esto, pues el tono ligeramente satírico que se emplea creo justifica que se pueda hacer una cierta apología de Hegel, sin ser él precisamente santo de mi devoción. Y es que, como decía Platón, las obras de uno no pueden responder por sí mismas a nadie, y esto lo aprovecha Laporta para convocar sarcásticamente a Hegel, que, aunque no podrá venir a responder, sí que previó este tipo de interpretaciones, y aclaró en su libro ‘Enciclopedia de las ciencias filosóficas’ que nunca pretendió, al enunciar que “todo lo racional es real y todo lo real es racional”, santificar toda la realidad, y que no se debía identificar su concepto de realidad con todo lo que existe en el mundo, que muchas de las que cosas que existen no son racionales y que por eso precisamente su fin es acabar desapareciendo.
En el segundo párrafo el autor ofrece los argumentos por que afirma que no se vislumbra “atisbo alguno de racionalidad” en el mundo hoy día. En primer lugar se comenta cómo la población mundial está, según él, llegando a unos niveles que difícilmente podremos soportar. Ahora bien, y al margen de si supone una amenaza o no que el número de seres humanos siga creciendo como lleva haciéndolo desde que el hombre es hombre, ¿es este un argumento real que avale la tesis del autor, a saber, que la racionalidad de las personas nunca brilló tanto por su ausencia? Porque, enfocando un poco, no parece sino construido sobre una base bastante totalmente resquebrajadiza. Por lo pronto hay que distinguir que el autor parte de una definición de racionalidad profundamente idealizada [¡bien, Cristian!], como viene siendo habitual en ámbitos intelectuales y filosóficos, aunque esto no es del todo relevante para lo que sigue.

Ahora, hay que destacar que la facultad de la razón debe entenderse en relación a individuos, nunca a colectivos. De esto se colige que el modo en que emplea la razón cierto individuo A (o lo que es lo mismo, de qué grado de racionalidad dispone), depende directamente de las circunstancias personales de dicho individuo; así, y empleando la pirámide de Maslow, el individuo A ha de cubrir antes b1, necesidad basal, que b2, y b2 a su vez antes que b3, y así hasta bn. Y esto es especialmente relevante, dado que A emplea la razón, cuando b1 no está cubierto, precisamente, en cubrir dicha necesidad. La máxima racionalidad sería en tal supuesto el modo de cubrir de un modo efectivo b1; la mínima racionalidad sería la preocupación por cubrir bn. Sustituyamos ahora b1 y bn. B1 es, pongamos, lo necesario para disponer de comida, agua y alojamiento suficientes. Bn es, en el caso que nos toca, la preocupación por la superpoblación derivada de planteamientos políticos, sociales, económicos, o lo que se quiera. Visto desde este punto de vista, encontramos las deficiencias que presenta el razonamiento de Laporta al querer ignorar por completo a las muchas familias que a lo largo y ancho del globo encuentran en poner a trabajar a sus hijos, o Dios sepa qué otras cosas hagan con ellos, una solución a sus estrecheces, siendo esta una entre varias razones, las más de ellas evidentes (qué sé yo, la bajada en la mortalidad, que al parecer a Laporta desagrada), que hacen de los países africanos, y algunos asiáticos, verdaderas bombas poblacionales; sin embargo, es incurrir en un reduccionismo achacar estos problemas a una falta de racionalidad: hay casos en que el puro ejercicio de la razón no basta para solucionar los problemas, y menos cuando la misma se utiliza, de hecho, de un modo, ahora sí, bastante irracional, en tanto que totalmente alejado de la realidad, cundo se plantean ideas vagas, por no decir completamente vacías, como las de una “cooperación global”, o una “racionalidad social”, etc. [¡Ole!]
A continuación se toca el tema del cambio climático; de nuevo, desvincular la razón de la naturaleza humana es idealizarla. No podemos extrapolar el concepto de razón presente en la epistemología o en la ontología a los problemas cotidianos sin adecuar dicha abstracción al contexto; a este respecto la historia puede poner de relieve cómo es evidente que lo que en este texto se entiende como racionalidad no fue nunca en ninguna sociedad humana, y por ello, precisamente, cuando hablamos en términos históricos, siempre y cuando no estemos cegados por intereses ideológicos, tratamos de hacer el esfuerzo de situarnos en el contexto; si la racionalidad de nuestros antepasados hubiera sido tan elevada como a veces queremos pensar no requeriríamos de semejantes métodos. Así, todos podemos entender, aunque nos parezca aberrante, cómo nuestros antepasados del Paleolítico extinguieron a buena parte de la fauna primitiva, y cómo quemaron cientos de hectáreas en territorios como Australia para hacerse en hueco entre las fieras, y cómo se convirtieron en el principal factor exógeno de modelado del relieve cuando se hicieron agricultores, y cómo acabaron con la madera del Occidente europeo tras siglos de tala, y cómo ennegrecieron cientos de kilómetros con sus máquinas de vapor, por no hablar de las salvajadas que hicieron al resto de seres humanos, haciendo de apacibles prados terribles campos de concentración, ¿de verdad creemos que el cambio climático es la excepción a todo esto, que es la prueba definitiva de que nuestro racionalismo está bajo mínimos y que estamos al borde del Apocalipsis? Desde luego se me antoja un tanto excesivo absolutamente demagógico, idealista y estúpido, y creo que viendo con el prisma de la historia nuestro propio presente nos ahorraríamos tener que prestar atención a algunos discursos tremendistas.
En tercer lugar, Laporta trata el tema de la Red. Dicho quede lo expuesto acerca de la racionalidad en relación a esto también, añadiendo, eso sí, que todo este desastre no habría de extrañar tanto a nadie, pues son los frutos inevitables que da el árbol de la ignorancia cuando lo podamos con las habilidosas manos de la libertad de expresión, y le añadimos el efectivo abono de la carencia del sentido de la vergüenza, tanto ajena como propia, que permite a todos hablar de las necedades de que quieran discutir en todo momento, expresar sentimientos que no importan absolutamente a nadie cuando más les plazca, creerse más importantes que todos los que en el mundo son y han sido, y dialogar en los términos en que lo haría un párvulo con otros tantos infantes; y aunque eso háyalo sido siempre así, ahora se arrogan a sí mismos también, al disponer de más fuerte voz y de más pulidas herramientas, la habilidad de situarse al mismo nivel que las personas inteligentes, dando, como ya decía Platón, aunque no a causa de Internet, “la impresión de conocer muchas cosas, a pesar de ser en su mayoría unos perfectos ignorantes; y serán fastidiosos de tratar, al haberse convertido, en vez de en sabios, en hombres con la presunción de serlo” [de esto se habla en mi primera entrada, que es un poco mala, pero bueno: Platón, Internet y la educación].
! El gráfico es de elaboración propia.