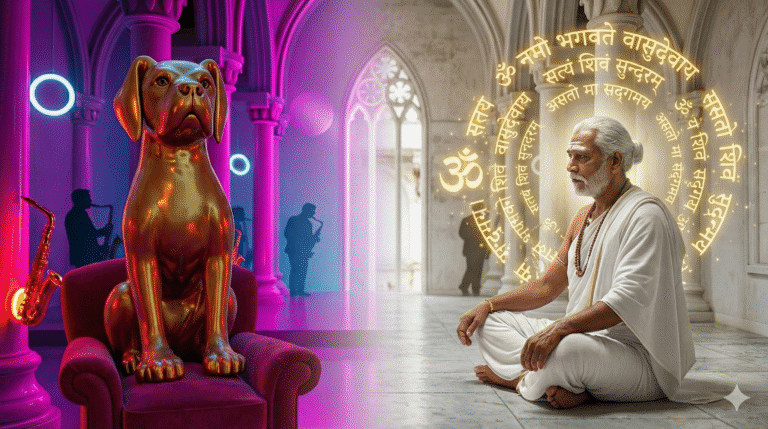Agua, pues rebosan los ladrillos de hastío por la Falange, motor necesario para erigir la punta sobre los alberos de Sevilla; agua, cuya caótica danza permite el contraste, allá donde las líneas de fuga, que desde todos los ángulos parezco desprender. “Mi vida es el centro”, me invita a creer el espacio que me rodea; el centro de la estrella, otrora aquellos alberos. “¡Vida!”, de hecho, reza el lema: “¡viviendo!”, pero en español cateto. Tropiézome con la salubridad en persona, que acto seguido se disculpa, y cédeme el paso. Salubridad, eso sí, circunscrita a los anillos exteriores; todo es aquí herencia del higienismo post decimonónico, de los iconos vanguardistas rusos, de la idea de diseño de la Bauhaus, y de un concepto de Le Corbusier no tan adulterado a la española como el del ladrillo falangista. Es este, más que ningún otro, el museo por antonomasia de los ideales de entreguerras. Un oasis de los veinte, ahí, justo en medio del desierto setentero. O, también podría decirse, un Dubái en miniatura.
Agua, pues algo cala la aridez al interior. Tres tristes palmeras evocan lo artificial del invento, el “paraíso de la vida” es, en realidad, el mayor cartel publicitario. El deporte, como los libros, y desde Platón, es la mercancía que se vende sola, que no requiere de mayor bombo que su propia presencia, como nadie ha de impelir al ratoncito a girar en la rueda. Lo hace, le es natural; compramos libros: quizás para leerlos. Compramos deporte: he aquí su lectura.
Allá un grito, atávico instinto del hombre, ahora liberado donde en su oficio no hay más que pura contención monástica. Más que de guerra, parece simular un absurdo videojuego: píxel arriba, píxel abajo, ¿interludio?, el guturismo del NPC. Lo exhalado guarda, sin embargo, ciertas proporciones, consenso del lugar; suficiente para hacerse escuchar a diez metros, y asegurar la presencia a los demás del ser en la sala, mas no tanto como para ser tildado de abominable vikingo -al menos entre los habituales, a menudo adolecientes de alguna distorsión perceptiva, como todo arte imprime sobre el artista-. Ciertos movimientos, press militar, cuya absurdez biológica no limita el peso estético que este museo les confiere, permiten una radical vociferación, mientras que otros, analíticos, expónense de manera muda, mas con un cortejo a la práctica explosión de la vena facial. El valor estético procurado es superior e irreductible al esfuerzo del ejercicio, como la pintura no depende del tiempo de trabajo, sino de la impresión subjetiva del espectador. Así, la disposición de las obras no depende en absoluto de la efectividad o resistencia del ingenio mecánico que emplean, sino del estilo o escuela estética en que se agrupan. Estilos que orgánicamente fueron surgiendo con el pasar de los años, y que son principalmente tres.
Agua, hondonada respiratoria, grito desesperado de perfecto calibre como pistoletazo de salida, previo procedimiento ritual, de adecuada disposición biomecánica, con precisión de sacerdote paleocristiano; este estilo, que podemos calificar de academicismo gimnástico, es de carácter esotérico, solo apto para iniciados, con muchos años de antigüedad, y que a ojos del espectador poco informado resulta barroco y descompensado, al no haber todavía captado la mesura del ínterin del ejercicio, en apariencia inexistente, habida cuenta de las notas animálicas y brutales de lo explosivo, mas sí siendo consciente de la delicadeza previa, y de la relajación posterior, producto de la descarga de libido, tan similar a la que recorre la naturaleza masculina tras del acto sexual. Con todo, y aun siendo mucho menos accesible que su análogo pictórico, posee al parecer de todo público un algo de la perfección sublime que siempre encarna el academicismo; reservándose, empero, el calificativo de bello solamente a los ya fanatizados.
Agua, teléfono móvil, auriculares, quizás una rotación de tobillos, mirada a un lado, mirada a otro, como de sentirse observado, allá, en el que es así percibido como escenario de un filme hollywoodiense; estos son los preliminares de los encuadrables dentro del grupo artístico así llamado expresionista, o, a mi gusto, surrealista. Sin ser histriónicos por talante, acaban tomándolo por mayor atributo, y dan énfasis a los aspectos más distorsionantes de su naturaleza. No hubiera más depresivo panóptico, y tal es otro atributo estético que explotan ad infinitum. Más agua, la primera gota de sudor discurre, el movimiento oscila de forma completamente caótica; lejos de acogerse a la proporción griega, las esculturas así dispuestas participan en grado creciente de geometrías no euclídeas, con variadades diferenciables solo comprensibles al matemático, estudiante del inconsciente de las obras expuestas en esta sala. Surge siempre una pregunta sobre el fin del mundo, o su comienzo; una reflexión sobre el tiempo, o incluso sobre los sistemas numéricos: el hastío de los cuatro kilómetros por hora funden los pliegues carnosos hasta confundirlos con el devenir maquinal al que se acoplan, ahora sí tan parecido al ratoncito. La luz adquiere otro tono, verdoso, diría, y, aunque no alargamiento, como en el expresionismo pictórico, sí se produce una compresión como la del geoide, o como la de todo objeto que gira sobre sí mismo. El estado de trance emerge, la droga alucinógena es exhalada por la propia carne, y las revoluciones ya son de todo punto infumables; una mecánica de carácter no inercial profundamente distorsionante de lo real acaba por hacer difícil el análisis desde adentro, pero perfectamente comprensible desde afuera, de ahí que quizás siga tratándose del estilo favorito de los que de poco en poco visitan el museo.
Sed, preparación bajo mínimos, movimiento compulsivo, vaivén desaforado, artilugio infame; esta, la última sala, es donde expónense los especímenes de mayor antigüedad, invaluablemente cotizados por el museo en sí, pues permite el pago mensual sin la asistencia comprometida. “Sin compromisos, pero paga”. Es un espectáculo de artistas de cuando todavía no se sabía qué era eso del arte; el abultado desorden de las cuevas de Altamira, pinceles ondulantes sin efecto alguno sobre el músculo, que se estira y contrae sin enterarse. Por contraposición a la escuela expresionista, este colectivo es plenamente consciente de lo que sucede, pero lo es su mente: su cuerpo está del todo ausente. Son obras mentales, de autojustificación, del “déjame tranquilo, coño”; quieren ser realistas, pero más bien entrenan a la picassiana manera. El rendimiento estético de estas obras es nulo, pero, al complacer a los gerentes del lugar, las encontramos a montones, unas encimas de otras, columnas humanas. Se trata del estilo primitivista.
No es necesario recordar que yo mismo soy, lógicamente, parte y alma de aquellos alberos. Pudiera uno pensar que de estética es de lo que más va el asunto, pero en mi caso florece también, merced a mi temperamento, un cierto germen ávido de metafísica. De entre los surrealistas me vienen destellos absurdos: el origen del movimiento mismo, su necesidad o contingencia, a la sombra de unos glúteos o mamas que se apresuran a mantener tan anarmónico ritmo. Lo bello palidece ante lo grotesco del templo y sus moradores; los acordes, indefectiblemente estridentes y bajunos, borran toda noción de hermosura o erotismo, y realzan en cambio lo mecánico, lo liviano, lo brutal, lo ridículo, lo discreto, lo autista, lo cortés y lo frívolo. Grandes espejos, escudo de lo arquitectónico, invitarían a su disipación, pero lo concentran los pequeñitos espejuelos que hombres y mujeres portan entre sus manos, reverberación del histrionismo en la fotografía, o de la livianidad de sus intereses. Ahí, como en la catedral donde solo hay turistas, o como en la discoteca sin un alma, surge aquella parte del “yo” que no hace más que preguntar: desde el hieratismo estúpido da vueltas y vueltas, visuales, como el foco de un faro, en búsqueda de encontrar algún sentido o forma de causalidad en aquel teatro. Lo tiene, sin duda, circunstancial, como todos los lugares tiénenlo, pero la invitación al arrogante elitista es aquí más pronunciada, quizás porque el arrogante elitista es quien fuera de ahí no pudiera vivir sin su particular espejuelo… y aprovecha la ocasión para observarse a sí mismo, al menos una hora al día. En los demás, las mismas faltas de uno; en el otro, el mismo acierto que el propio. Uno mismo y los otros como libros abiertos, obras siempre aquellas palimpsésticas, en abandono unas de las otras, conversaciones a medio acabar.
Agua, ahora derramada, sin saber adónde caer ante la presencia ¡de quien no es un fantasma! El vigilante de museo, hastiado de la monotonía del decorado, de súbito escapa de su natural trance. En pose escultórica ánclome, y el temor a lo nuevo ciega todo criterio estético: fue una falsa alarma, tantas veces fue una falsa alarma. Escasas son las obras de excelso gusto entre los árabes, y, para más inri, poco duran entre aquellas tribus bárbaras. Y, de la misma manera, así como pareciera brotar de la fragua vikinga al fin una delicada pintura romántica, muy poco dura, si no minutos, horas, si no horas, días, si no días, meses, pero siempre, siempre es poco… Cuando ha sucedido, la parálisis se exacerba; los gritos se atenúan, los péndulos se amortiguan, y todo parece converger a un punto focal. Punto focal que, como punto focal que es en ese mundo de perspectivas e iconos, pertenece al infinito, y no hay asíntota en mis dotes que alcanzarlo pueda, de ahí siempre esa sensación de no bastar, de ocurrir tan rápido, de acabarse sin haber comenzado, de alejarse siempre…
Agua, pudiera ser ahora que corre entre las manos: procurando algo de la limpieza de aquellos anillos exteriores, me adentro de nuevo en el intento, con la amargura de que en Arabia, aun tierra originaria de los perfumes, el gusto es siempre a chivo, a repugnante sudor, y la costumbre no permite el olvido en este caso, motivo por el que jamás sería posible el paso de la mirada a la palabra. Sin perfume, uno no es nadie; y la mezcla de organismos que aquello todo lo anega impide toda posibilidad de especias, mares o cítricos. Protagoniza la escena olfativa siempre el regusto del press banca, amargo y cargado de amoniaco; o la pestilencia de la sentadilla, textura del calzado, dureza del bramido. Ríos y ríos de agua no bastaran; la salubridad de la arquitectura, lo aflorado del ladrillo setentero, y, en general, el entorno paisajístico, permitirían creer en el mito final de las ciudades jardín acementadas. Mas sendas salas poseen su boca de alcantarilla, no fuera a ser que los puntos focales dejaran de serlo por aproximarme tanto a ellos, y que por tanto viniera a caer con estruendo todo el entramado geométrico que les da cobijo.