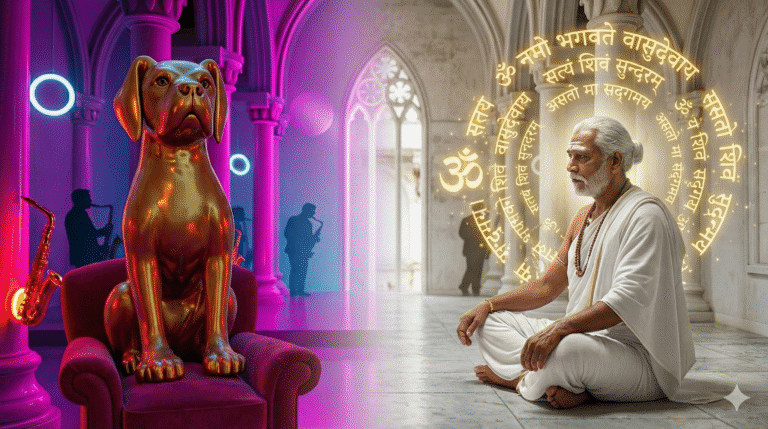En materia de tragedia, cuanto desde Aristóteles parece haber cambiado no es más que el soporte donde la desarrollamos. Acaso no sea esta sino la historia de cómo el ser humano puede, cada vez más, simularse a sí mismo. Pues debe hacerlo, simularse a sí mismo: su finitud, resultante de la disgregación de lo humano en individuos aislados, le impide vivir todo lo demás. La simulación se erige como imperativo ante la pregunta por la propia identidad. Claro que, como toda simulación, se trata de un mero modelo, un constructo simplificado, tan susceptible a errores. Esta debilidad de lo simulado, reconocida en la adolescencia y la adultez joven, y solo adquiriente de un cariz más estable en el sujeto maduro, agita, generación tras generación, a las horneadas de chicos y chicas en tránsito de la ingenuidad de la infancia a la, acaso, también ingenuidad pragmática del adulto. Ávidos de la experiencia que les permita podar las malezas que parecen anegar cualquier camino posible, se dotan de aquella de que pueden dotarle las soluciones simuladas de la tragedia, y sin duda también de la comedia. Oscilantes, si no con hechos (sería imposible), pero sí simuladamente, entre los extremos del trabajo y de la orgía desenfrenada, de lo enjuto de la rigidez y de lo dionisiaco disfrutable en el descontrol. Si bien, algunos deben ser los protagonistas de la simulación, entre la mayoría de cuantos se limitan a simular; por desgracia, en muy escasas ocasiones son los protagonistas simples actores…
La condición de apertura: el “porqué”
Existen condiciones para que la tragedia alcance el estatus de simulación transformadora. Una lectura exclusivamente descriptiva del mundo, donde el foco esté enteramente puesto afuera de uno, no indaga en la esencia de lo trágico. La empatía puede surgir en el evento, en el qué del otro. Indagar en el porqué no es requisito necesario. Por ello, la empatía resulta insuficiente. Una perspectiva completa involucra a todo el crisol de “yoes” disgregados en las diversas simulaciones; la primera piedra colocada en cada uno de tales caminos es un profundo “porqué”. Por ejemplo, por qué una persona decidiría perder por completo el control sobre sí misma a sabiendas. No es una pregunta trivial. Es una de las principales preguntas de la existencia. Existir como ente vivo, la canalización de energía hacia el mantenimiento de un sistema estable, exige el control. Desde la visión de un ser consciente, particularmente del joven, el control es, no obstante, arbitrario. O, al menos, en sociedades tecnologizadas y libres. Pues no es connatural al hombre, en principio, cuando inmerso en una estructura tribal donde el rango de posibilidad simulada es escaso. Imaginen las posibilidades de reflexión sobre el control de uno mismo en pueblos como los paleolíticos de Sentinel del Norte. De ahí que la primera condición sea una irrefrenable libertad en buscar un “porqué”, solo posible en sociedades atravesadas por el espíritu de la filosofía.
El paso de la sociedad dominada por el control a la sociedad tecnologizada y libre es germen de simulaciones extremas. Se abren caminos que parte de la población recorre. A efectos de nuestra época, el último gran cambio en Europa se vivió en las décadas de los 60, 70 y 80. El experimento se refleja en el nacimiento de tribus urbanas de toda índole; la subversión contra el orden, otrora encarnada en experimentos políticos, dadas el surgimiento de la clase media, se puede plasmar en un orden ético y estético. Estos órdenes acaban eclipsando a los previos. La reflexión sobre la ideología arraiga en los debates de tipo cultural. En el orden ético hablamos de la liberación sexual y el consumo de drogas. Su intersección con el orden estético se materializa en movimientos como el hippie o punk. A menudo el juego se desarrolla en reverberaciones deformadas de esos movimientos, sin fin claro, como en el caso de la protagonista de la película que sirve de pretexto a esta reflexión, “Yo, Cristina F.”, paradigma de una ruptura del control que va aún más allá del de movimientos como el hippie o punk, al carecer de todo cauce intelectual su discurrir, algo por otro lado no tan extraño en personas de una edad tan corta, tan solo trece o catorce años.
La condición del “porqué”, del estadio de no mera objetividad documental, es común al sujeto que permite la simulación, quien no simula, sino vive, en este caso la joven real, y al que simula, ya la actriz, ya el espectador. Con todo, no se niega un valor del “qué” que puede ofrecer la película como testimonio de época: Berlín, involuntario experimento sociológico, a partes iguales torcido y exitoso, y sus principales, a partes iguales, víctimas y vencedores, a saber, los adolescentes y jóvenes; un oasis de la simulación, vista no en tanto que simulación, sino como hecho periodístico; y, además, en las décadas que encarnan el clímax de las contradicciones propias de la urbe en particular, y del humano en general, acaso las que más humano lo hacen. En este nivel objetivo también figura el tratamiento moralizante del filme, el más visionado de Alemania en su día, como aleccionamiento de nuevas generaciones en la evitación de los opioides.
Las condiciones de biyección: experiencia y sublimación
Sin embargo, de cara al aspecto subjetivo, propio de la tragedia, son necesarios requisitos adicionales propios del simulacro. Hablamos por un lado de un mínimo de experiencia no simulada previa, para que no caiga en saco roto; la catarsis aristotélica exige el reconocimiento de intuiciones morales y emociones fundamentales. De la misma manera, la simulación de un camino exige el reconocimiento de algunos de sus rasgos. En nuestro caso, la experiencia, ya personal, ya familiar, con respecto a las drogas, yendo más allá del estadio objetivo del puro periodismo del fentanilo, determinará de forma central la porción de recorrido alcanzable en la corrida de la simulación. La llamaremos condición de sobreyectividad. Esta sobreyectividad o recorrido completo de la imagen se alcanza en el óptimo sobre la distancia a la experiencia: una experiencia demasiado cercana hace aflorar traumas en exceso, y otra demasiado lejana lo hace por defecto; una experiencia demasiado cercana obliga a una identificación permanente que lleva a la rumiación, mientras que una lejana relega la simulación a un estadio objetivo o meramente empático. No hay exploración de la identidad. El punto fuerte de esta simulación concreta, de esta película, es que trata una experiencia lo suficientemente cercana a toda persona viva, a saber, la adicción, presente en cualquier ser humano en algún grado, e invita a la reflexión sobre la frivolidad en el empleo de su uso, comparándolo con el caso extremo de la heroína. Emplea también mecanismos facilitadores del acercamiento a la experiencia, haciendo uso del recurso de la juventud, de la ingenuidad, y también del efecto halo, que se viene abajo con la pérdida de belleza de la protagonista, legando a la identificación con el paso del tiempo, aquí galvanizada por la droga.
Por continuación de la analogía, la segunda condición propia de la simulación, que llamaremos condición de inyectividad, que facilita que la tragedia no colapse en depresión, es la sublimación. La sublimación artística, forma del hombre de tomar la romantización del dolor para adaptarlo a un contexto social dotándolo de lustre intelectual. Este mecanismo, en cierto sentido considerado maduro emocionalmente, es sin embargo ejercido también por el joven de maneras menos consideradas desde una perspectiva social. El joven, ya melancólico, ya activo, animoso de subvertir el orden letárgico del mundo del trabajo, sufrido, lo hace cristalizar en su propia forma de arte, la rebelión. Esta expresión adolescente sigue considerándose como tal desde el punto de vista de las tradiciones espirituales en el caso de la sublimación clásica: el sufrimiento endiosado por el arte sigue siendo una forma de buscar el placer. Se estetiza el daño ajeno, en lugar de facilitar el servicio, el cuidado. El afecto tras la obra es de autoensalzamiento, no de paz. Se refuerza la identidad, “yo el trágico”, frente a aligerar la historia personal. Se produce una sensación de niebla bella, en lugar de claridad intelectiva. La sublimación es solo un grado más de la romantización. En todo caso, tanto romantización como sublimación son en algún sentido condiciones habituales de asimilación de lo trágico sin colapso. Esta “inyectividad” cierra la tercera de las condiciones previas a la simulación de identidad a que da lugar el arte.
La motivación: crisis de identidad
La vida del ser humano, especialmente el moderno, se encuentra colmada de expectativas sobre sí mismo, en tensión constante con respecto a lo que su vida realmente es. Se trata de la herencia del idealismo alemán, que coloca a la propia subjetividad como profundamente arraigada en la creación del propio mundo en sí. El conflicto surge debido a la deriva resistente del mundo a la propia voluntad, siendo típicamente en la juventud la de disolverse en variedad de posibilidades. La simulación ofrecida por la tragedia de la que estamos hablando surge entonces, precisamente con fuerza en la Alemania del XIX, como vía de escape a esa imposibilidad del malentendido a que lega el idealismo, o sea, el romanticismo. La sociedad alemana, por extensión anglosajona, por extensión occidental tras la influencia cultural americana del tercer cuarto del XX, es un caldo de cultivo particularmente vibrante para la simulación, que sin duda llega también a España durante la transición. En este marco, la disolución del yo supone la experiencia que anula toda otra simulación: como camino uno y múltiple que es a la vez, en tanto que amplificador de experiencias simultáneamente al enterramiento de la identidad en caso de descontrol, se figura especialmente atractiva al joven que vive en esas sociedades. Esto con lo que respecta al que experimenta.
Con respecto al que simula, al que simula las drogas, el ambiente sucio del vómito o el orín, de la prostitución, del suicidio, de la violencia, mediante el consumo de subproductos culturales derivados del pensamiento de Sade, de Baudelaire, de Bataille, o del terrorismo revolucionario, ve en todo ello, como en la simulación de su opuesto, el turismo de postal, el final dulce de Hollywood, la obsesión por la naturaleza, a menudo encapsulados todo ello en los mismos packs, como en el caso de los hippies, una fuente de contrastación del “¿y si hubiera optado por tal camino? ¿Qué realidad viviría?”. En la transición adolescencia-adultez, además, momento en que el sujeto melancólico percibe la irreversibilidad del camino, escogido en apariencia más por el azar que por sí mismo, el deseo de simulación se torna en a posteriori, en la amargura placentera de la autohistoria ficción: de ahí que la empatía con jóvenes tan jóvenes, de 13 o 14 años, época tan rápidamente atravesada, sea mayor, al ser los exponentes más claros de tal irreservibilidad. En la simulación del descontrol se integra el descontrol real que existe por la propia dinámica de la pérdida de la juventud, del pasar del tiempo. La intensidad, incluso aun siendo autodestructiva, parece preferible a la neblina de lo prosaico. Frente al yo anhelante de una seguridad, que siempre implica rigidez, surge el espejo de lo dinámico, dionisiaco, no atado, aun cuando implique un rápido fluir hacia la muerte. Die young, stay pretty. Por mucha moralina que pueda vislumbrarse en la verborrea anti-droga, surge un reconocimiento, cuando joven, de que el otro accede a algo que uno mismo no. La pena por la miseria ajena viene acompañada de la pena por la negación del solipsismo propio: hay alguien más joven que yo que ha vivido algo que yo no. Y, ante ello, la necesidad de simulación domina: a ello se ve impelido quien se dota de las condiciones precedentes, en pos de una intensidad (en un sentido existencial, de grado de realidad) envidiada.
El teorema: el isomorfismo con lo simulado
Queda justificada, entonces, la necesidad de la simulación del descontrol. Ante el sentimiento de banalidad del control, de la vida adecuada y sana, las tres condiciones naturalmente metafóricas de isomorfía, apertura, experiencias y sublimación, conjuran para establecer en la vida propia una equivalencia con la del que la vive de forma distinta, dionisiaca, inclusive en su extremo sufrimiento. Juegan mediando todo tipo de lemas, como la música trágica, la nostalgia vicaria, o los traumas, que exploraremos después. Allá donde en la vida de uno sus “viajes” pueden ser solamente a través de portales digitales con discursos propios de la buena vida convenida por el médico, o en hoteles para descubrir el Starbucks de la ciudad a 5000 km que es igual que el de la ciudad propia, la simulación permite viajes de distinta índole. En “Cristina F.”, como ocurría en la Berlín de los 80, y como sigue ocurriendo hoy día en tantos lugares del mundo, el espacio predilecto del drogadicto es la estación de tren, del metro, el lugar del viajero, del que parte al trabajo, de un lugar aburrido a otro que lo es aún más; la coincidencia tanto de la vida del trabajo como la del drogadicto en el lugar de viajes, la estación, es el paradigma más claro, que con tanta potencia capta la película en su sencillez documental, del isomorfismo establecido entre ambas formas de vida. Sin embargo, en el lugar de encuentro, la sublimación no tiene lugar, como tampoco la apertura. El transeúnte únicamente observa el “qué”, a menudo directamente lo desprecia, lo relega, cual se acostumbra el habitante de una zona habitual de compraventa de drogas al trapicheo del colega con que no se siente demasiado identificado. El “porqué” queda sepultado bajo una banalidad aún mayor, que solo podemos atravesar gracias a alguna forma de distanciamiento óptimo respecto del fenómeno. Ese distanciamiento óptimo lo ofrece el distanciamiento estético y la equivalencia moral. En la película, Cristina es equivalente moralmente a cualquier joven apático y aburrido de 14 años en una familia de clase media; no hay comparación al alza ni a la baja, más que por la edad: nosotros ya no estamos en esa situación, pero alguna vez pudimos actuar como ella. Nos conmovemos más cuando vemos sufrimiento en personas con las que compartimos códigos culturales o para quienes tenemos una narrativa construida, un relato significativo. Cuando la visión es hacia personajes marginales estereotipados, donde no hay empatía identificatoria, la relación puede adquirir un aspecto de inmersión, de caridad, o rabia, pero no de isomorfismo. No hay simulación. Empatía no implica simulación, pero no empatía implica no simulación.
Por otro lado, el distanciamiento estético se produce, incluso aun viviendo en la misma Berlín de aquellos días, debido a la práctica fotográfica de tipo cinematográfico, tan distinta de la periodística; ello incluso aun siendo algunas escenas grabadas de forma clandestina en la misma estación, con actores de todo punto inexpertos, transmisores de una autenticidad que refuerza, de nuevo, la equivalencia moral, luego la intensidad. Finalmente, el distanciamiento estético procede también del lado musical, que separa a la persona vista en el día a día de ella misma revestida de una banda sonora familiar, situada en otro esquema mental distinto a esa realidad cotidiana; aquí, la producción musical de David Bowie. La mediación cultural es necesaria para la digestión del horror.
Se establece, así pues, un diálogo con uno mismo, cuyo eje es el autocontrol y su cesión a un tercer sujeto, como en el masoquismo, o a un objeto, como la droga. Los repetidos intentos de limpieza y recaída juegan con una experiencia, normalmente en otro orden de magnitud, vivida por quien simula; su puesta en práctica al extremo desubica y ubica vez tras vez al espectador en su situación realmente existente. Le son útiles como modo de medición, por la comparación con el extremo calamitoso del otro: abre a la mente posibilidades distintas, relativiza temporalmente y diluye parte del “yo”, alimentando a otra vertiente suya. De toda confrontación de uno con otro extremo puede surgir un extrañísimo equilibrio tras la tempestad de la simulación: la catarsis aristotélica, nuevamente, manifestada.
La estructura: de Berlín a la envidia de intensidad
El isomorfismo establecido entre la experiencia de descontrol y su simulación se construye en varios niveles psicológicos. El más externo de todos, el concerniente al puro entorno, se manifiesta cuando la condición de estetización florece. La indiferencia frente al adicto marginal en un barrio cercano impide la condición de experiencia; la cercanía es en realidad la mayor lejanía; el tercer lugar se erige como mediación cultural indispensable, convirtiendo la realidad sórdida, dadas las condiciones, en escenario semilegendario, como el Berlín de los años 80. Un lugar, una época, pueden, sin más, convertir el periodismo sin filtros en narración trágica. La cristalización de la coexistencia de los extremos de trabajo y fiesta, a la manera de Bataille, alcanzan, acaso, en Berlín, además, uno de sus más agudas manifestaciones: lo grisáceo de la torre de Mercedes, símbolo de una sociedad industrial como la alemana, de una riqueza poco transmitida a la decadente situación de la Berlín de posguerra, y la profunda abulia de los allí nacidos, invitaciones a la evasión creciente, que acaso acabe en sobredosis.
El siguiente nivel se refiere a la acción, donde la discusión concreta del control hunde sus raíces de manera más inmediata. En la exploración de las vías de acción potenciales de una vida, las drogas son un reflejo extremo de cuanto, más parcialmente, impide la mayor parte de proyectos humanos; llámesele procrastinación, pasividad, miedo, pereza, son explicables como una forma de aferramiento, de adicción a un estadio mental, de pasividad opioide. La tendencia del ser humano es a la inercia, incluso en sus más altas ambiciones; reconociéndolo, le fascina ver límites donde el agente cede el control sobre la acción hasta su colapso, confrontándolo con su autoimagen de disciplina oscilante. Todo parece regido por la ley de esa inercia, del retorno, de lo que los budistas llamaran Samsara.
La ley de inercia viene de la mano de su recíproco, la ley del tiempo. La inercia sería indefinible sin el pasar del tiempo, y el pasar del tiempo indefinible sin la inercia. La muerte rompe la continuidad inercia-tiempo, en la experiencia del individuo. Su perspectiva previa, la anticipación de la muerte, a saber, la pérdida de la juventud, juega en la misma liga de reflexión sobre la falta de control de lo más importante que poseemos: nuestra propia existencia. Huérfanos de ella, la correspondencia con el paso del tiempo que aceleradamente recorre la vida de los heroinómanos, con adolescentes de 14 años ya con un pie en la tumba, y otros tantos de ellos ya fallecidos… es simplemente una cuestión de dilatación. No hay escapatoria. El extremo de la vida médica pierde sentido, paradójicamente, ante la contemplación del que no respeta su salud, y la dilapida tempranamente. De manera simultánea tiene lugar la pérdida de la belleza, la destrucción física, incontrolable, solo acelerada en el caso del heroinómano; una correspondencia biunívoca, de nuevo; la diferencia es meramente de escala.
Por encima del nivel de la acción se encuentra el de los estados mentales. Los troncos de experiencia y simulación parecen aquí discurrir por caminos distintos. Aun así, podemos encontrar relaciones. Por un lado, el contexto miserable del drogadicto, si bien colindante con lo animal, también con el trance; su conjugado simulado viene a sentir una cierta conexión con el mundo y la vida, que no requirió trance, sino shock y reflexión. La tragedia puede favorecer la reconexión. Adicionalmente, la autenticidad de intenciones del drogadicto, una y solo una en su existencia, se transmite también como autenticidad: inclusive con actores inexpertos como en la película, nada parece esencialmente artificioso. Podría haber sido así. Uno mismo podría haberlo vivido. Erigiéndose como anti-héroes románticos, llega a ser apreciable una extrañísima pureza y autenticidad. La vida humana, quizás, no sea algo diferente.
En cuanto a lo que pudiéramos englobar bajo la categoría festiva u orgiástica a la manera de Bataille, de analogía de la droga con el éxtasis sexual, su trasladado se diluye en las propiedades romantizadas de lo grotesco visto desde afuera. El contacto acaso sea más estrecho si media alguna forma de somatismo como el nudo en la garganta, el suspiro, para posteriormente respirar calmado. O, también, gracias a la música. No obstante, en quien simula acaso dominen otros estados mentales: independientemente del asco o de lo insoportable de las escenas, como en las de compartición de jeringas, caldo de cultivo, como el espectador sabe, para la transmisión del SIDA, surgen acaso, también, debido a la realidad estetizada del lugar y el tiempo, una nostalgia vicaria. Luego exploraremos estos proxies de la música y la nostalgia vicaria.
El siguiente estrato se corresponde con la empatía, con la relación establecida con quien es personaje de la simulación. Psicológicamente, tendemos a empatizar más con quienes percibimos como vulnerables o similares a una versión pasada de nosotros mismos. Ver adolescentes destruyéndose por las drogas invita a la identificación proyectiva, también a manera de duelo, por una inocencia perdida, que lega al futuro propio y alternativo que estamos simulando. El joven que salta al abismo, sintiéndose atraído por lo maldito, simbolizando la evasión de la monotonía y el desafío a la autoridad como encarnación del control externo, se encuadra dentro del arquetipo fascinante de la alternativa al “yo antiguo”, y ahí arraiga con profundidad. Se produce un contraste, sin embargo, con respecto a los jóvenes cuyo impacto empático en uno mismo puede ser menor, como pueden serlo los que introducen a los protagonistas en la droga, debido, aunque resulte superficial, así es, a su fealdad. En cambio, el recurso de mostrar una mayor belleza en los tres personajes principales, Christiane., su novio y su amiga Babsie, vía efecto halo, impacta mucho más a quien simula. El efecto empático puede ser diametralmente opuesto según sea la belleza de los personajes, pues se les asume mayor o menor distancia dentro del círculo social propio: en lugar de seres marginales, situamos a las personas bellas en un contexto, si bien estereotipadamente, menos lejano. Además, el juego con el tópico de belleza y muerte rema en la misma dirección del impacto emocional, recurso también sistemático dentro de la tragedia: belleza y muerte ligadas siempre hacen aflorar a partes iguales indignación, extrañeza, absurdo, shock y un extraordinario mal sabor de boca.
Finalmente, en el estado más nebuloso de todos, el de la identidad, merced a cuya discusión nace todo el proceso de simulación, se activa la disonancia cognitiva del espacio de posibles yoes; la fricción, en el caso concreto, puede llegar a generar envidia de intensidad. En un intento de encontrar belleza y dignidad en el dolor, con tal de que el sufrimiento no sea en vano, se busca la justificación de la otra identidad; acaso, en función del temperamento propio, pudiera desencadenar el cuestionamiento de lo propio: “¿Están ellos tan equivocados? ¿Acaso, en algún sentido, por lejano que sea, no tienen razón…? ¿No hacen mayor justicia a la realidad, que parece que en sí misma querría inclinarnos a los caminos del descontrol y la inercia totales, por ejemplo vía la adicción?”. La duda de si la vida ordenada es acaso más frívola, menos valiosa, que una vida espantosa, corta, pero intensa. Y si bien esta perspectiva pueda parecer aberrante a muchos, el concepto del honor militar no responde a un criterio distinto a este: realzar al individuo sacrificado, vividor de un extraordinario sufrimiento, dotándole de un estatus elevado dentro de la casta social, aun estando muerto. Con respecto a la droga la visión habitual es de marginalidad, pero, como lleva ocurriendo desde antaño con la tragedia, acaso bien enmarcada realza su paradoja: la ambivalencia dada por el “aunque no lo querría para mí, me seduce su aura de significado”. Contemplar significado en el horror, que nos ofrece una suerte de comprensión de la condición humana, lo transfigura en algo casi bello, una excusa para permitirnos sentir de manera muy profunda.
Los lemas: música, nostalgia vicaria y traumas
Para que la simulación como isomorfismo pueda establecerse satisfactoriamente, deben ser ciertos, para cada individuo, una serie de lemas; si bien no son condiciones, acaso ayuden en la resolución de por qué la simulación es válida. Por un lado, encontramos la apertura dada por la sensación de irreversibilidad, no siempre disponible, mas sí en ciertos momentos de la vida frente a otros; así, en ciertas edades bisagra, la coactivación de tristeza y aprecio por un determinado evento pueden detonar, en lugar de con experiencias, con simulaciones: una digestión de la pérdida de la juventud no satisfactoria, por ejemplo, puede desatar esta emoción agridulce de cierre ante el final significativo de un tercero, y no de uno mismo. En general, la galvanización de este proceso es posible mediante cierta música que en algún contexto fije esa irreversibilidad: cadencias que no resuelven, sensación de la no vuelta, o por ejemplo asociación de esa melodía con un momento concreto pasado de la vida.
Adicionalmente, encontramos la relación con posibles traumas personales, detonables por unas simulaciones, y no otras; esta película puede no tener ningún impacto en ti, pero sí aquella, que no lo tiene en mí, debido a su correspondencia ya no con una experiencia, sino con alguna realidad interna no resuelta. En ese sentido, la terapia de exposición que supone la tragedia, en un entorno controlado de cercanía a cuanto nos desagrada, a cuanto de alguna forma puede encontrarse incrustado en algún trauma, puede ser de utilidad; si bien no si la cercanía es extrema, hay un punto óptimo, como hablamos al comienzo. El sufrimiento vía una tragedia actúa como forma de masoquismo benigno, como también sucede con la música triste, siendo empleable para un ulterior fin, como la propia terapia de exposición y posterior procesamiento.
Otro medio que permite la integración de lo simulado es el de la nostalgia vicaria, que juega un papel fundamental en el estrato más externo de la estetización de realidades. De nuevo, se trata no de la nostalgia por el pasado propio, sino por la “muerte de la niñez”, la consciencia de que cada decisión nos aleja de otras vidas posibles, a saber, la consciencia de que solo nos queda la simulación como medio para vivir cuanto no hemos vivido y jamás viviremos. La nostalgia, aunque dolorosa, sirve de transición durante las crisis de edad: una forma de retener lo que se está perdiendo, juventud y posibilidades, en un recuerdo idealizado, hasta que logremos adaptarnos; inclusive un recuerdo de simulaciones, en lugar de experiencias. Aumenta las sensaciones de conexión social y sentido, y reduce, potencialmente, la ansiedad existencial: la pena por lo jamás vivido y por la juventud perdida nos conecta con verdades humanas universales, la belleza de compartir la humanidad en el dolor. Uno puede sentir conexión auténtica con eras y lugares prestados, en una búsqueda de autenticidad del camino tomado. Se trata de una extraña forma de consuelo estético; una de las experiencias psicológicas más ricas que el ser humano puede tener.
El corolario: el ritual de identidad
Dadas las condiciones de simulación, sus catalizadores, y la simulación misma, queda su corolario, que cuelga del último de sus estratos, el de la identidad, que era su justificación misma. Se procede a la expresión o renacimiento de la identidad por medio de rituales, que justifican que la simulación tiene implicaciones operatorias en la vida. Dichas implicaciones quizás puedan ser realmente importantes, pero si pertenecen a un campo de lo mental, se ejercen por medio de formas estrictamente rituales. La simulación de un camino que no vamos a tomar puede conducir a una eternización de la despedida, con tal de preservar algo de aquella realidad, a sabiendas de que no va a permanecer por mucho tiempo en nosotros. El estiramiento de la simulación por medio del ritual puede cristalizar en la forma del arte. El proceso de creación artística no rompe abruptamente, a diferencia de su propio resultado: el final se encuentra siempre a la vuelta de la esquina, pero no llega, no llega, no llega… hasta que al final soltamos el objeto mental, removemos la catexis orientada a la simulación y sus símbolos, y solo queda el poso, en el mundo, del ritual ejercitado durante dicha cristalización artística. La sublimación permite la co-creación con el personaje de la simulación: incluso, la nueva creación puede ser objeto de simulación para un tercer sujeto, como lo es la película, donde el personaje de simulación, el actor o actriz, vive a su vez él o ella misma la simulación. La tragedia encarnada en el arte se extiende así a lo largo y ancho de la humanidad, que queda a su vez atrapada en sí misma en el instrumento más poderoso que a su disposición posee para simularse. Así será por siempre y hasta el fin de los tiempos; y por siempre y hasta el fin de los tiempos habrá personas que vivan de primera mano para que los demás no tomen sus mismos pasos. La humanidad habrá avanzado, pero no mediante la moralina, sino mediante la empatía, la belleza y el arte, aun en el dolor…
. . .