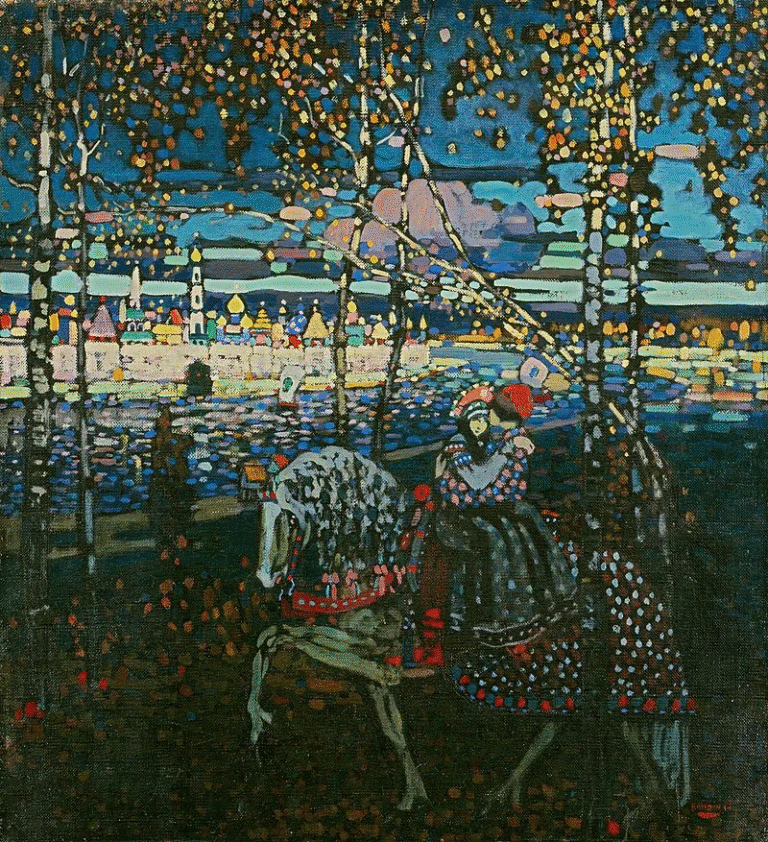Un tal artificio, ¿a quién atrae? ¿A quién, si es estéticamente desagradable, y, para colmo, carece de sustancia intelectual alguna? Y no ya solo aquello: fíjate bien en cualquier otra ocasión, en cualesquiera escritos; pareciese, en efecto, que solo se escribe desde el ego. No digo que el ego no subyazga asimismo a las mayores obras que confeccionara vez alguna el hombre, ni niego la necesidad de una cierta soberbia en el arte o la ciencia, el comercio o la seducción. El ego de algún lado surge, y no surge lo que no tiene una cierta causa. Resulta inmediato valorar que dicha causa es la compensación de algo distinto, sin duda. Ahora bien, ¿ante qué evento surge la necesidad de una tal compensación? ¿Ante qué evento siente uno la necesidad de dejar de escribir torpemente, de avergonzarse de lo escrito hace semanas o meses, de procurar romper con lo dicho y pensado, de plasmar por medio de la pluma renovadamente que ya no se sigue en lo que se estaba? Algo me hace pensar que es el egocentrismo. Supongamos, en cambio, por un momento, que el ego fuera previo al egocentrismo. En tal caso, tal y como yo al menos entiendo, para mi provecho práctico de esta ética, ambas ideas, se tendría que es previo el querer demostrar que la percepción de que se está demostrando. Aunque parezca intuitivo decir que se quiere lo que no se tiene, posiblemente no sea este el caso que tengamos. Acéptese en primer lugar que, si no se tiene, indudablemente es porque se percibe que no se tiene. Un campesino del siglo XII no podría haber considerado que no tuviese un portátil o un móvil. Pudiera argüirse, empero, que la comparación es gratuita, pues el deseo de mostrar a los demás es una característica intrínsecamente humana, y por tanto la percepción de carencia de atención iría implícita en su falta. No obstante, esto no debería resultarnos tan inmediato. Siendo cautelosos, deberíamos antes que nada preguntarnos qué es aquello que entendemos por naturaleza humana. Si nos referimos a una naturaleza prístina, original, propia del desarrollo de la evolución y de las estructuras mentales primitivas como resultado de la búsqueda de la supervivencia, quizás sea inevitable considerar que, en efecto, la selección natural favorecería a los individuos que no solamente fueran algo, sino que lo mostraran, con tal de una ganancia de prestigio en el grupo humano, una mayor facilidad para la reproducción, una mayor defensa frente a las fieras y, en definitiva, con tal de canalizar de mejor manera sus características propias en aras de preservarse mejor en el mundo. Aceptando esto, habrá, sin embargo, de asimismo aceptarse que al explicar la vida de un ser humano en una sociedad compleja no puede apelarse únicamente a su origen salvaje. Esto sería tan terrible como considerar que es intrínsecamente humano que mueran los más débiles, y que por tanto resulta conveniente acelerar dicho proceso por medio de una eugenesia o un holocausto, o tan ridículo como estimar que la vida humana moderna se subordina a la perpetuación de la especie, ergo a la reproducción. Desde este enfoque, por ejemplo, considerar el sexo al margen de la reproducción resultaría una antinatural aberración, cosa que a buen seguro, estaremos de acuerdo con el lector, resulta un completo disparate. Así pues, dado que no es interpretable el ser humano desde un enfoque tan simplista, resulta excusado decir que es necesaria una visión más amplia a la hora de focalizarnos en la cuestión que subsiguió a la inicial: si acaso es inmediato que el ser humano sienta no tener lo que el ego procura, a saber, mostrarse a los demás. Examinémoslo.
Es perfectamente compatible con cualquier visión del mundo, si lo interpretamos desde parámetros blandos, considerar el ideal budista de vacuidad: tu opinión acerca de las cosas no implica que dicha opinión resida en las cosas; tu concepto de algo no se corresponde con ese algo, pues de lo contrario otras personas no podrían de ninguna manera tener un concepto distinto (incluso, aunque el concepto ajeno esté errado, ello no implica que el concepto propio y verdadero se corresponda más que con una interpretación quizás práctica y certera, como puede ocurrir con la ciencia); tu idea de carencia es meramente una idea, y no refleja la verdad de la carencia en sí; la percepción de carencia es distinta de la carencia, y sin percepción de carencia no se le representa al sujeto la carencia en absoluto. Así pues, la percepción de carencia es condición indispensable para que se le figure al sujeto dicha carencia, luego la percepción de carencia es anterior a la carencia. Se me podrá decir que la percepción de carencia es inevitable desde un punto de vista biológico, luego la carencia surge inmediatamente, y, con ello, el deseo de rellenar dicha carencia. De nuevo, esto es perfectamente cierto para todo aquello que concierne a esa naturaleza prístina de la que antes hablábamos, pero en fenómenos que adquieren una mayor complejidad, indudablemente, al darse en una sociedad compleja, no es válida dicha consideración. De nuevo, y volviendo sobre el ejemplo reproductivo: ni siquiera algo tan biológico como lo es la vida sexual de un individuo queda indemne en un contexto social, de modo que resulta todavía menos sensato pensar que lo que definimos como el deseo del ego bebe de fuentes exclusivamente biológicas. Dicho esto, no resulta descabellado desdeñar la idea de que esta percepción es inevitable, menos cuando encontramos en el mundo personas que no se rigen, o al menos no en la medida en que la mayoría lo hacemos, por dicho deseo del ego. Por tanto, y volviendo a la suposición inicial, si el ego fuera previo al egocentrismo, i.e., que el deseo de demostrar fuera previo a la percepción de que se demuestra, se tendría que pudiendo no aparecer dicha percepción de forma inmediata el deseo podría sin embargo sí haber aparecido, contraviniendo la sencilla tesis que antes abrazamos, y en que no es difícil convenir a poco que se reflexione en torno a ello, de la vacuidad budista. Por tanto, en vista de que el egocentrismo no puede ser consecuencia (o al menos no en un principio, pues luego, indudablemente, se dan procesos de retroalimentación) del ego, quedan dos opciones, o que el ego surge del egocentrismo, o que no existe una relación causal entre estas dos realidades. Considerar esto último implicaría decir que sentir que se demuestra y desear demostrar son dos cosas en absoluto relacionadas, pero esto contradice la sentencia de que se desea cuanto no se tiene, pues, de tenérselo, ya no se lo podría estar deseando, o lo que es lo mismo, estaríamos diciendo que no existe relación causal entre la percepción de tener algo o de no tenerlo y desear ese algo. Puesto que no estamos en situación de desmentir esto, parece natural decir que del egocentrismo se desprende el ego, o sea, que fijada la idea de que en torno nuestro ocurren cosas en relación a nosotros por o para nosotros, surge el deseo de que esto sea así, y no viceversa. En consecuencia, al interrogante inicial, a saber, qué genera el mecanismo de compensación del ego, podemos dar la respuesta provisional de que lo hace la condición del egocentrismo, que se manifiesta de las dos siguientes principales formas: el pensar que se muestra algo al mundo, y el pensar que el mundo nos toma en consideración. Esto ya no es un deseo, sino un hecho, de forma que resulta una explicación descriptiva del ego remontarse a esta causa.
Ahora bien, inicialmente se aclaró que no se tenía el ánimo de negar que la presencia del ego era indudable detrás de, también, las grandes obras humanas. ¿Adónde se quería llegar entonces? ¿Se procuraba de algún modo encontrar acaso una justificación a su presencia? En efecto, tal era la intención, pero por el tono con que nos hemos venido refiriendo al asunto, sin duda el lector imaginará que en absoluto pretendemos ecualizar justificación causal a justificación ética. A veces pareciera que entender el mal modo de actuar de alguien en su contexto fuera sinónimo de justificarlo, y de esa misma manera pareciera que estuviéramos insinuando que la presencia del ego (como vimos, no inevitable, de darse), por estar justificada causalmente, lo estuviera también éticamente. Precisamente sirva esta reflexión como condena absoluta del ego en cuanto principio regente de la vida humana, y hágalo asimismo como precepto para evitar cómo hacer que se apodere de nuestra vida, justamente identificando su causa con algo (quizás) más tangible como lo es el egocentrismo. Por otro lado, sirva también como aceptación de que el ego al colectivo humano puede hacerlo avanzar más rápidamente que su ausencia, pero desde luego no así al individuo. Esto es tanto como diferenciar, razonablemente, entre la conveniencia para la sociedad de que haya personas exclusivamente dedicadas al estudio de la ciencia o la tecnología y la (posible) no conveniencia para el propio individuo, que puede ver su vida hasta cierto punto sacrificada en el desempeño de esa función social, siempre que consideremos sacrificar la vida algo así como dejar de maximizar el número (y, seguramente, calidad) de las experiencias vitales que una persona afronte a lo largo de su existencia.
I. PASEO
Que antes nacían las nubes
de sus lágrimas brotadas,
porque así como las ramas se entrelazan,
así como los árboles grises en silencio,
siempre en silencio,
se abrazan,
así son las lágrimas cuando (¿oyes?) calla el arpa.
Y que antes su estrella escarlata,
vagando en el cielo con su faro una galaxia,
allá, allá donde el crepúsculo refulgiera,
allá admiraba,
así como las semillas se iluminan y,
con números y letras,
envidian cuantas copas parécenles doradas.
Que antes como el templo exuberante
tras el terremoto vano
sus flores tan jóvenes temblaban, temblaban, temblaban…
Cual aroma a jazmín quemado,
a neumático pasado,
al veraniego impulso,
al mecánico arrastre.
Y que antes Dédalo maquinaba
cuanto de un instante los celestes arrasaban de robles,
cuantos magníficos robles,
en su sazón primera,
rigen la vida humana.
Porque antes miraba y las raíces…
¡ay, cómo pasaban…!
II. ENTRE ELLAS
Sentido es, y su contrario.
Catapulta celestial al infinito;
succión telúrica al infierno.
Humanísimo beneficio
que cuál genio nos brindó;
tristeza de Aurora
con el bien de Zeus.
Excelsa hiel;
destructora gracia.
Mística posesión;
fijación al mundo.
Desengaño y engaño,
engaño y desengaño.
Nunca digan Amor:
es Belleza.
III. BLANCO
La perpetua prórroga: el candor brillante
que sacia más que la física teoría.
Sí: fija el tiempo en la nota cristalina,
el blanquísimo sostenido,
en la sonrisa de ese Fa sabor granada
y ese mísero infinito que,
sin ti,
se torna al rosa.
¡Ay, ay, ay!
¿Por qué ese guion de trompetas y cristales
se interpone entre el fin del antes,
anticipando la muerte en la antepartida…?
Ay… Fija el tiempo en la nota cristalina
y cántame al oído tu dulce, pura,
desconocida melodía…
Ay…
IV. DESDE LA ÚLTIMA VUELTA DEL CAMINO
Léelo.
Léelo por cuando retumbe ya el sonoro estruendo
y divida el torpedo a mares y océanos,
oh flores del camino,
por mor de extraer de la mina,
millones de milenios,
su jugo y su veneno.
Léelo para que el hielo ardiente,
aspirado por la mística herrería,
oh fogones de cada futura casilla,
siga sin fin velado por el cero.
Léelo para cuando la fluidez de las piedras,
la envidia lunar,
la fusión con el cosmos,
el latrocinio nocturno,
el rozamiento magnético,
el calor leptónico
tengan ya, oh, de perpetuos,
lo que el polvo…
(La continuación del poemario abortose por un cambio drástico en la percepción de las cosas desde el momento en que escribiose).