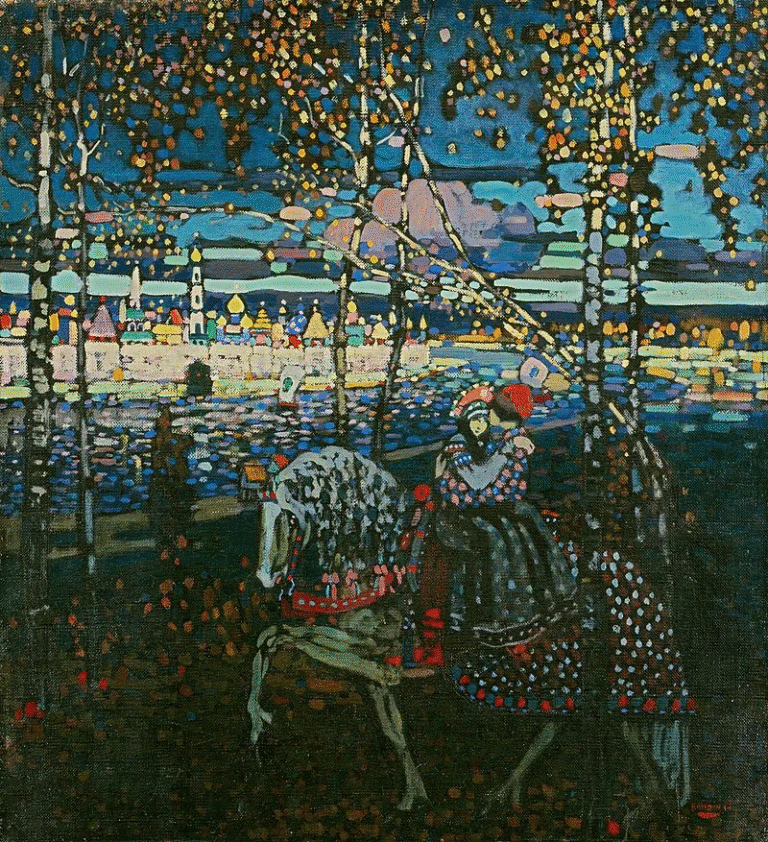En mi breve vida nunca he dejado de asombrarme por la realidad. Dicen algunos (ingenuos) que ese es el genuino espíritu de la filosofía: el constante asombro por lo que nos rodea. En realidad sabemos, empero, que eso no es más que un kitsch respecto de lo que dijera Aristóteles de que «los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración»(Θαύμα). Podremos estar de acuerdo con dicha afirmación solo si seguimos considerando que la esencia de la filosofía se agota en su etimología. Mas parece que no es esa una posición que pueda sostenerse a día de hoy (y cualquiera que medianamente conozca el desenvolvimiento histórico de nuestra disciplina, debería en este punto concordar conmigo). De modo que toca averiguar exactamente qué diferencia al filósofo del que no lo es (si es que no queremos caer, como posiblemente hiciera Ortega y Gasset, en el error de considerar que «la filosofía es una cosa… inevitable» porque «antes de ser físico es hombre y al serlo se preocupa del universo, es decir, filosofa», como si cualquiera que se parara a pensar en sus orígenes estuviera filosofando —asunto que me recuerda a cómo una simpática profesora de matemáticas mía bromeaba, siempre que mencionaba algo en torno al asunto de los infinitos, diciendo que «basta de filosofía»—). Y en esa sobredicha breve vida he llegado a una certeza: que el genuino filósofo no se distingue del no filósofo por el contenido de su pensamiento, sino por el modo de su pensar. Y, más en específico, el filósofo verdadero piensa de modo que comprende la contradicción subyacente a cualquier realidad como una oportunidad para interpretar nuestro mundo. De ahí que sea un momento casi necesario en el desarrollo filosófico intelectual de una persona ese estado mental que podemos dar en llamar escéptico. Se trata de ese punto del que precisamente parte todo, a saber, el conjunto de diálogos aporéticos de Platón en que los dialogantes, guiados por Sócrates, no son capaces de llegar a conclusiones respecto de realidad alguna (en torno a cuestiones como la virtud en el Menón o la piedad en el Eutidemo, pongamos). Ese momento necesario que luego en el propio Platón, en su etapa media, se convierte en un cierto dogmatismo (esa visión que comúnmente se tiene de la República, verbigracia), y que posteriormente, en los diálogos de vejez, se convierte en una mezcla de los dos previos (una síntesis, en sentido estricto), combinada esta de un lenguaje más oscuro (como el del Parménides), y una realidad de cariz más dialéctico y dinámico. Estos tres momentos son exactamente los mismos que podemos ecualizar a los habidos en la historia de la filosofía: el extrañamiento socrático inicial, la sistematización «dogmática» y «científica» de Aristóteles y los escolásticos, y la culminación de la comprensión de que dos realidades contrarias pueden ser verdaderas al mismo tiempo en los siglos XVIII y XIX (el caso inaugurado por Kant en sus antinomias, y el subsiguiente desarrollo de esta doctrina de la contradicción, que podemos ver en su máxima expresión en Hegel). Definirse a uno (o algo) por su contrario, es el modo de pensar filosófico por excelencia que distingue, a mi juicio, a quien es filósofo de quien no lo es. A quien no lo es le cuesta comprender que lo propio de uno mismo es la relación devenida del ser y no-ser en la dimensión temporal (y espacial). A quien no lo es le cuesta admitir que la afirmación «A es B» tiene algo de milagroso. Y he ahí donde el pensar filosófico tiene cabida. He ahí la genuina diferencia, y no la aparente…
Esto mismo que acabamos de hacer con la filosofía podemos aplicarlo al caso de la historia. Comúnmente se dice que quien no conoce la historia se ve condenado a repetirla. Sin embargo, ya decía Tucídides que la historia es un incesante volver a empezar, proposición que parece realmente chocar con la anterior. También conocemos, por otro lado, la sentencia de que el ser humano es el único animal que puede llegar a tropezar dos veces con la misma piedra. Si estamos por desdeñar estas dos segundas, que a mi juicio son más ciertas que la primera (pues alguien que conozca muy bien la historia puede fallar exactamente del mismo burdo modo en que lo hiciera quien no la conociese)… no podremos decir que lo principal de conocer la historia reside en este mismo aprendizaje. Más bien, se trata de un caso similar al anterior. Quien considera que la filosofía es el asombro, se refiere a la filosofía como al puro recreo de aristócratas y adolescentes. Se refiere al sentido literal del término. Pues bien; quien considera que la historia es el aprender del pasado para no repetir sus errores, se refiere a la historia como a eso mismo —de nuevo, a su sentido literal—: a una historia que contar a los nietos de uno para pasar el rato. Pero el carácter de la historia como disciplina, estaréis de acuerdo, no reside en eso. Por el contrario, si afirmábamos que el filósofo se caracterizaba por comprender que la esencia de la realidad es la contradicción, parece ser cierto que el historiador se caracteriza por comprender que la esencia de la realidad estriba en lo que no se ve a simple vista: en el largo plazo; en la perspectiva histórica…
Fernand Braudel es uno de los principales historiadores del pasado siglo, alguien que viene muy al pelo de lo que estoy diciendo. ¿Su tesis? Muy simple: la certeza de que la realidad de la historia no radica en sus eventos, sino en el largo plazo. Radica en los ciclos imperceptibles para quien no es historiador: en el tiempo geográfico. A este análisis de la historia se le ha dado en llamar el método de la «historia total», por contraposición a la historia «evenemencial» (histoire événementielle), centrada en los eventos. (Perdonen el francés tanto aquí como en el título. Solo es por ser un poco pedante, y expulsar de aquí a algún que otro francófobo —lo que no significa que yo no sea uno de ellos; ¡qué menos!—). En general, Braudel se inscribe en la conocida como Escuela de los Annales, de cierta influencia marxista, con su distinción entre infraestructura y superestructura. Sin embargo, nuestro autor supo esquematizar de un modo más visual cómo hemos de interpretar la historia, para lo cual se basó en una distinción tripartita, de la que aquí hoy vamos a hacer uso (y en la que voy a basar mis consideraciones en lo referente a lo que di en llamar, como saben, la autohistoria). Aquel fue probablemente su mayor acierto, pues da un aire de mayor seguridad y cientificismo ver una lista de requisitos a cumplir a la hora de entender si hemos analizado o no correctamente un determinado ciclo histórico (él lo hace con El Mediterráneo en tiempos de Felipe II) que tener solo un conjunto desparramado de ideas respecto de cómo hemos de interpretar cualesquiera de esos fenómenos. Y en esto, como digo, considero que reside la distinción entre el historiador y el no-historiador. Naturalmente, no me estoy refiriendo a si alguien es historiador desde un punto de vista académico, de igual modo que antes, al hablar de filósofos, no me refería a profesor de filosofía alguno. El asunto estriba en la mentalidad, porque muy probablemente hace más historiador a alguien conocer el método que ha de seguir para interpretar la historia, que conocer más o menos de dicha historia. Pues al fin y al cabo el historiador siempre tiene su parcela de estudio, porque por fuerza la historia es lo suficientemente vasta como para que la memorización de tantos contenidos sea del todo imposible. Es como si dijéramos que todo filósofo habría de haber leído todas las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez para serlo. Eso es absurdo: uno puede, sin más, ser un experto en Theodor Adorno, pongamos, sin tan siquiera haber escuchado hablar de Pedro Abelardo, por ejemplo. De nuevo, reitero que lo característico de estas disciplinas es su modo de estudiarlas, y no lo que conozcan de ellas (claro que, en general, para alcanzar ese conocimiento respecto de cómo estudiarlas, uno ha de conocer sus contenidos, pues de otra manera estaríamos hablando de una suerte de formalismo absurdo y sin ponerse en práctica, pero esto ya es otra historia). Y, siguiendo el juego de un texto anterior, si el ser es, la nada nadea y los filósofos filosofan, los historiadores historiean. Y yo hoy aquí voy a autohistoriear.
He publicado ya múltiples textos referidos a la cuestión de la autohistoria, pero no me he parado muy específicamente a hablarles de lo que a mi juicio es el método que hay que seguir de cara a estudiarla. Por autohistoria pudiera parecer que entiendo algo similar a la biografía de uno. No obstante, si quisiéramos relatar la biografía de nosotros mismos, nos pararíamos más, precisamente, a relatar los eventos habidos en dicha vida, y no tanto, por regla general, a los estratos inferiores que a continuación voy a pasar a comentar (y que se relacionan de forma directa con los propuestos por Braudel). Por otro lado, cuando hablo de autohistoria hablo no del objeto de estudio, sino de la «disciplina» en sí, consistente en reflexionar uno de la forma más fría y seria posible respecto de su propio pasado. ¿Y por qué darle tanta importancia al pasado de uno? Por un motivo principal: porque todos lo hacemos de alguna u otra manera; y porque para «perder el tiempo» sintiendo nostalgia por x o y (algo para lo que por supuesto también hay que dedicar un tiempo), parece una mejor idea reflexionar objetivamente (en la medida de lo posible) dichos contenidos, de cara a ser uno capaz de entender perfectamente quién es en el presente por lo que vino antes. Pues al fin y al cabo somos el producto de un camino pasado al que inevitablemente vamos a volver a mirar, pudiendo hacerlo con ojos de poeta, o con ojos de historiador. Yo, sinceramente, me quedo con ambos. ¡Pero con ambos!, pues solo lo primero… ¡puede llevarnos a conclusiones disparatadas!
Fernand Braudel distingue tres durées: la larga (long durée), la media, y la corta. Normalmente se ha querido privilegiar esta última. Se trata de la historia de los eventos, de las fechas concretas. Si sostuviéramos una visión exclusivamente basada en este tercer estrato, veríamos la historia con los ojos de un niño, o de alguien francamente poco instruido en historia. Seríamos de los que al ver escrito el año 476 diríamos: «¡oh, el año en que cayó el Imperio Romano!». Para Braudel, esta secuencia de eventos tiene la menor relevancia de entre los tres estratos, y no hace más que confirmar la tendencia material (de ahí lo de la influencia marxista) de los subsiguientes dos estratos, más basales. El estrato de media duración se corresponde con el económico-social. La relación de los colectivos de personas entre ellas. Si sostuviéramos una visión que tuviera en cuenta tanto el estrato 2 como el 3, tendríamos una bastante parecida a la que por regla general posee quien cursa la asignatura de historia en el Bachillerato, por ejemplo. Es más o menos aquella que mundanamente se sostiene: condiciones materiales (económicas y sociales) que determinan eventos humanos. Estaría también más o menos en relación con el análisis marxista. En cuanto al estrato número 1, el de la long durée, Braudel afirma que se caracteriza por su carácter geográfico. Con anterioridad a él, este había sido el estrato más olvidado, y el que, a su vez, él considera que tiene un mayor impacto en el devenir de la historia. Al fin y al cabo, esto que parece tan intuitivo, de que la geografía determina más que ninguna otra cosa el estrato 2, y que aquel a su vez determina de igual manera al tercero, es algo que solemos desdeñar por ejemplo al analizar la «tardía» industrialización de España. Solemos achacarlo a una serie de factores que a menudo tienen muy poco en cuenta consideraciones de tipo puramente geográfico, que probablemente determinaran más que cualesquiera otros la susodicha tardía industrialización de nuestro país. Pues bien, si tratamos de aplicar estos estratos a la autohistoria de una persona, nos encontraremos con un obstáculo inicial de gran calado, a saber, que nuestra vida es demasiado corta como para que en un análisis de nosotros intervenga de forma tan determinante la geografía en que nos inscribimos. Esto es obvio para colectivos humanos que viven de forma prolongada en el tiempo, pero no para individuos concretos que forman parte de los dichos grupos humanos. Así, al ver este elemento como un insalvable problema de cara a hacer una reinterpretación uno a uno de las consideraciones de Braudel de cara a la autohistoria, me di cuenta de una verdad, por medio de una simple analogía de proporción: lo que a la historia es el estrato 2, a la autohistoria es el estrato 1. Si consideramos la vida de una persona como aproximadamente de 80 años, podemos afirmar con total solvencia que los fenómenos sociales y económicos a medio plazo devenidos a lo largo de esa vida tienen más que ver con una tendencia de ciclo largo que de ciclo medio o eventual. Podrá decírseme que la pérdida de un trabajo, pongamos, derivada de una crisis económica tiene poco que ver con el estrato 1, y más con el estrato eventual, que puede generar un impacto bestial en la vida de una persona. Y yo diré que naturalmente estaremos de acuerdo en que los eventos tienen una influencia mayor en la vida de una persona que en la historia de un colectivo humano. Pero precisamente reside en ello de la mentalidad poco autohistórica analizar la vida de uno desde este tipo de parámetros. Braudel no nos está diciendo que la llegada al poder de Hitler, en un evento, no fuera importante para los 6 millones de judíos que fueron exterminados. ¡Él mismo estuvo en un campo de concentración (cuando precisamente escribió el libro del Mediterráneo)!, y sin embargo ni siquiera ese evento le hizo perder de vista que lo importante es la tendencia. La vida de una persona importa poco en el devenir de la historia si un hecho u otro viene determinado por otro tipo de condicionantes (incluso si hablamos del exterminio de seis millones de judíos: ello fue el resultado de un larguísimo proceso histórico, que no se puede analizar exclusivamente desde el punto de vista electoralista de los nazis en 1933). Análogamente, la vida de un trabajo, por decirlo así (o la muerte de un familiar), tiene poca importancia en la autohistoria si analizamos la totalidad. Incluso aun cuando dicho evento impacte fundamentalmente en la mentalidad de esa persona, la mentalidad de esa persona podría simplemente no cambiar debido a ello: el hecho de que cambie por ese impacto no depende del evento mismo, sino de las estructuras mentales (de que ahora hablaremos) de dicho sujeto.
Hecha esta aclaración, expondré los que he supuesto los tres estratos autohistóricos. En realidad se trata de pasar un lado a la izquierda (o a la derecha, según se lo mire) el estrato superior. Así, el estrato primero será el económico-social (o infraestructural), el segundo el ideológico-intelectual… (o superestructural), y el tercero, de nuevo, el eventual. En este caso, el eventual tiene un peso mayor que en la historia a secas, pero de nuevo juega un papel menor que el estrato 2, y este a su vez uno menor que el estrato 1. Todo evento ajeno a uno tiene una repercusión en el sujeto en función de su estrato superestructural, y esta superestructura a su vez depende de unos parámetros sociales y económicos que no controla (de igual manera que los grupos humanos que se adaptaban a una determinada geografía de una cierta forma, no podían controlar cómo deseaban que esta fuera). Así pues, si considerásemos exclusivamente el tercer estrato, el eventual, contemplaríamos nuestra biografía como quien dice que se encuentra perdido por lo que en su vida le está sucediendo, o le sucedió. Realmente, la interpreta como un niño. Antes de ello ha de examinarse en profundidad cómo es que uno piensa (estrato 2), y para ello, necesariamente, uno ha de remontarse al legado social, cultural y económico previo y contemporáneo a él (estrato 1). Con que todos y cada uno de los eventos que se dieren habrán, en todo caso, de ser analizados con arreglo a los dos estratos subsiguientemente basales. Lo contrario supone un análisis no certero de nuestra autohistoria.
Moviéndonos en otro plano, cabe otra tripartición útil de cara a comprendernos. Y aunque su motivación inicial no fue la de comprenderme en una dimensión temporal y autohistórica, sino ética (pues deseaba saber cómo actuar en función de cada uno de esos planos), creo que puede resultar de acusada utilidad comentárosla. La cuestión pasa por una distinción ya muy empleada por mí, también en escritos pasados, basada en la ontología del filósofo Gustavo Bueno. Él lo expone de forma interesantísima, y convenientemente compleja, en sus Ensayos Materialistas (y lo expande en el resto de su obra). No habrá tiempo de pararnos a una fina terminología —no se engañen: tampoco es que yo la controle como es debido—, con que basta decir que para él existen tres géneros de materialidad: la materialidad primogenérica, que es física o corpórea (M1), la materialidad segundogenérica, que es psicológica (M2), y la materialidad terciogenérica, que es intelectiva (M3). Cada uno de estos géneros de materialidad se pueden reducir burdamente a cada uno de los individuos (aunque por supuesto su ánimo es el de explicar la realidad como totalidad, y no la de cada individuo humano). Esta distinción de cara al análisis antropológico puede resultar cómodo de cara a, de nuevo, tener un esquema por el cual guiarse, más que por la confusión de ideas que a menudo pueda resultar de reflexionar en torno a nosotros mismos de un modo menos sistemático. Así, el M1 puede referirse a todo lo que tenga que ver con nuestro físico (también la voz, las gesticulaciones, la disposición, etc.); el M2 a lo psicológico-emotivo-social, y el M3 al apartado intelectivo. Haciendo uso de esta tripartición, reitero, podemos asimismo analizar de forma más solvente nuestra propia autohistoria. De hecho, y en cierto sentido, podemos decir que el estrato 1, el físico, se relaciona directamente con el estrato infraestructural previamente comentado, y los estratos 2 y 3 con el estrato superestructural también ya explicado. De ahí que sea conveniente también la exposición de esta división.
Cabe decir, por último, y con esto sí acabaré, al fin, que Bueno diferenció tres ejes de cara a la comprensión adecuada de lo que el ser humano es. Son los tres ejes antropológicos. De nuevo, pueden resultar de ayuda para interpretarnos a nosotros mismos, y nuestro pasado. Tendríamos un eje circular, que se refiere a cómo los seres humanos se relacionan entre sí, tanto moral como políticamente; un eje radial, en virtud del cual el ser humano se relaciona con su medio, natural o artificial, de una determinada manera; y un eje angular, que se refiere a dicha relación, en este caso, de cara a la cuestión de la existencia divina. Si les interesa este último apartado, y quieren seguir leyendo algo (pues yo ya me voy a callar), pueden irse al libro El animal divino, del mismo autor, donde reflexiona en torno a la evolución de las religiones, y sus causas materiales. Y lo que soy yo, como acabo de decir, voy a callar… en poco…
Et vāle!