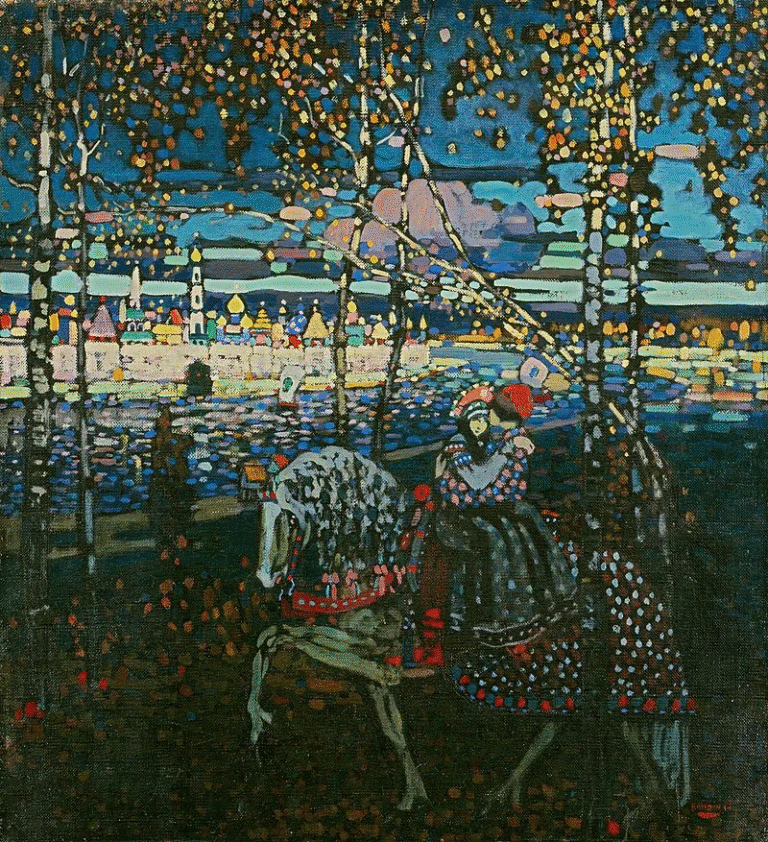Para Bataille, el erotismo, «aspecto inmediato de la experiencia interior», es lo que «en la conciencia del hombre pone en cuestión al ser». Añade que «la elección de un objeto [del deseo] depende siempre de los gustos personales del sujeto; incluso si se dirige a la mujer que casi todos elegirían, lo que suele entrar en juego es un aspecto intangible, no una cualidad objetiva de esa mujer. Esa mujer podría no tener, si no nos afectase en nuestro interior, nada que forzase la preferencia». Ese carácter cercano lo comparte, más que con ninguna otra cosa, con la expectativa de muerte. Erotismo y muerte, como viene siendo habitual históricamente considerar, hunden sus raíces en un denominador común. Sus manifestaciones externas se dan en los extremos de prohibición y transgresión. «Matarás a tu padre y yacerás con tu madre», reza la condena fatal a Edipo, hipóstasis de la prohibición y, como mito, germen de verdaderos troncos del pensamiento occidental.
En Oriente, el tratamiento de la sexualidad y de la muerte se acerca más —en el caso del hinduismo— al de los paganismos griego y romano. De alguna manera, podemos considerarlas religiones más cercanas que las semítico-teológicas al primitivo chamanismo. Drogas, orgías y sacrificios —humanos en sociedades todavía neolíticas como la mexica— se entrelazaban más estrechamente en los rituales religiosos. Delirio, erotismo y muerte fueron siempre íntimamente ligados al trance extático y a la absorción meditativa. De hecho, inclusive en el budismo esta condición se arrastra —a pesar de la mayor ortodoxia en materia sexual que algunas de las escuelas brahmánicas— en cómo la meditación sobre el amor va estrechamente vinculada a la de la muerte. De hecho, amor significa para el budismo extinción del egocentrismo, a saber, su muerte. (Para facilitar esto, por cierto, los budistas han hecho a menudo uso del cáñamo). El Nirvana comparte las cualidades de vacuidad —que solo puede aprehender un sabio, o también un muerto…— y luminosidad —que solo puede aprehender un bodhichitta, un ser de corazón iluminado…—. En cuanto al cristianismo, el erotismo adquiere la forma del encuentro místico con Dios, en que encontramos los atributos de la total continuidad, aquello a que en toda otra religión se aspira en última instancia por medio de lo sagrado y lo orgiástico.
Pero esta relación va más allá de la religión y permea en la filosofía desde su misma fundación. Muestra de ello es el discurso de Sócrates —en realidad, de Diotima— en El banquete, donde surge el amor como recuperación de la infinitud perdida al morir. Mas resulta tener, incluso, un papel todavía mayor en el logro de la sabiduría, pues, junto a la música, supone uno de los caminos para alcanzar la Belleza en sí (previamente, por supuesto, tal y como lo describe Diotima, se visita la belleza de un cuerpo, de muchos cuerpos, la belleza de un alma, la de muchas almas, y finalmente la del conocimiento), paso previo e inmediato para el descubrimiento del Bien en sí. Aunque el fin último de Platón es moral, realiza una aproximación más erótica y estética al camino del amor que la del budismo, y muy similar a la de muchas tradiciones de la India. Por cierto, la tercera vía platónica para el Bien es un camino directo: la filosofía. Filosofía que, ya antes de Sócrates (con Empédocles), consideraba la generación (el amor) y la corrupción (el odio) caras de una misma moneda en el devenir del mundo. Y ya con él, Sócrates, arranca genuinamente al darle muerte las leyes de su ciudad, precisamente por corromper a los jóvenes (con quienes tenía una relación no precisamente exenta de erotismo).
Bataille cita en su libro a Sade, y, de alguna forma, hace la frase suya: «No hay mejor medio para familiarizarse con la muerte que aliarla a una idea libertina». Ἔρως y Θάνατος siguen entrelazándose inexorablemente a día de hoy, no solamente entre sadomasoquistas, pues el carácter de ambos es precisamente interno, y de ahí que el escape a sus similitudes no sea posible a pesar de que el recto superego nos lo implore. El sexo corresponde a un carnaval que permite que, el resto de días de la vida, y antes del último día, todo siga como si nada, cada cual en su rol, enrollado en su caja de trabajo, acatando la prohibición, que es el carácter que posee la colectividad. La cordialidad es la expresión máxima de prohibición. La violencia es la expresión máxima de autologismo. Erich Fromm caracteriza en El arte de amar la suprema representación de esa necesidad autológica de interiorizar en ambos, el sujeto y el objeto:
Pero el conocimiento tiene otra relación, más fundamental, con el problema del amor. La necesidad básica de fundirse con otra persona para trascender de ese modo la prisión de la propia separatidad se vincula, de modo íntimo, con otro deseo específicamente humano, el de conocer el «secreto del hombre». Si bien la vida en sus aspectos meramente biológicos es un milagro y un secreto, el hombre, en sus aspectos humanos, es un impenetrable secreto para sí mismo -y para sus semejantes-. Nos conocemos y, a pesar de todos los esfuerzos que podamos realizar, no nos conocemos. Conocemos a nuestros semejantes y, sin embargo, no los conocemos, porque no somos una cosa, y tampoco lo son nuestros semejantes. Cuanto más avanzamos hacia las profundidades de nuestro ser, o el ser de los otros, más nos elude la meta del conocimiento. Sin embargo, no podemos dejar de sentir el deseo de penetrar en el secreto del alma humana, en el núcleo más profundo que es «él».
Hay una manera, una manera desesperada, de conocer el secreto: es el poder absoluto sobre otra persona; el poder que le hace hacer lo que queremos, sentir lo que queremos, pensar lo que queremos; que la transforma en una cosa, nuestra cosa, nuestra posesión. El grado más intenso de ese intento de conocer consiste en los extremos del sadismo, el deseo y la habilidad de hacer sufrir a un ser humano, de torturarlo, de obligarlo a traicionar su secreto en su sufrimiento. En ese anhelo de penetrar en el secreto del hombre, y por lo tanto, en el nuestro, reside una motivación esencial de la profundidad y la intensidad de la crueldad y la destructividad. […]. Es frecuente que los niños tomen abiertamente ese camino hacia el conocimiento. El niño desarma algo, lo deshace para conocerlo; o destroza un animal; cruelmente arranca las alas de una mariposa para conocerla, para obligarla a revelar su secreto. La crueldad misma está motivada por algo más profundo: el deseo de conocer el secreto de las cosas y de la vida.
Dotado de un «saber» puramente apriorístico, me apodero ahora de la sexualidad humana y la invento para mis allegados: esos que viven entre mesa y mesa, retenidos entre unos pocos sonidos, girando la cabeza como mínimo descalabre del prohibicionismo. Drogas sobre los libros, fantasías acotadas por la barbarie, corte transversal de la persona, diseccionada sobre su fijación cotidiana; la rutina sin enmascarar, donde el carnaval toma al fin la velada otoñal. Al igual que a los «seres mínimos», diría Bataille que «les falta el sentimiento de una violencia elemental, de la violencia que anima, sean cuales fueren estos, los movimientos del erotismo». Les falta el abismo que me divide entre trabajo, trabajo, y, a la tarde, sueño, sueño, y, a la noche, písenme… Arrástreme y arrástrelos en el paseo ligero por las lindes de La prohibición: ¿por qué andarme con ruedas, con alfombras, con cargas, con miradas, con giros entre mesa y mesa…? Estoy cansado de pasearme yo, just…
… Cruise me,
cruise me,
cruise me babe,
I’m deranged.
. . .
. . .
Pone José María Bellido Morillas en boca de su maestro, José Guillermo García Valdecasas, las palabras siguientes: «cuando un artista mediocre tiene un problema en la composición de su obra, intenta esconderlo debajo de la alfombra. Un genio, por contra, lo pone en el centro y lo convierte en su pilar maestro». Lo sugiere a propósito de David Lynch. Me he convertido en un ferviente entusiasta suyo, bajo el presupuesto, que por lo demás juega con las propias declaraciones del director, de que la significación de una obra va más allá de la que el autor le había querido destinar. No importa cuál fuera el objetivo de Cervantes al escribir el Quijote: sinceramente, no importa lo más mínimo. En Lynch, como en Cervantes, quizás exista, quizás no, una suerte de intencionada burla al intérprete que procure extraer de tal o cual escena o pasaje conclusiones más o menos rocambolescas. Inland Empire, no conociendo más que haberla visto, parece un ejemplo de que así sea. Sin embargo, y como digo, no es relevante. El entorno de Lynch puede con Lynch, y la historia de la humanidad, que en última instancia desemboca en cada uno de nosotros, por banales que seamos, se refleja en cada pensamiento e innovación que implementamos. Y en Lynch hay mucho de dos cosas: erotismo y muerte. Y la relación que las vincula con la realidad siempre es la misma: el delirio, la trasposición de identidades, el sueño, el trauma, la violencia de la transgresión que aflora en los personajes más y menos inmundos. Contrasta la barbarie de los unos con la inicial pureza de los otros, siendo al fin los últimos quienes acaban cristalizando la realidad de barbarie que parecía solo residir en el otro. La mayor barbarie reside en uno, y se nos aparece como algo inevitable, algo intrínsecamente humano, como intrínsecamente humanos son el erotismo y la necesidad de contemplar la cada vez más cercana muerte… Viven tan incrustadas en nosotros que han construido las tentativas de escape de nosotros mismos, a saber, el misticismo, las drogas, lo sagrado, y, en buena medida, el arte… En Dalí no hay más refinamiento en los deseos que en el cantante de la deliciosamente aberrante «Tu coño es mi droga»: solo hay una forma distinta de expresión, a menudo dada por los tres preceptos que también exigía, según Bellido Morillas, su maestro a todo artista que quiera preciarse hoy día: que siempre haga lo mismo, que lo que haga sea horrible, y que sea incomprensible. Con Lynch, quizás, y solo quizás, es de aplicación, aunque sea para la trilogía de Hollywood.
Tengo una concepción muy subjetiva de lo que es o no arte genuino. El verdadero arte mueve de la posición de equilibrio, desubica al hombre de su propia existencia. Si la absorción de un filme es tal que ir al baño entremedias supone preguntarse por la familiaridad supuesta del tal baño, aquel filme es para la persona en cuestión una obra productiva, una genuina obra maestra; toda obra musical, película o lectura a que no sigan estos síntomas serán como drogas adulteradas. Como fumarse un porro sin un ápice de cannabis: ¿solo por mor de destruir el cuerpo o someterse a la colectividad cordial iba a hacerse de saberlo uno? Cuando uno no está hecho para una obra o la obra para sí, por la fuerza procurar el encaje solo ha de resultar en destrucción mental, rechazo y mayor ignorancia.
En Lynch, muerte y erotismo residen adentro, en tanto que temas existenciales, y el extrañamiento respecto del otro es total. La herramienta empleada para ello es la identificación con personajes «normales», a saber, clásicos de la colectividad, sometidos a la prohibición, no violentos, tal y como actuamos frente al otro, y también frente a nosotros mismos cuando estamos presentes. En cambio, el elemento que habitualmente viene dado, o sea, el objeto, que es el otro, y que actúa de manera predecible —excepto en un entorno cercanísimo de violencia, en el sentido que maneja Bataille, en que se rompe la frontera, por ejemplo, sexual—, aparece como elemento de la transgresión, siempre albergando un secreto. Se conecta, así, con nuestra sed de conocimiento sádico, de descubrir la esencia detrás del otro, que deja de venir dado para poseer una entidad albergue de algo por detrás: de forma unívoca sucede en Lost highway, genérica en Mulholland drive, y prácticamente total en Inland Empire, donde prácticamente todos los personajes representan el grado de extrañamiento, inclusive en su familiaridad cuando el caos es interior.
En efecto, dada la descolocación que induce la verdadera obra de arte (como antes consideré), la cotidianeidad exterior opuesta al extrañamiento interior retroalimenta la situación de delirio. En Lynch, con todo, dicho extrañamiento interior siempre es en relación a lo de afuera, y, más en concreto, por entrar en juego Ἔρως y Θάνατος, en las modalidades de arrepentimiento o pecado, o bien de horror frente al que está afuera y no se arrepiente: «El erotismo es lo que en la conciencia del hombre pone en cuestión al ser». «No hay mejor medio para familiarizarse con la muerte que aliarla a una idea libertina».
. . .
. . .
La faceta de transgresión del ser humano, tentativa del individuo por retornar aparentemente a alguna forma de vida primitiva en que los esquemas sociales no han prosperado, aboca, por suerte o por desgracia, cuando mal entendida, a la violencia indiscriminada: «Demasiada libertad sexual os convertirá en terroristas», decía Pasolini.
. . .
. . .
En realidad, la transgresión que ejerce cualquier hombre civilizado es de una índole diferente. Por ir de cita en cita, como asustado por ocultar mi no genialidad dejando bajo la alfombra los fallos de composición, a saber, todo lo que yo pueda decir (aunque, sinceramente, no creo que muchas de las páginas de Bataille no las pudiera haber escrito yo, quizás justo por no parecerme brillante en la mayoría de sus observaciones), añade el escritor francés:
Nunca, a propósito de un mismo objeto, se hace imposible una proposición opuesta. No existe prohibición que no pueda ser transgredida. Y, a menudo, la transgresión es algo admitido, o incluso prescrito. […] Las prohibiciones, en las que se sostiene el mundo de la razón, no son, con todo racionales. Para empezar, una oposición tranquila a la violencia no habría bastado para separar claramente ambos mundos. Si la oposición misma no hubiese participado de algún modo en la violencia, si algún sentimiento violento y negativo no hubiese hecho de la violencia algo horrible y para uso de todos, la sola razón no habría podido definir con autoridad suficiente los límites del deslizamiento. Solo el horror, solo el pavor descabellado podían subsistir frente a unos desencadenamientos desmesurados. […] Bajo el impacto de la emoción negativa, debemos obedecer a la prohibición. La violamos si la emoción es positiva. La violación cometida no suprime la posibilidad y el sentido de la emoción de sentido opuesto; es incluso su justificación y origen. No nos aterrorizaría la violencia como lo hace si no supiésemos o, al menos, si no tuviésemos oscuramente conciencia de ello, que podría llevarnos a lo peor. […]
Si la transgresión propiamente dicha, oponiéndose a la ignorancia de la prohibición, no tuviera ese carácter limitado, sería un retorno a la violencia, a la animalidad de la violencia. De hecho, no es eso en absoluto lo que sucede. La transgresión organizada forma con lo prohibido un conjunto que define la vida social. Por su parte, la frecuencia (y la regularidad) de las transgresiones no invalida la firmeza intangible de la prohibición, de la cual ellas son siempre un complemento esperado […].
A menudo, en sí misma, la transgresión de lo prohibido no está menos sujeta a reglas que la prohibición. No se trata de libertad. En tal momento, y hasta ese punto, esto es posible: este es el sentido de la transgresión. […]
La transgresión no tiene nada que ver con la libertad animal: más bien abre un acceso a un más allá de los límites observador ordinariamente, pero, esos límites, ella los preserva. La transgresión excede sin destruirlo un mundo profano, del cual es complemento. […] El mundo profano es el de las prohibiciones. El mundo sagrado se abre a unas transgresiones limitadas. Es el mundo de la fiesta, de los recuerdos y de los dioses.
. . .
. . .
Pero la heterodoxia no es fácil. Algo cala hasta en los momentos de más libre transgresión, y no es ninguna barrera externa: es el delirio interno, la dominancia ejercida por una moralidad funcional en el pasado, subordinada a esquemas que tornan la vida en una discusión informática. Defenderse de la propia anulación de las posibilidades de vivir es complicado para talantes sensibles e influenciados por éticas viejunas. Bellido Morillas los llama «superdotados con retraso leve». En efecto, antes que residir en el exterior nuestras fantasías, miedos y deseos, conviven con una maraña de percepciones hacia atrás, hacia la luz torcida que ilumina parte del baño, nunca comprensible la existencia del tiempo: el recuerdo se confunde vívidamente con el de otros, quizás porque hubieras vivido sus vidas, quizás porque vayas a vivirlas. El deseo de salirse e inundar el objeto no lo hace a uno más que penetrar cada vez más en sí mismo, encontrándose con la verdadera barrera, la verdadera prohibición, impuesta por la naturaleza: conocer por qué. Conocer el por qué de la existencia, del sufrimiento: el amor hace cosas extrañas. La muerte hace cosas extrañas. Por amor morimos. Por la muerte vivimos. Solo con el objetivo de que este yo que es tan extraño como todo lo que le rodea goce de la idea de haber sido. Amando, penetrando intensamente en el mundo, de forma activa, somos, somos… Saliéndonos de nosotros mismos, muriendo, de forma pasiva, dejándonos desaparecer, es, es… Vueltas, vueltas, solo para el olvido supremo de esa discontinuidad estúpida, gratuita, que nos ha impuesto el mundo: somos, es, soy, eres, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy… pero no sé quién… ni nunca lo sabré… en la conciencia del hombre pone en cuestión al ser… Porque hay una resistencia. Me esfuerzo, luego soy. Fantaseo, deseo lo que no puedo, luego soy. Libertad solo lo es por la resistencia que impone el mundo. Por la resistencia que ponemos nosotros mismos en nuestra subordinación a lo que fue. No es por un fui y jamás será, luego soy, pero soy, soy, soy, soy, soy, soy… pero no sé quién… ni nunca lo sabré… pero no sé quién… ni nunca lo sabré…
Shostakovich Symphony No. 5 in D Minor, Op. 47_ III. Largo
Angelo Badalamenti – Mulholland Drive Love Theme