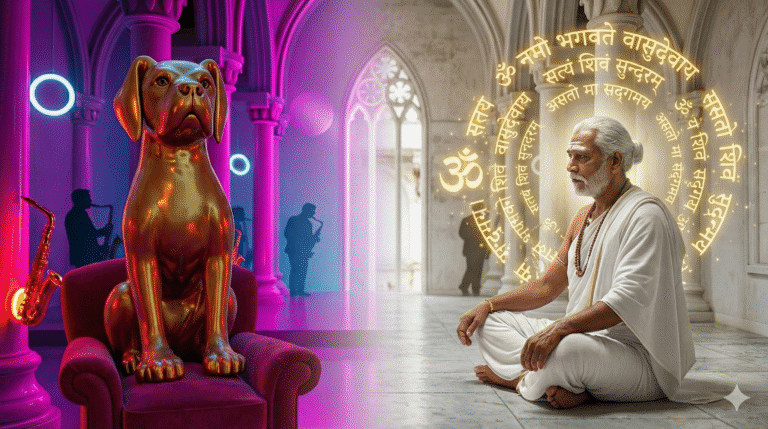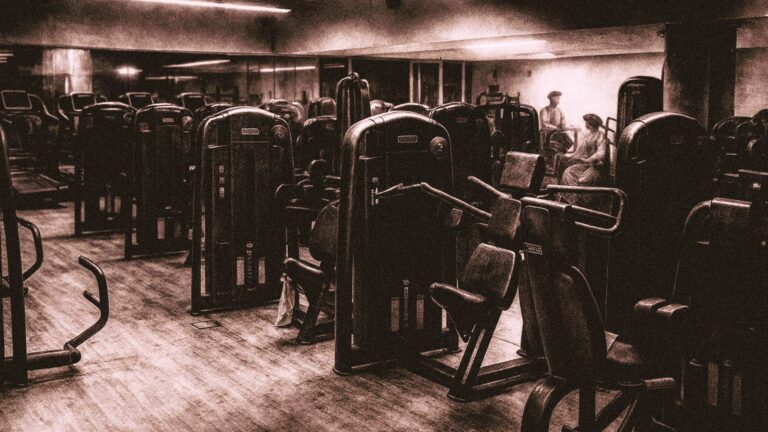Piloto y solo piloto
Lo que hubiera de móvil en la habitación. El falso mantel, impelido a tomar un rumbo y su opuesto bajo la tiranía de aquello que lo abanicaba mecánicamente, sin dudar un instante de su incansable acometido. Cercana al cojincito sueco, la respiración, subida y bajada del pistón, tampoco recelosa de su propia persistencia (aunque en algo es distinta de la de la máquina). Los dedos recorriendo lo que otrora compararan con un espejo formidable, que a uno devuelve cuanto se formula en su mente, sin más que emplearlo como suelo de las manos. Lo que hubiera del sol hendido en lo nebuloso, como siempre, de las tardes al ocio arrancadas, es decir, esa secuencia de microdespertares, de desvelamientos de la primera persona que apenas si rige nuestra conducta, ante la convicción, en el momento, de haber sido por sorpresa deyectos al mundo cual, alargando incansablemente el último suspiro, sigue exhalando su aire el organismo vivo, contra todo pronóstico y lógica; y, con el circunloquio del que nunca será consciente, acaba rebotando como en el espejo ante la máquina que hace bailar al mantel, llegando entonces al que cree (y quiere) oír, ver y sentir tales círculos, al principio y fin de los cuales se percata de haber nacido, recién ahora, ni siquiera conservando en el recuerdo cómo, hace apenas unos instantes, esa misma primera persona se apoderaba del rizo formado, ahora ya extinto, mas renovado por la insondable retención que cuerpo y máquina tienen de sus propios procesos, pistón arriba, pistón abajo, falso a un lado, falso al opuesto.
O el hartazgo de pensar con qué palabras comenzar su discurso, su pensamiento, que siempre parte in media res: en el libro, a diferencia de en la vida, siempre hay la primera palabra. La primera página. El primer capítulo. Eso debía marcar la pauta de los dedos, que sin embargo también se escurrían por automatismo, sin carga cerebral ninguna (a pesar de aquello que pensaran otrora). Es hoy la escritura como el piano ante el que se desarrolla solo la capacidad táctil del artesano, ya con mayor, ya con menor maestría; resultado obtenible, empero, uno en potencia de sumo arte, del que el artista no es partícipe sino en una ínfima porción. Así, yo, aun jamás conociendo a nadie, suponía que todos pretendieron alguna vez lo mismo, a saber, que eran grandísimos artistas (posible que sin obras), pero que ello no les requeriría más pensamiento que el necesario para andar, puesto que las manos harían ellas solas el trabajo, ya además no con la intríngulis de la pluma, pero con el fácil juego de espejos: me negaba a nada que no fuese dar rienda suelta a ese brotar verbal, por más que su expresión resultara en insoportable logomaquia acerca del oscilar de ventiladores, pulmones, manteles o palabras, que en aquel momento, junto al color azul, tosquísimo adjetivo al que nada podría añadir por más que procurara marear al ningún lector, eran todo en lo que consistía el universo entero. Todas las balas, besos, dioses y muertos en el absurdo batir de las alas de aquel ingenio mecánico, con que al final decidía dar comienzo a lo que, aunque se la atribuyamos, in media res, no tiene causa.
Así, simultáneamente al pulpeo dactilar, una bandeja, donde algo del azul. Me recorría el pensamiento la estúpida idea (como cualesquiera ideas convencionales sobre lo contingente, que en general vienen a regir todo estudio cutre sobre lo humano, siéndolo en su mayor parte) que es dividir entre ficción y no ficción, entre literatura y ensayística, en un mundo donde lo operativo tiene unas consecuencias del todo limitadas. Inclusive la extinción del hombre posee consecuencias del todo limitadas, y, no obstante, empoderamos a lo relativo como herencia de lo ingenieril hasta el límite de anegar toda la ocupación filosófica. La cual, dicho sea de paso, ni es ocupación, ni es filosófica, boutade que hará gracia por siempre al lego que solo cacarea chismes oscilantes entre paja escolástica y marxista, o que rechazará el erudito, cuya existencia es, si cabe, de aún menor autoconsciencia que la de los bailes del falso mantel. Y es que la distinción es fútil; no atiende a un sentido taxonómico como el de la biología —crecientemente absurdo, creía, aunque con un valor práctico aún no del todo fosilizado–, sino al criterio del que nunca ha mirado en sí mismo, y convierte al texto en un lugar donde depositar toneladas de morralla mental desempleadas, una especie de sobrecapacidad productiva que se empeña en su no reestructuración hasta el punto de engendrar una profunda depresión económica. ¿Duración?: años. En nuestro caso, siglos. Criterios ceñidos a una secuencia de contingencias históricas de lo más, a estas alturas, despreciables, siguen rigiendo el ejercicio de lo textual, en una medida superada desde antaño en las otras artes y ciencias. En el silencio del bene vixit qui bene laudit, texto sigue significando libertad. Allá afuera, en cambio, las letras son de un conservadurismo aplastante, de un tradicionalismo carlista: lo atestigua la imposición misma de haber de comenzar con una palabra, con una página, con un capítulo… Ni siquiera la vivencia inagotable del cine o de lo digital ha logrado tumbar aún el reaccionarismo de las élites de nuestras letras, ellas engreídas por su modernidad o fantasía de creatividad, cuando aún en el corsé de las formas neotradicionales de expresión, a pesar de lo factible, semejante a la inserción del chorizo en la papeleta electoral, de enviar variedad de auténticas obras artísticas a certámenes o editoriales, sin corresponderles en verdad más que el silencio del contrarrevolucionario, quien, de todos modos, ni en un magnífico uso de la gramática, la erudición o la métrica siguen pudiendo escudarse. (Tampoco tendrían por qué: los ilustrados se consideraban a sí mismos faros del progreso, mientras masajeaban la espalda al maximísimo carca, esto es, a menudo a ellos mismos).
Endiosar a lo operativo, la no ficción, el trabajo en tanto que cosa en sí misma ardua, como si por ello tuviera una mayor componente de realidad, el hay-que-ser-realista, el estudio, de nuevo, de ingenieril corte, pensamiento tan recurrente en este país mío, herencia dirán algunos de la picaresca aurisecular, del realismo clásico español, siglos antes de aquellos que, dirán, mejor supieron venderlo en sus trapos, los franceses; este pensamiento del que más allá de los Pirineos nos consideraron siempre incapaces (aquí nunca hubo ética protestante, solo Oriente donde no obstante se pone el sol…), este pensamiento que desemboca en el caso ideal del teórico de la fiesta y el carnaval, por requerir la seguida autoexplotación una canaleja por donde fluya de cuando en cuando un torrente de vino o cocaína, este pensamiento que aquí viene a grabar el lema nacionalsocialista sobre las cabecitas españolas en la simple forma “El trabajo os hará libres”, que por no tener tan mal gusto aún no han fijado en la cabecera de tantas facultades (acaso por no ser fieles a su original ironía, acá donde el trabajo es cuestión por la que pelearse), este pensamiento es el que alberga dentro de sí la gratuita disyuntiva que, azul en la bandeja, me hacía quebrar mis dedos, que no tanto mi cabeza, sin cese alguno, por mor de que sonara sí en las suyas ese runrún de mi sentir escritural, que no es solo escritural.
Ábrese la ventana. O ábrenme la ventana. O ábrome la ventana. Lo mismo da. No es menester la elección ficción, no-ficción: ante la gran pantalla se erige, precisamente, y antes que nada, España, a buen seguro por el complejo de inferioridad de nuestros pensadores, compensación obvia el culmen de lo egocéntrico. Aunque, tras del primer resplandor, solo intelectivo, en poco aterrizan sobre los sentidos fuerzas más opresivas que la táctil del aire. Como los músicos en la ópera, desterrados de la que es su principal salsa, cree el falso mantel poder seguir revolviéndose, su intento siendo solo palpable en cuanto la primera persona asoma esa cabecita, célere vuelta hacia adentro por el espectáculo de afuera. Donde no habita el más poético de los sentires, si por poético seguimos entendiendo lo bello. Antes bien, surgen nociones modernas distorsionantes de la percepción (ella: cine experimental francés de baja estofa). La casa roja, cuadrada, totalmente cuadrada, de hecho; afilada monolíticamente. La casa roja, que parece un cartel. Sus ventanas, persianas echadas, desde niño se me figuraron siempre como ojos cargados de esclerótica muy blanca, ya sin pupilas, hogares delirantes que miran no se sabe adónde, igual sintiendo un enorme gozo con cómo le hacen vibrar en su cortejo los automóviles. Unos se le quedan parados en la puerta, ciertos sonrientes, ciertos descompuestos, ciertos sin parecer ni siquiera personas, pero todos en la cola esperando su respuesta, que, sin llegar nunca, les invita a reanudar su tránsito tan líquido, restando, aun así, sus rostros impasibles: ciertos sonrientes, ciertos descompuestos, ciertos sin parecer ni siquiera personas. En todo caso, al margen de su mirada, parece la casa roja más bien un cartel. Podría indicar algo así como “he aquí el hombre”. Una noción de venta de sí mismo por parte de nuestra especie, ya no necesitada de la arrendataria de sus cuevas Madre Tierra.
. . .
A la sombra de los granados en flor
Primera. Como si de los árboles y la noche brotaran miradas indiscretas, condenatorias, procuró aguardar el secreto, sellado por sus labios, de la gota, teñida algún día de carmesí por las dotes de la naturaleza, grave error allá donde la sangre es imán del depredador, nunca su huida. Y aunque no sembrando la duda en la pantera durante su decisión, sí lo hace en su trance, que queda sepultado bajo la formación de esa timidísima sonrisa, que nadie, quizás solo ella, sabe si es sonrisa, clausura de una dulce apropiación. Palpa su fina piel, que baila entre sus dientes y su lengua, antes de acometer el crimen delatado incluso a través de los labios: una alegre presión repentina, un espasmo de los pómulos, que ha ocurrido, pero que ella hace como que no ha ocurrido, mientras recorren sus ojos discretamente los campos, vacíos, de donde pudieran surgir los fantasmas que retiraran de su boca el goce suavemente. Un torrente minúsculo de jugo dejándose caer por las lomas de su gusto, cuando una hojita, oscura, como lo es casi todo en las noches sin Luna, cae sobre un hombro suyo, no tan oscuro, como todo su cuerpo, en ello resumiéndose el “casi”: todo lo luminoso del paisaje es su figura, deducidos los labios, que labran los vastos campos de lo secreto, y sus cabellos, con perlas de azar superpuestas a su cuidado, pasaporte para confundirse con lo natural, como los labios. Pero no así su cuerpo, no. Si lo supiera, quizás no se esforzaría en disimular el robo. O quizás por eso lo haga, en búsqueda de ser como la estatua que se sabe viva, pero de la que jamás podemos esperar ningún secreto. Ella sí lo tiene. El secreto en sí. Pero solo un instante. Su recelo puede al poco diluirse, alivio del mundo entero, cuando del bermejo no resta más que cosmética, a ojos no más que del bichito que se posara sobre su tez, confusión de luz diurna. Ahora sí puede sonreír de verdad. Y retirar la hoja de su hombro.
Segunda. En la suspensión de lo que el Sol refresca, el vértice derecho, inclinado hacia arriba, tíralo el granito de sal, arena o agua, perla tan minúscula frente a las suyas, que ya son cómplices, lo sabes…; lo sabes, siempre alegre, como el velero en su solaz: ya no es el trocito de madera de sus telas mediterráneas, anchas como el viento, olas entre el mar que al fin anega a la pieza exquisita, granate dadito, rompedor fuego de lo templado de las dunas, allá lanzado, al azar de las sinuosas pieles, candil, solo reflejo de un mayor astro. Dunas ya, en lugar de la aldea mora, toda la sombra proyectada por el fulgor de lo así incinerado, allá tan lejos, donde el olivo disuelve su oro sobre las ondas de la leña. Arde, arde mientras el espesor del ambiente se torna en la miel del otrora rojo, ahora ya solo vivencia de esa casita, calcinada, tela resistente, olas aún vivas. El agua aviva al fuego, el fuego al agua. Y, sin embargo, es la unión solo cosa de dos pedazos de alivio, sí, la incómoda tranquilidad de lo que oscila, ya la llama vencida por el viento, ya el viento y ella misma recogidas entres tus manos…
Tercera. ¿…?