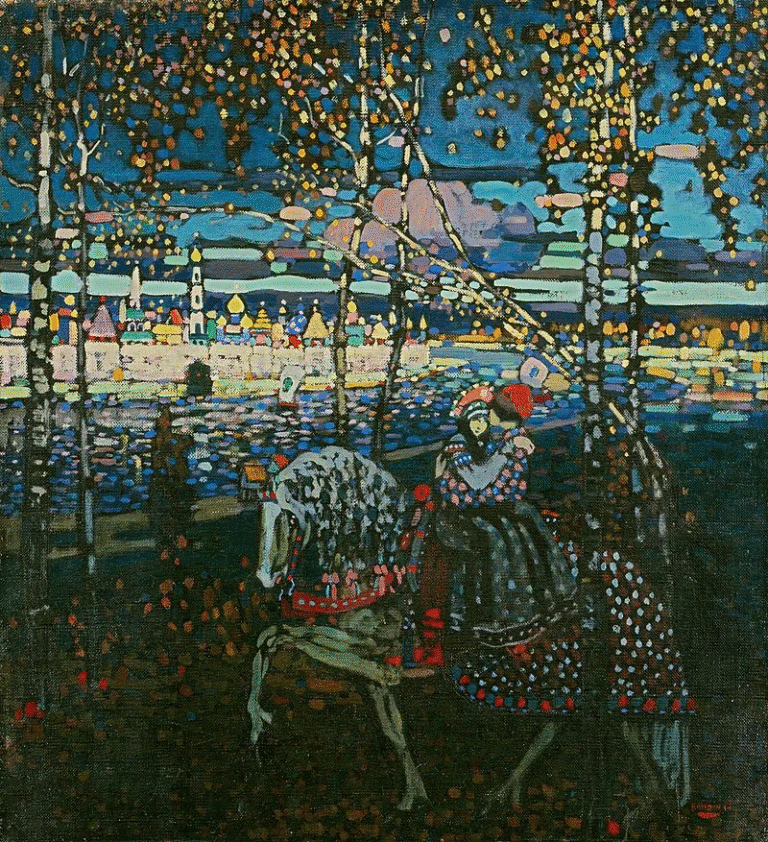Cuando Platón condenaba el arte de la escritura en su famoso mito de Theuth porque «producirá en el alma de los que lo aprendan el olvido por el descuido de la memoria, ya que […] recordarán de un modo externo, valiéndose de caracteres ajenos, y no desde su propio interior y de por sí […] Es la apariencia de la sabiduría, no su verdad, lo que procuras a tus alumnos; porque, una vez que hayas hecho de ellos eruditos sin verdadera instrucción, parecerán jueces entendidos en muchas cosas, no entendiendo nada en la mayoría de los casos, y su compañía será difícil de soportar, porque se habrán convertido en sabios en su propia opinión, en lugar de en sabios verdaderos», jamás habría imaginado lo que habría de venir veinticuatro siglos más tarde. Podríamos establecer un paralelismo entre las cualidades de estos tres grandes inventos: la escritura, la imprenta, e Internet.
La escritura, se sabe, ha sido un antes y un después para el hombre. Nacida con el objeto de recopilar información que nadie en su sano juicio querría hacer el esfuerzo de recordar, como las deudas de los habitantes de cualesquiera ciudades-estado sumerias, con el paso de los siglos, y especialmente gracias a la invención del alfabeto en lo que conocemos actualmente como Tierra de Canaán, se fue popularizando su uso para otros fines. Así, el alfabeto que los griegos adaptan del fenicio comienza a ser usado ya en el siglo VIII a.C con fines literarios: Homero pudiera ser considerado el padre de la literatura (pues escritos anteriores como el Poema de Gilgamesh son, más bien, arqueas literarias; a este respecto, le remito al crítico literario Jesús González Maestro, que ha profundizado en el tema). Y con esto viene que cada vez más poetas comienzan a recopilar (e inventar) conocimientos mitológicos que se llevaban desarrollando desde hacía siglos; a este respecto destacan las obras de Hesíodo, especialmente la Teogonía. Y los eruditos tienen ya un método más eficaz de conocer la mitología que es, al fin y al cabo, la visión del mundo más racional de la que disponían las civilizaciones antiguas (antes de la irrupción de la filosofía).
Ridículo sería pensar que todo mejoró con la escritura. Algo se deterioró, sin lugar a dudas: la memoria. Cuando los juglares medievales narraban los cantares de gesta por toda la Europa occidental, algunos de ellos conocían de memoria hasta 60 poemas que tenían, de media, de tres a cinco mil versos. Los más de ellos eran capaces de memorizar 30 poemas. Pero esta capacidad no se confina a los juglares: la tradición oral del pueblo analfabeto en la Edad Media era extremadamente rica (especialmente en el mediterráneo occidental). Todos los pueblos de la historia han cantado, recitado poemas y contado historias, lo que exige una capacidad memorística de la que de ningún modo disponemos hoy día.
Tenemos, pues, que la alfabetización generalizada de la población provoca un deterioro en la memoria de las mismas gentes. Pero este hundimiento no se da hasta que la imprenta se convierte en realidad, y hasta que la riqueza per cápita es la suficiente como para generalizar la educación, esto es, hasta los siglos XIX y XX. Todo comienza a escribirse. Como sucede en el pueblo de Macondo en la novela Cien Años de Soledad, la escritura es el remedio del olvido; si hemos de señalar a una vaca con un letrero en que se lea que es una vaca, que así sea; no tiene importancia que hasta aquello se nos olvide. Claro que lo que Gabriel García Márquez también desconocía al publicar su novela en 1967 era que el absurdo que se da en Macondo en aquel célebre pasaje se haría realidad veinte años más tarde, cuando Internet entrara en escena para quedarse, y devastara lo que quedaba de memoria en la población general, de igual modo que Roma devastó a Cartago: echando sal sobre ella para que nada volviera a florecer allá. Y la sal está echada. Pero no es Internet quien la echó: la puntilla final la dio la educación, más en específico, la educación postmoderna.
Las instituciones educativas siempre han dejado mucho que desear. Ya Petrus Alfonsi en el siglo XII criticaba la falta de conocimientos de los maestros en la enseñanza superior que «se encierran en un silencio de superioridad que sólo esconde ignorancia». Tengo mis dudas de que este siga siendo el mayor problema, no porque los profesores hayan mejorado significativamente, sino porque los alumnos actuales probablemente seamos los más ineptos que jamás haya parido la humanidad. Pero bueno, lo que nos toca no es aquello, sino que la crítica ahora es muy diferente a esta. La crítica ha cambiado de orientación. En una época en que la importancia se ha tornado del objeto al sujeto, ya no se critica la falta de conocimientos de los integrantes de las instituciones educativas, ya no se critica la pobreza de entendimiento, ni la falta de memoria de alumnos y profesores. No. Ahora se critica el «exceso de conocimientos memorísticos». Siendo claros, esto se ha convertido en un verdadero cachondeo.
Cuando la crítica que una sociedad hace de la institución educativa viene del lado de «no saturar a los alumnos», «ponerse al nivel de los alumnos», «no enseñarles conocimientos memorísticos inútiles», y en el momento en que el modelo educativo ejemplar es uno en que se potencian los sentimientos y emociones por sobre lo inteligible; en ese punto, podemos hablar de que una sociedad ha llegado al culmen de degeneración total. Y si el maleante que echó la sal fue la educación postmoderna, quien permitió aquello fue el que destruyó la capacidad memorística de las personas: Internet. La proposición tan argüida de que «no hace falta memorizar nada, pues todo está en Internet» denota el autoengaño que se hace el que no quiere admitir que es un completo holgazán, y un total ignorante de en lo que se basa el conocimiento. Lo que se pretende es construir el castillo del saber en medio del aire, sin materiales, sin conceptos, sin ideas, sólo con sentimientos. Según esta «teoría», existen inteligencias para todo tipo de cosas: inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia intrapersonal, inteligencia corporal, inteligencia muscular, inteligencia canina, inteligencia para comer anacardos e inteligencia para lo que nos salga de los mismísimos, en definitiva. Y decir estas bobadas supone no conocer ni lo que es la inteligencia ni lo que es la emoción, la sociedad, la persona, el cuerpo, los músculos, los caninos, los anacardos, o los mismísimos principios.
Si en Acerca del Alma, Aristóteles decía de las plantas que eran seres vivos, de los animales que eran seres sensitivos, y de los humanos que eran seres racionales, y que esta cualidad era la que mejor lo representaba, hoy en día se incurre el el reduccionismo de suponer que somos únicamente emociones y sentimientos (lo que el filósofo Gustavo Bueno denomina el M2), a saber, animales, y esto se refleja en la Educación: una educación para gallinas, o para perezosos (díganse estos, por supuesto, sin dobles sentidos), pero desde luego no para seres humanos. Y si la felicidad era para Aristóteles llegar a la máxima expresión de la naturaleza de uno, en nuestro caso, llegar a la máxima racionalidad en forma del cultivo de la virtud, la felicidad es hoy en día renunciar a lo humano, precisamente, para alcanzar la felicidad: «soy ignorante pero feliz». Una ridiculez de pies a cabeza que se ve reflejada en la Educación: «exigimos menos deberes y más derechos». Claro que esto no puede ser de otra manera cuando las ideas que imperan en la sociedad son precisamente las de aquellos que prefieren desconectar del raciocinio (porque ellos mismos fueron educados así). La razón, en definitiva, muere, a pesar de que fue lo que hizo al ser humano ser humano. La memoria, desde luego, también muere, a pesar de ser la herramienta fundamental de la razón. La inteligencia, consecuentemente, cae a un abismo infinito, pues sin los pilares de la razón y la memoria, tampoco puede existir. ¿Quién va a ser inteligente si no es capaz de ordenar racionalmente los conocimientos de los que dispone (acumulados mediante la memoria), y si no es capaz de utilizar dicha herramienta para enfrentarse a los problemas a los que se ha de enfrentar?
Si un día surgió la razón fue precisamente para resolver problemas a los que el ser humano había de enfrentarse. Cuando la razón se presentó como la mejor solución para los problemas que el ser humano no podía resolver mediante sus características físicas, nuestra evolución fue profundizando en aquella tendencia de aumentar nuestras capacidades intelectivas. Pero cuando no hay problemas que resolver, como sucede hoy día en los países desarrollados, la razón sobra: no sirve para nada, es un estorbo. E inevitablemente el proceso evolutivo ha de dar un giro de 180 grados: si la razón ya no es necesaria, los seres humanos perderán dicha facultad. Claro que no estamos ahora ante un proceso evolutivo. No. Estamos ante un proceso aún peor: un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario (de nuevo, por supuesto, sin segundas) al que se puede llamar, como ya decía el economista Ludwig von Mises hace 70 años, «la revuelta contra la razón».