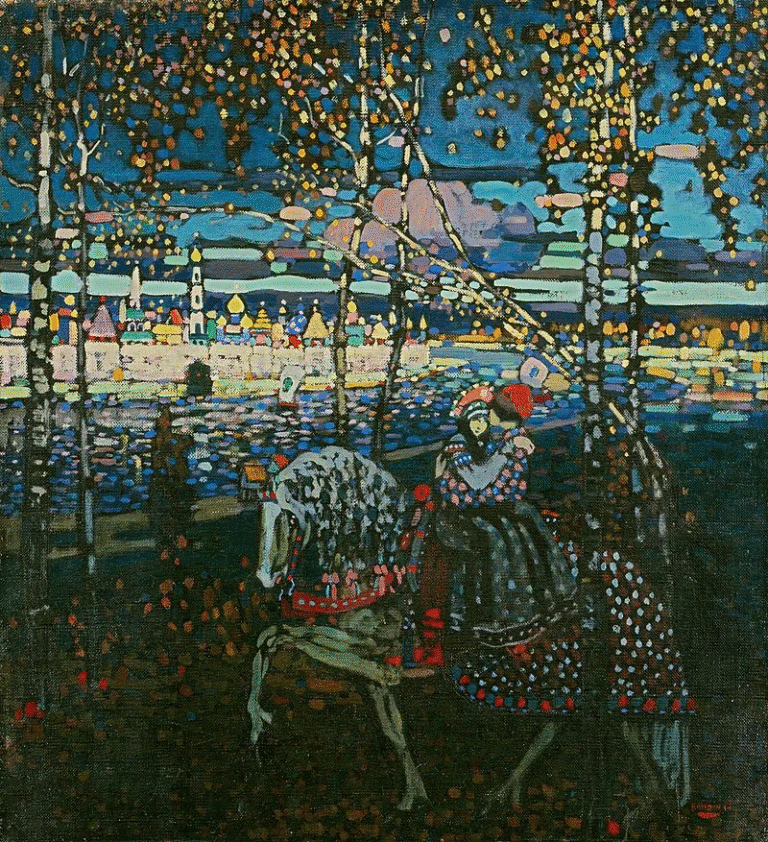«Cuando encuentre una religión basada realmente en celebrar, y no en ofrecer lenitivos, me apunto al censo de fieles. Ayudaría a cantar las alabanzas del merecimiento y la belleza, a llorar de entusiasmo con hazañas de bravura y perspicacia, a rezar por los bondadosos y los tiernos, sin degradar lo sublime a proyectos de hospital o sanatorio», decía Antonio Escohotado en Sesenta semanas en el trópico. Y ya afirmaba Unamuno que «cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee», máxima**, por cierto, de cuyo contenido me creía invulnerable por el solo hecho de tenerla en mente; craso error, por no venir, evidentemente, su no validez condicionada por la insignificante salvedad de conocerla…
Fascinado por la Sabiduría, en mayúscula, sin llegar a poseerla, uno se deja llevar por lo que en ese momento interprete de ella en función de sus conocimientos presentes: su propia «sabiduría». (No es que ahora me exima de ello, solo lo hago notar por enésima vez). En posesión de tales conocimientos, uno se compadece de todos aquellos que se encuentren por «detrás», pobres ignorantes que de ninguna manera pueden interpretar adecuadamente la palabra del Maestro. Así, he ido a ver qué decía yo de Escohotado en 2022, 2021 y 2020, creyendo ―para confirmar mi sabiduría presente, siendo necesario para tal fin desvirtuar la ya solo presuntamente pasada― que solo habría arremetido contra él en forma de un patético «se las da de sabio y por eso todos lo veneran, aunque piensen en el fondo que es un viejo chocho». Pero no ha sido así como creía. Cuando más lo cito es, curiosamente, en 2020, un total de catorce veces. Digo allí que quiero ser como Escohotado, que admiro a Escohotado, que hay que abogar por un estilo de vida del punto medio como el de Escohotado (a juicio de mi yo de entonces, arguyendo encontrarse este a medio camino entre el hedonismo y el puritanismo), digo allí que cómo podía haber sido tan estúpido de creer que le elogiaban huecamente, que me deje de eso y que le lea más. Tampoco llegué a leerle. Luego, de repente, en 2021, digo que acabo de sorprenderme con don Antonio porque lo tenía en supuestamente muy baja estima. Entre 2021 y 2022 le referencio otras nueve veces a modo de citas que yo mismo asumo, y que por tanto avalan la buena consideración que le guardo. ¿En qué dichoso momento se dio el tal referido desprecio?… Claro que no es ya Escohotado; la cuestión es cómo podemos llegar a asomar la cabeza tan sesgadamente al en apariencia oscuro pozo de como nosotros mismos pensábamos en el pasado. (El propio Escohotado también vivió sus últimos años diciendo que solo entonces había comenzado a atinar un poco…). Es de esa suerte que trasladamos al pasado parte de la neurosis que en el presente parece anhelar la autoflagelación. Ante el miedo a la libertad, uno se pisa a sí mismo vez tras vez, en un victimismo feroz y adicto a la redención sectaria, siendo una de las formas características la ruptura con el anterior yo, modo más diplomático de gestionar ese deseo de ser aplastado que el dolor físico. Este es el verdadero autosabotaje del que hablara ya, si bien desde otro enfoque, en mi anterior entrada, Samsara IV. Esa tendencia del ser humano a cierta forma de autodestrucción, realidad que corre paradójicamente pareja al sólido ánimo de pervivencia de toda sustancia, si nos movemos en un plano estrictamente platónico, tomista o dawkiniano.
1/6/22
Hablemos. Hablemos porque hace falta. No, no pienses en eso. ¿Para qué…? Quieres humillarte. Quieres sentirte mal. ¿Qué es lo que vas a conseguir con eso? […] Duele. Dolió. Sí, lo hizo… […] Ahora pasa que veo por todos lados males donde ayer no veía más que bien. ¿Por qué a posteriori lo considero así, si, repito, en el momento no me sentí juzgado impropiamente ni mal tratado? Me liberé tantísimo más que muchos que parecieran liberarse como no lo hicieron. […] Hasta mañana…
Fue difícil. Era el momento de abandonar el papel de víctima. De feo: de feo moral. Como dice Escohotado en una entrevista a El Español:
Sí, pero es que el feo, como el guapo, es un estado de ánimo. De modo que cuando coges el buen estado de ánimo, dejas de ser feo. ¿Es feo Woody Allen? Pues debe de ser de lo más feo que ha parido el siglo XX. Chiquitito, endeble… y sin embargo ha ligado lo suyo. Cuando nosotros nos reunimos en los setenta montamos la tribu, que es la única que ha hecho la revolución buena, la revolución tierna, la revolución triunfante y compasiva, que es la revolución sexual, y que no ha matado a nadie ni quiere hacerlo. Y la tribu se autodisolvió igual que se construyó a sí misma: sin violencia, sin victimismos. Fue la época más entretenida, vistosa y jugosa de la edad moderna. Y claro, ahí el feo estaba excluido porque era feo moral. Y la fea igual. Pero en el momento en el que sacaba su alma, dejaba de ser fea. Te lo dice alguien con experiencia justo en eso. Ojalá ahora el mundo se quite esa asquerosa capa victimista que ha asumido en los últimos 10-15 años, cada vez con mayor fuerza. Victimista porque nadie asume responsabilidad por sus actos. La gente se conduce como “ay, soy una víctima”, pero dentro de cada víctima hay un victimador, alguien con aspiraciones de hacer víctimas a otros, porque odia, odia mucho. Hay que decirle “mira, odio no”. En las casas de Ibiza lo poníamos en el cartel.
Mas ¿cómo abandonarlo? Una solución encontré, la más desesperada de cuantas hubiera, según mi enfoque del momento, simplemente por tenerla a mano y tener que tirar de algo para no colapsar. Aquella compañera en las sombras que me perseguía desde que con doce años comenzara a denostar la figura de Paulo Coelho, con mi madre siempre muestra de la futilidad de las técnicas propias de la variedad de sectas acogida bajo el paraguas de aquella, la nuestra: la autoayuda. Caer en sus manos es entrar en una telaraña de la que no se ve el exterior, a saber, la apertura mental. El conservadurismo de Jordan Peterson se disfraza de revolución vital entre los estudiantes y oficinistas grises de apagadas vidas, como usualmente entre víctimas de un desamor o de un simple no llegar el proclamado placer de la vida joven. Pero bueno, como en mi caso había vivido siempre atacando a pedagogos y personajillos de la psicología blanda como Daniel Goleman, aquello se me figuraba la verdadera apertura mental: si era capaz de leer a Eckhart Tolle ―no desde luego porque yo lo comprara, sino tesitura en la que me vi envuelto por cierta amiga…―, ¿a quién no sería capaz yo ya de leer?
La cosa es que no por ir advertido ―como ocurre con la cita de Unamuno― era menos vulnerable yo a las sofisterías de aquellos tipos. Hete aquí la razón de por qué traía a colación al bilbaíno: por más que a veces quiera pensar lo contrario, no he leído tanto, y menos desde que entrara en el pozo del newtoniano dos mil veintiuno… y, así, era fácil dejarse tentar por ni siquiera demasiado bien hiladas palabras. La primera vez que nombro al personaje responsable de que acabara en las tinieblas de la autoayuda (quien, por cierto, una semana antes suscitaba en mí unas carcajadas inusitadas por su forma de hablar, parecida a la de un amigo mío muy dramático; se cumplió la celebérrima de Gandhi…: «Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te atacan, y entonces ganan»), un tal David Tesch, escribo: «He dicho ya mucho que el tipo de La Ducha Fría no hace más que repetir perogrulladas y clichés. Sin embargo, y a pesar de eso, hay algunas ideas que, por mainstream que sean, han de ser incorporadas positivamente a uno mismo». Con su exitoso tratamiento de la pornografía, casi digno de un censor de tiempos franquistas, se hizo un hueco en mi cabeza bajo el presupuesto de que seguir su ejemplo, varonil, me reportaría lo que necesitaba para abandonar ese papel de víctima. Luego ahondaremos en ello, pero por el momento prefiero continuar al siguiente momento de relevancia en mis andaduras como hambriento de soluciones vitales: el budismo.
Nuestro Escohotado afirmaba en el libro ya citado que «a diferencia de adultos y viejos, que fingen con mayor o menor amabilidad escuchar, el joven escucha. Le va la vida en ello, porque ignora a menudo hacia dónde ir». En efecto, escuché, y escuché mientras, de nuevo, pasaba de ignorar a reír, y de reír a atacar, a un monje de aspecto exótico que hacía días había seducido a mi madre (por el reposado talante que en efecto muestra), en estando mi familia aquellos días por la playa. A aquel maestrillo, al que en un comienzo llamaba Dalái, por confusión, creyendo yo que significaba Maestro, y Lama algo así como Supremo, unos días más tarde ya empecé a conocerlo como Lama, y con el tiempo incluso por su nombre tibetano: Lama Rinchen Gyaltsen. Se ha hecho extraordinariamente famoso en las redes, sí, y yo encontré en sus palabras, graciosas en tanto que con acento americano (y hecho que me hizo tolerar sus discursos mal encadenados), una extraña paz que no vislumbraba en otras personas. Abrí entonces mi puerta al budismo, cuya primera referencia en mi diario también denota que suponía para mí aquello una genuina apertura mental: «Al fin y al cabo, a pesar de mis prejuicios, no veo como tan inviable el formarme en algunas de las doctrinas del budismo. […] El caso es que me cuesta bastante abrir la mente a este tipo de teorías-cliché…». Este último calificativo lo tenía plenamente asumido, incluso asegurando que «hasta un dado punto lo veo como una estética que mostrar a los demás», bajo el pleno convencimiento de que era totalmente mainstream pensar como un budista (antítesis de aquello de lo que intentan convencerte una vez dentro), al ser su ética tan parecida a la estoica (y al ser la estoica a mis ojos el culmen de la ética por todos defendida). Al cabo me di cuenta, aceptando amargamente las enseñanzas, de que en absoluto era así, y que cuando hablaba a algunos de «la Iluminación», creían que me refería a Montesquieu.
El Lama Rinchen Gyaltsen es especialmente hábil a la hora de identificar las reticencias de uno a iniciarse en el budismo, no por otro motivo sino porque él viene de una cultura occidental como la nuestra y vivió el mismo proceso mucho antes de hacerse monje. Ese trampantojo de sabiduría, en realidad solo coincidencia cultural, supone un primer punto de inflexión para el novel interesado en el budismo. No digo que sea distinto en otras religiones: imagino que en el proceso de captación de fieles el comienzo será similar. Yo, además, venía de querer vivir una vida «desintelectualizada», al ver en ciertos ídolos un extremismo desbocado en lo que a estudiar se refiere. Por el contrario, los budistas, en efecto, afirman que una elevada intelectualidad supone un grave inconveniente para la espiritualidad y la sabiduría. Sin embargo, fui a decir querer vivir (en lugar de estudiar) adonde menos lo dejan a uno «vivir» en el sentido habitual. Como dice Escohotado: «prefieren ilusionarse con cierta redención sectaria a vivir libres y acomodados, porque de puertas adentro no se soportan»… Convencido de que antes de conocer el budismo no había ejercido ninguna libertad, me plegué a esa precisa redención sectaria. Pero a este debate sobre la libertad regresaremos algo más tarde.
El caso es que la psicología budista me pareció algo más estructurada y racional que las enumeraciones infinitas de ocurrencias de los propagandistas de la autoayuda más convencionales. Ofrecía además una explicación sólida de por qué me había humillado a mí mismo tanto en mi vida, en lugar de tirar de la genuina felicidad: para el budismo mahayana, del que el Lama Rinchen Gyaltsen forma parte en su rama tibetana, el sufrimiento es mental, y el mundo, un milagro. Evidentes objeciones se pueden oponer a esta visión, resultando llamativo que cuestiones tan simples como si matar a un mosquito es sufrimiento injustificado y asesinato no estén desde un punto de vista práctico demasiado clarificadas. Ahora, como bien dice también Escohotado, la cosmovisión budista en general evita matar una mosca, aunque se deleita contemplando la ejecución de narcotraficantes por televisión.
Mis amigos cercanos saben que me muevo por rachas, cosa que supongo que se colige de aquella cita de Unamuno, de forma repentina y violenta, y si hace una semana escribía sobre volver al budismo y abandonar Samsara, ahora abrazo a Escohotado y, con él, el estudio y consumo de las drogas y todo lo que trae consigo. Sobre lo de las drogas, cierto es, tengo reservas más que justificadas, de modo que no creo que me deje arrastrar ―por fortuna― de un modo tan severo en esta ocasión, pretendiendo que no sean tanto sesenta semanas como sesenta días… Pero aun así, temo, temo, pues en mi ignorancia temo acabar un día en la fosa común que me depare un gurú, poeta, filósofo, artista, científico, o mujer ―sin disyunción excluyente―. Aunque también confío algo en mis capacidades críticas, que espero no encontrarse sino en pleno crecimiento, de aquí y hasta el día de mi muerte. Ese «pensamiento crítico» del que tanto me cachondeaba, con razón o sin ella, cuando satirizaba sobre las inteligencias emocionales, la cultura o la felicidad (mera imitación adolescente de los del entorno de Gustavo Bueno). Y quizás, incluso, pueda decir que esa confianza es, a pesar de todo, muy superior en mí ahora gracias al budismo. Y no espero no dar la matraca con mi tema, porque es mi Blog, y por eso ahora voy a añadir un texto, intento de entrada de hace un par de meses, sobre una de las cosas que mejor, quiero suponer, me ha hecho comprender el Lama. Igual que en una autovía uno se tortura yendo a 140 en lugar de a 120, a fin no ya de llegar antes, sino de entretenerse adelantando y compitiendo consciente o inconscientemente en vanidad, con el correspondiente temor de ser multado o tener un accidente; pues de esa misma manera uno escoge antes la autoflagelación antes descrita a la muy cierta posibilidad de algunos de nosotros de alcanzar una dicha bastante incomparable.
10/6/23
«El ser humano prefiere llevar la razón antes que ser feliz». Un budista diría que es una consecuencia natural de Samsara. Los budistas no viven más que obsesionados con su felicidad. No es felicidad en el sentido cotidiano de la palabra, ciertamente, pero sigue siendo la misma noción. Ellos suelen dividir el desarrollo de una persona en tres partes: base, camino y resultado. A su vez, toda noción se presenta a la mente de manera distinta en función de estas tres fases. Evidentemente, la felicidad en el sentido de la base no es la felicidad que persiguen, pero, de nuevo, se trata de la misma realidad. La cuestión es: ante el hecho objetivo de que las personas parecen moverse en el mundo más allá de la búsqueda de su felicidad, ¿qué tienen que decir, cuando la premisa es la vuelta a una mente prístina, llena de luminosidad, pero vacua, e infinita, que procuramos recuperar impetuosamente con fenómenos de compensación…?
Déjenme por hoy ser anecdótico, a diferencia de como suelo escribir aquí. Hace un tiempo hablé con un amigo sobre el asunto presentado. Yo, persuadido de que no sería así, le pregunté: «Tú, en tu vida, ¿de veras persigues la felicidad?». Y me dijo: «Sí». A eso le respondí: «¿No crees que los seres humanos se encuentran en realidad más interesados por vivir cualesquiera experiencias antes de por alcanzar la felicidad…? ¿No es tu caso?». Y a esto él dijo: «Confundes lo que tú pensabas con lo que crees que los demás piensan. Fuiste tú quien, por cierto tiempo, vivió obsesionado con la idea de experimentarlo todo, dejarte fluir por cada sensación y emoción. No creo que la gente menosprecie tanto la felicidad como tú solías hacerlo». En el momento, acepté esta consideración personal. Hete aquí cuando el otro día hablé con otra amiga sobre el asunto, con una visión muy distinta. Yo, bajo los efectos mentales de cierta «iluminación» presunta, me creía en el «derecho», como a ella le gustaría decir, de referirle los beneficios de la meditación de cara al control de la mente, buscando convencerla de que simplemente manteniéndola bajo control podía lograrse de manera indefinida un estado de plena felicidad. Ella se negaba: «Yo quiero vivir todas las emociones. No solo la felicidad. También la ira. O la tristeza. No todo es paz». Yo, que la veía inquieta e incluso angustiada, no podía creerme esas palabras: «El ser humano prefiere llevar la razón antes que ser feliz»… Sin embargo, ¿de dónde tiene que partir la tesis de que todo ser humano debe alcanzar la felicidad? En efecto, en el mundo no regirían la pobreza, las guerras o el dolor si cada ser viviera en un estado permanente de paz. No obstante, a efectos del individuo, si este, en efecto, posee el poder de decisión de si ser o no feliz, ¿quién va a arrebatárselo por la fuerza? En tal sentido, el budismo anularía cierta componente de libertad. En efecto, libertad es escoger, idealmente de forma lo más independiente posible de los hechos externos, pero en cualquier caso es muy relativa esa independencia, y no es para cualquier persona el modelo de vida del estricto escoger lo sano para el cuerpo y la mente. La decisión, totalmente legítima, puede ser la contraria. Ahora, la tesis puede entrar en juego de que, en última instancia, cuando se dice «yo quiero vivir todas las emociones. No solo la felicidad. También la ira. O la tristeza. No todo es paz» en realidad se está diciendo «en última instancia, de alguna manera, creo que la ira o la tristeza son compatibles con la felicidad». O, incluso, que no puede existir felicidad si previamente no se sufre. Se quieren la ira y la tristeza por el aferramiento a vivir determinadas sensaciones, a que los demás vean por el trance por el que pasamos (lo que resulta en un método de lo más óptimo para avivar las relaciones sociales, que podrían potencialmente apagarse en un monótono discurrir emocional día tras día, quizás como el de un ser iluminado, siempre en análoga disposición), procurando así reconocimiento, de alguna forma inconsciente. Así pues, la inestabilidad emocional supone un completo potenciador de algunos de los dharmas mundanos. De ahí que quizá ante la sentencia inicial, «el ser humano prefiere llevar la razón antes que ser feliz», quizás quepa más decir «el ser humano piensa que llevar la razón le hace feliz», donde llevar la razón es enrocarse en la idea de que ese batiburrillo de vaivenes emocionales le convienen de alguna forma. No hay, pues, tal conflicto. De una forma u otra, todo ser humano tiene como intención alcanzar cierto equilibrio; cierto equilibrio que puede creer conseguir deformando el muelle de sus emociones en lugar de dejándolo reposar en su punto de mínimo potencial… Consideremos, así pues, teniendo en cuenta que el fundamento de la felicidad desde el punto de vista de la «base» son los ocho dharmas mundanos, qué efecto (indirecto) sobre ellos pueden tener las emociones no vinculadas directamente con una sensación placentera, a saber, las emociones «negativas»:
Ocho dharmas mundanos y «emociones negativas»
Buscar placer: Darle «importancia» a la vida, magnificar los problemas para sentir que tienen una relevancia elevada, sublime. Sentirse el protagonista de una película auto-construida.
Evitar el dolor: Aliviar el vacío existencial derivado de una vida presuntamente monótona. Una realidad emocionalmente constante se percibe como indeseable por aburrida. Así, se pueden «inducir» altibajos de forma inconsciente para soslayar ese problema raíz.
Buscar reconocimiento: Una vida emocionalmente cambiante resulta atrayente socialmente, pues aporta novedad constante a los demás, tema de conversación, emociones fuertes. Se fuerza la generación de un compromiso de escuchar, atender, ayudar, apoyar… la situación propia. Incluso, dando lugar a un rechazo por parte de los demás, como por medio de la ira, se posee la sensación de que se ha llamado la atención ajena.
Evitar el «anonimato»: Una persona que no muestra vulnerabilidad emocional alguna se figura «poco humana», pasando desapercibida a ojos de quienes necesitan un estímulo más allá de la generosidad, el amor, o sencillamente compartir una situación de paz.
Buscar posesiones: La identidad se adjudica toda una serie de características que pasan a «pertenecerle»: «Yo soy lo que pienso y lo que siento…». Si los sentimientos son siempre positivos, uno no termina de convencerse de la identificación sentimientos-definición propia. Se requiere de esos sentimientos para compensar ese vacío existencial.
Evitar pérdidas: Sufriendo mentalmente por algún evento, sea por dolor o ira, inconscientemente se siente retener el objeto de la tristeza o del enfado, como tras una ruptura amorosa el dolor restante supone el vínculo con el pasado. Pareciera que se puede evitar lo inevitable induciendo una ligera automortificación emocional, ese regodearse en el nudo formado en la garganta, o en la ira que brota por cada conducto sanguíneo.
Buscar alabanzas: Cuando uno vive inmerso en una piscina de «emociones negativas» los demás pueden, por tendencia, mostrarse menos duros, elogiar la fortaleza de la persona en el tratamiento de la situación y apoyar su causa de forma que la persona se vea validada por los demás.
Evitar las críticas: Si una persona no se encuentra en un estado de plena satisfacción que muestre a los demás, por tendencia se le va a envidiar menos. Las envidias encubren usualmente críticas. Por otro lado, la persona se hace invulnerable al buscar los demás no dañarla más, no hundirla, o incluso al representar el estado aflictivo una defensa ante las críticas que sí se dan: «Tú no lo entiendes. Tú no sabes por lo que estoy pasando. Los demás no son capaces de valorar estos problemas, pero son muy reales».
Frente a toda esta variedad de sufrimientos autoinducidos, el budismo supone la persecución del ideal clásico de ἀταραξία, si acaso añadiéndosele ornamentos y florituras que acrecientan el entusiasmo del fiel por alcanzar dicho estado, a que llaman la Iluminación. Frente al epicureísmo, que realiza una diferenciación entre placeres necesarios y vanos ―en virtud de la cual hemos de desear unos y no los otros―, el budismo parece a priori aceptar que toda forma de deseo altera el estado natural del ser, al que llaman «budeidad». Así, el hecho de que deseemos, sintamos aversión o seamos indiferentes ―corolario de ser ignorantes― frente a la realidad, es consecuencia de «velos» que nos impiden permanecer en nuestra plena «budeidad», aunque poco se incida en de dónde surgen tales «velos» ―el Buda despreciaba la metafísica, y por ello resulta oscuro dilucidar la razón de la existencia de la «confusión fundamental» del yo, que en realidad es una ilusión: simplemente se lo acepta como realidad fáctica al ser útil en la persecución de la Iluminación―. Este meter todas las clases de deseo en un mismo paquete se enfrenta a la visión epicúrea de la filosofía, que indica que su función es precisamente discriminar deseos necesarios de deseos vanos.
La ἀταραξία, aun así, parece un bello ideal que ser alcanzado, y siendo ateo o agnóstico resulta mucho más fácil de aceptar que la existencia de Dios. Uno puede hacer la vista gorda en un inicio respecto de cuestiones como la Reencarnación, y centrarse plenamente en alcanzar la Iluminación. Sin embargo, inoculada la inicial semilla, a la que los budistas se refieren con la palabra gotra, linaje, y que aceptan que se encuentra en todo ser humano, es fácil dejarse llevar por el entramado de estrategias empleadas para retener al fiel. Con que el Lama mencione las naturales reticencias a proseguir en el Dharma que acongojan al aprendiz, automáticamente se construye un puente de aceptación de aquel: «él sí me entiende». Es una oportunidad tan única, dicen, que desperdiciarla sería tan triste… El propio Lama se queja amargamente de las pocas personas que tienen el valor de continuar, y casi uno se conmisera de él: «yo no te defraudaré». Procede a hablar de que las personas a menudo vagan de aquí a allá por el «mundo de la espiritualidad» ―al que vengo refiriéndome como autoayuda―, sin pararse realmente a valorar que el budismo es superior e irreductible a la astrología, el tarot o la conspiranoia. Eso, evidentemente, yo lo pensaba, y por tanto me sentía identificado con esas prédicas anti «anarquismo espiritual». «Sienten una gran motivación», dice, «por una semana, un mes, un año, o diez, y, de repente, se deshace…», con voz de pena. A continuación arguye que se trata de falta de autoestima, confianza en uno mismo. Utilizan maestramente palabras de la psicología moderna que tanto atraen a personas conocedoras de su no muy envidiable estado anímico. Aquello de la autoestima, sinónimo para él de continuar en el Dharma, fue lo que finalmente me impulsó a introducirme en todo aquello. Evidentemente es un ardid, y un estudio algo más detallado de la psicología humana me haría verlo como una perspectiva más en el crisol de opiniones de la disciplina. Me sentía yo hasta cierto punto desengañado con ella, la psicología, y por eso el beso al dogma se figuraba un sólido sustento a la realidad frente a la variedad de opiniones divergentes de las distintas corrientes psicológicas. Mas ese no es el enfoque desde el que ser abordada la psicología, desde luego. Como tampoco la filosofía, de la que me chirriaba enormemente que el Lama la predicara en exclusiva de autores tibetanos. La filosofía convencional, a su juicio, no conduce a una vida mejor, y por tanto tiene desenfocado el que habría de ser el eje de su discusión. Puede tener razón, y también yo me sentía algo desengañado con la filosofía. La filosofía no es un tropel de respuestas a las grandes preguntas, como esperaría un adolescente, sino una mera sofística plagada de ocurrencias, que ayuda, eso sí, a contemplar la realidad desde enfoques variopintos. No hay grandes esperanzas en la filosofía ni la psicología, y por eso fui a buscar en la religión, la tercera pata sobre la que se sustenta el budismo. Oraciones exóticas y extravagantes suponen toda una novedad para el occidental aún no embebido en ninguna religión. Por eso triunfan las ideologías, claro está, y sus respectivas jergas características. Se ríen de la jerga feminista y trans, pero también tienen los conservadores ―por realizar una diferenciación rápida, aunque haya feministas y trans conservadores, obviamente― su propia jerga, tan extraña a oídos ajenos. Y, así, creía fielmente, y resultó ser así, lo que decía Nyoshul Khenpo: «Para alcanzar la Iluminación completa, más que esto no es necesario; pero menos que esto es incompleto», refiriéndose a orar al comienzo, concentrarse en la meditación, y dedicarla al concluir, para lo cual hay que tener presentes ciertas recitaciones.
Podría enumerar variedad de «métodos hábiles», como ellos los llaman, para absorber en la red del budismo a los nuevos fieles. Sin embargo, espero un ensayo más completo de esta cuestión una vez mejor estudiados temas como la psicología de las religiones, interesante cuestión al ser tan aplicable, como dije, a toda suerte de ideologías. Espero en tal sentido los próximos meses leer a Jung, aunque algo me hace pensar que el enfoque con que abordaralo será muy distinto al que espero, cosa positiva, al abrirme de nuevo un poco más la mente (siempre que digo esto de abrir la mente me acuerdo de cierto tipo, psicólogo que nunca ejerció como tal, que declaraba: «Todos quieren que mantengas la mente abierta, para que puedan meter su mierda en ella». Sí, el Lama siempre reivindicaba esa apertura mental, pero a la vez me resultaba peculiar que él mismo viviera en un tal dogma, a pesar de que según él el estadio de religiones dogmáticas lo hubiera superado de hacía mucho….). No obstante, puedo comentar un par. Uno era precisamente decir que la Historia puede dividirse en tres fases. La primera, una religión de corte irracional y ciega. La segunda, una etapa de materialismo exacerbado, con escaso interés por cuestiones trascendentes. Y la tercera, una etapa que supuestamente concilia las dos anteriores, y que daba a entender que era la que él pregonaba: una religión de carácter supuestamente crítico. Decía él que la gente ya iba con prejuicios demasiado fuertes como para aceptar de nuevo una religión en sus vidas, y que eso les estaba haciendo perder una preciosa oportunidad. Comprémoslo. Lo que aun así quedaría sin explicar es por qué el budismo es esa religión elegida para estar en lo más alto de las necesidades espirituales. Él afirmaba que todas las religiones se organizaban en torno a un orden vertical en el que cada una atendía a un tipo concreto de espíritu. Se niega a aceptar un orden horizontal en el que todas se encuentran a un mismo nivel y compiten, concepción general de la población. Incluye en esto, por cierto, a la filosofía y la psicología. Así, da a entender constantemente, aunque es lo suficientemente astuto (pues sería en exceso banal) para no decirlo explícitamente, que la filosofía, psicología y religión budistas se encuentran en lo más alto de ese orden jerárquico. Predica una compasión con respecto a los que están por debajo, y dice que déjeseles allá, que cada uno va a su ritmo. Esto fue algo que siempre me desagradó profundamente en el mundo de la espiritualidad y la autoayuda: una arrogancia desproporcionada que solo muestra la realidad de que, como no confían todo lo que dicen confiar en sus creencias, necesitan, si no inoculárselas a los demás coercitivamente (primer estadio de entre los tres momentos históricos supuestos de la creencia humana), sí conmiserarse de quienes no piensan así (tercer estadio), exactamente igual a lo que nosotros mismos hacemos con nuestro yo pasado, como al principio de la entrada comenté.
La realidad es que a pesar de las prédicas del amor y la compasión por otros, el budismo está, como cualquier religión con peso político, económico o ideológico en nación alguna, rebosante de corrupción por todos lados. Y no hay que irse a Myanmar. Aquí mismo, en nuestra vecina Francia, se dio el escándalo de Sogyal Rimpoché. No me extenderé en la cuestión, pues pueden informarse por ustedes mismos, pero es sintomático que el libro más vendido en Occidente sobre budismo, El libro tibetano de la vida y la muerte, ahora atribuido a un aprendiz fantasma del propio Sogyal, tenga por detrás toda la asquerosa trama vital de este personaje, que empleó su influencia como maestro para subyugar carnalmente a todo un harén de mujeres. Ahora el budismo se ha distanciado de él y lo ha declarado falso maestro, pero durante años se lo vio cercano al Dalái Lama en toda suerte de eventos de la cúpula budista tibetana. Por supuesto, el libro firmado por Sogyal viene prologado por Tenzin Gyatso.
El propio Dalái Lama también se ha visto envuelto continuamente en marranadas de viejo verde, ante el silencio del resto de Lamas, que lo veneran incondicionalmente por ser un Iluminado. Claro está que mucho oro ha relucido en la historia de este hombre, y es injusto tornar en sombras todas las luces de su vida, pero ello no le exime de haber cometido errores, errores que también el resto de budistas deberían condenar. Antes que eso, se pliegan a la mentalidad gregaria de la Sangha, en la cual es precepto máximo no criticar al prójimo, y menos al superior, al poseer una jerarquía casi tan pronunciada el entramado budista como la de un ejército, aunque en ningún caso distinta a la del resto de religiones y fanatismos. Incluso el Lama Rinchen Gyaltsen, como dijimos defensor supuesto de una visión crítica y nunca dogmática, afirma continuamente que, de poseer una visión distinta del maestro uno, seguramente haya de replantearse el uno la posición, pues el maestro parece poseedor siempre de la Sabiduría, y es nula la desconfianza que el aprendiz ha de retener entre sus sienes. Dice después que es importante que cada uno sopese, de nuevo, críticamente, las palabras del Lama, pero acto seguido redunda en la idea de que, siempre que él pensó distinto a un Lama, con los años se dio cuenta de que aquel tenía la razón, y no él, condenando inexorablemente al aprendiz a la elección: «O tomas ya mi palabra, o vas a perder años sin sentido alguno para acabar refrendándola por tu propia cuenta». Y aunque del Lama Rinchen Gyaltsen estas palabras me parezcan amenazantes, me costaría pensar enormemente que fueran a suponer un peligro de ser a él a quien se escuche. El problema viene cuando sí hay quien explota su posición de poder, como el tal Sogyal Rimpoché, poniéndome bien en el pellejo ―aunque a buen seguro a ustedes les costará creerlo― de las mujeres que deseaban acostarse con ese gordo y con aspecto de mafioso espécimen, e incluso verse sometidas a azotes, torturas y continuas vejaciones por él, solo por expurgar parte del karma negativo, y bajo el firme convencimiento de que el maestro siempre quiere lo mejor. Alguno dirá que hay que ser muy tonta. Yo digo que los budistas ―como seguramente todas las religiones e ideologías― saben muy bien lavar el cerebro, a menudo hasta límites insospechados. Por fortuna el sonriente jerarca supremo, a pesar de sus momentáneas tendencias pederastas, entre otros hechos desagradables, parece más razonable y heterodoxo al bromear advirtiendo a los estudiantes sobre cómo saber si su maestro de veras se encuentra más allá de los apegos y la autogratificación. Solo será así, afirma, si pueden comer un trozo de mierda con la misma ecuanimidad que un trozo de comida. Cuando se le preguntó qué maestros tibetanos tenían un nivel de autorrealización suficientemente alto para hacer esto, respondió: cero.
La prédica de los gurús del crecimiento personal, símbolos del sacrificio, el trabajo duro y la abstención de placeres con el objetivo de hacerse con una porción de paraíso terrenal, heredera del protestantismo y de una tradición conservadora encarnada en Jordan Peterson, resulta increíblemente más popular y seductora para los hombres que el mucho más afeminado temperamento budista. Yo mismo me dejo rápidamente persuadir por los atributos que quiero imprimir en mí mismo: confianza, fuerza, humor, astucia… Y hay muchos tíos que me impresionan por eso, momento en el que es difícil renunciar a su ejemplarizante camino, bajo el presupuesto de que ninguna mujer se puede resistir a un tío así. Al final, el llamado crecimiento personal dice rehuir de los placeres, pero no dispone de un fin demasiado claro al margen de lograr dinero y mujeres. Es la ética del macho que pospone, y, así visto, no son válidos los 18 ni los 20, los 25 ni los 30. No es sino entrada la treintena, reivindican, que el hombre forja su posición preferente en el mundo, y esa posición consiste precisamente en dinero y mujeres, en ocasiones estas presentadas como seres simultáneamente divinos y reificados, excelente muestra de la rémora machista que a pesar de todo suponen nuestros fornidos sacerdotes. Y aunque mentiría al decir que mi inclinación es la opuesta a perseguir tales premios, no puedo vivir sin siquiera intentar saber un poco de este Universo, y alcanzar a experimentar algo diferente. Ese algo diferente del budismo es la Iluminación, y ese algo diferente del epicureísmo, estoicismo y escepticismo es la ἀταραξία. Si de una me preguntas qué es la felicidad, me cuesta concebir algo distinto a ese ideal unificado Iluminación-ataraxia. Le incluyo por supuesto la libertad de poder rendir cierto culto al placer, elemento aplastado a priori, como digo, por los del crecimiento personal, pero venerado en última instancia, suponiendo su camino una suerte de plan de inversión en la que nos volvemos frugales toda la vida para que, eventualmente, todo cambie y comencemos a gastar y gastar todo lo que no habíamos gastado antes. Cierto es que en el camino quizás vayan recogiéndose intereses: esa es la premisa de la que se parte. Sin embargo, no tengo claro en qué se supone que hemos de invertir exactamente ese tiempo si no tenemos claro cuál es nuestro objetivo final. De nuevo, si el objetivo es dinero, ¿para qué muscularse infatigablemente en lugar de trabajar ad nauseam? Y si el objetivo son mujeres, ¿por qué no pasarse el día conociendo y conociendo y conociendo a féminas, hasta tener dominado el arte de la seducción aun sin tener un duro en la cuenta ni una neurona en la cabeza…? Maestros del crecimiento personal, explíquense.
El caso es que allá por hace unas sesenta semanas, a pesar de todo, me vi sumergiéndome progresivamente en el mundillo, y fui encontrando referentes, unos más interesantes que otros. En absoluto tienen todos malas ideas, ni muchísimo menos, y creo que tienden a presentar enfoques muy contrarios a los del clásico victimismo de ciertos poetas y artistas de melancólico talante. Antonio Escohotado, a lo largo de su vida, luchó contra viento y marea contra la prohibición de las drogas, defendiendo siempre la instrucción en torno al asunto de los jóvenes. Los gurús del crecimiento personal encuentran unívocamente patético y negativo consumir drogas, y añaden a la lista una serie de adicciones supuestamente modernas como la pornografía. En general ofrecen un enfoque maniqueo, con tendencia a la crítica incondicional, aunque afortunadamente moderan su posición incluyendo el asterisco de «en exceso». Dejémoslo en, como Escohotado, la conveniencia de la información, nunca del rechazo por el rechazo. A veces, los tipos de la autoayuda presentan información valiosa―aunque muy rara vez se los ve de veras preparados en materias que requieren un enfoque algo más científico―, excelente noticia, si no fuera por que rara vez no acaban desprendiendo de su boca un maloliente tufo a maniqueo reaccionario con un categórico: «no hay nada más ridículo que…». Los más extremos en este sentido son los que ya han pasado por ciertos episodios de adicción, quienes, movidos por la fe del converso ―al más puro estilo del propio Escohotado―, arremeten con todo contra su yo pasado y todo lo que este implica, siendo un imán de jóvenes confusos tremendo los vídeos comparativos de antes versus después. Resultando haber un año estado en estas, de nuevo Ernesto Castro, a quien se podrá tildar de ligero y relativista, que de poco se moja a menudo, me abrió a una reconciliación con el enfoque general y abierto de la filosofía, o, mejor, de la historia de la filosofía, que ―a menudo injustificadamente― presenta en presunta igualdad de condiciones concepciones enfrentadas. No creo que sea mejor ser David Tesch que Ernesto Castro o Antonio Escohotado, aunque tampoco creo que sea infinitamente mejor ser Ernesto Castro o Antonio Escohotado que David Tesch.
En este popurrí de ocurrencias, cabe preguntar muy seriamente qué ética aplicar a la propia vida. Ninguna y todas convencen a partes iguales. La opción hedonista-liberal, siempre que desprovista de una sólida intelectualidad, se me figura escandalosamente grosera y predispone una posible catapulta al abismo. Sin embargo, consideremos ahora la firme inclusión del estudio y la erudición. Este sería, a grandes rasgos, el modelo de Escohotado: vivir la vida, con verdadero amor, completa pasión, por el aprendizaje y los placeres. Pero no todos los placeres, pues no escogió él tanto el dinero como el placer carnal y la realidad paralela que ofrecen las sustancias químicas. En tal sentido, practicó la apertura y la libertad, orígenes ―aunque en su versión política por aquel entonces― en los que deseo deleitarme. Además, la conciliación del placer con el ideal de ἀταραξία resulta sencillo en el contexto del epicureísmo, y basta inscribir la dedicación y el esfuerzo de una voluntad sólida en todo esto para tener lo mejor de cada uno de los enfoques que he ido repasando vitalmente y en esta misma entrada: la ἀταραξία desde las perspectivas del estoicismo, epicureísmo, escepticismo y budismo, sin la represión de las fuerzas vitales de este último, y la reivindicación de un disfrute genuino de la vida sin apegos excesivos. En la teoría figúrase hermoso: ya verase en qué se concretará.
** Sobre esta cita reflexiono un poco en el segundo mini-artículo presente en Nueve pseudoartículos cortos y a la desesperada (II Intento)
La entrada se ha quedado a medio concluir, en efecto, pero ya nunca más lo haré, creo, pues ya he despegado mucho mentalmente desde que abordara esta cuestión deade el presente enfoque…