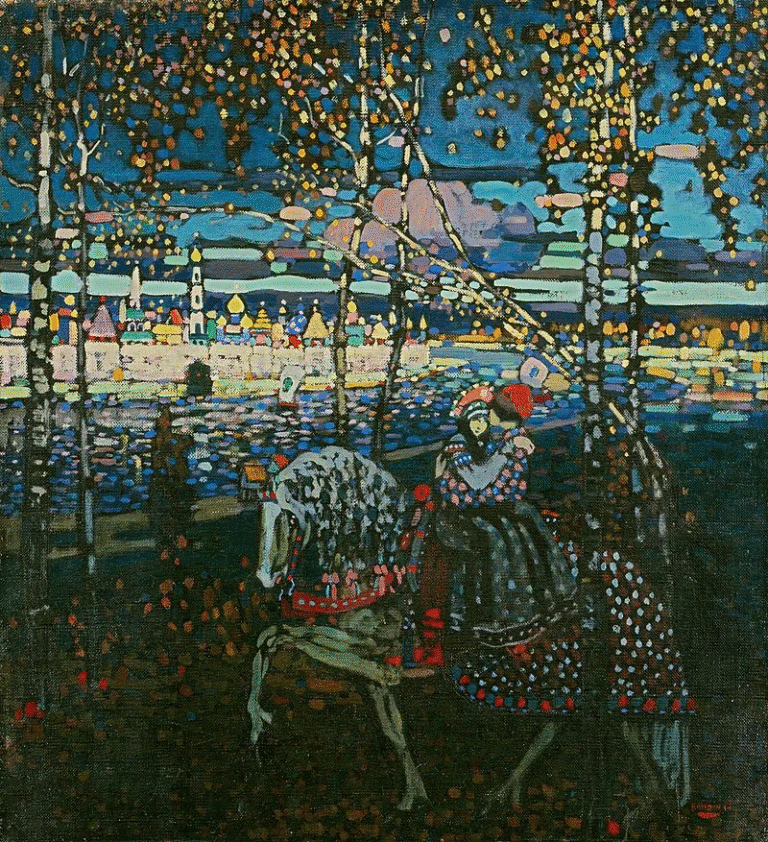La tragedia de Los Persas refleja claramente la visión esquílea del sufrimiento, a saber, la visión de que este es el más rápido camino hacia la sabiduría. Esquilo no presenta a Jerjes de un modo inhumano, pues uno de sus objetivos es que los atenienses se pongan en el pellejo del rey persa, de modo que, tras presenciar la tragedia, interioricen que fue la temeridad de Jerjes la que condenó a su pueblo, y eviten, por tanto, actuar de tal modo. Es un posible ejemplo de catarsis, expuesta por Aristóteles en su poética siglo y medio más tarde; en este caso, el de los Persas, digo, implicando que los atenienses habrán sufrido una purificación del tipo de convertirse en personas más prudentes, maduras, reflexivas y, por decirlo de algún modo, empáticas (para con los persas, quiero decir, pues Esquilo los retrata como lo que son, personas, aunque lo cierto es que tampoco sería muy necesario esto, pues, en general, en Grecia siempre se sintió gran admiración por el pueblo persa). Y precisamente lo que motivará esta catarsis serán el temor y la compasión (términos empleados por Aristóteles en su Poética); el primero, por el temor a sufrir lo mismo que Jerjes (o que otros personajes de la tragedia esquílea, verbigracia, Agamenón en la Orestía, o la familia de los Labdácidas en Los Siete contra Tebas); el segundo, porque son personajes muy humanos, a saber, que se presentan de un modo en que uno pudiera sentirse identificado con ellos (por ejemplo, en las difíciles elecciones que tienen que realizar los personajes de estas obras, como el rey que aparece en Las Suplicantes). Y por ello precisamente Aristóteles argumenta que las situaciones trágicas han de ser creíbles, para que el público empatice con los personajes y sientan así temor y compasión (y de ahí se deriva el hecho de que se postulara que las tres unidades, acción-espacio-tiempo, hayan de ser verosímiles). Pues, como dice Alcibíades en El Banquete, más vale aprender por experiencia ajena que ser un necio y hacerlo por la propia.
Con todo esto quiero decir que el propósito fundamental de la tragedia griega es, además de, obviamente, entretener, mostrar el sufrimiento de otros y traspasárselo al espectador, de modo que se logre mejorar al público al mismo ritmo al que lo hacen los personajes de la obra (en el ejemplo propuesto de Los Persas, Jerjes acaba arrepentido y reconociendo sus errores, tras haber sido explicitados incluso por el fantasma de su padre Darío). Así, se concluye que es el sufrimiento un gran modo de aprender a vivir, y que si en una sociedad no existe una dosis de sufrimiento suficiente, este ha de ser inducido por otras vías, por ejemplo, el de la tragedia. En una sociedad menos desarrollada que la ateniense del siglo V a.C., donde el sufrimiento hubiera estado aún más a la orden del día, no se habría necesitado de ninguna tragedia para «purificar» el alma (en la concepción griega del término) de las personas: habría bastado con el crudo sufrimiento vivido en sus propias carnes. Y si eleváramos al absurdo el caso de esta sociedad ateniense tan desarrollada (y relativamente próspera, aunque menos que Persia, por ejemplo), nos encontraríamos con nuestras sociedades occidentales de la actualidad; son estas la cima de la gran montaña cuya pendiente es el deseo humano de querer dejar de sufrir, con todo lo que ello conlleve.
1. Si vemos la felicidad como el no sufrir…
El capitalismo es, indudablemente, el sistema económico más eficaz para satisfacer las necesidades de la población. Desde un punto de vista estrictamente material le debemos absolutamente todo al desarrollo del liberalismo económico del siglo XIX. Vivimos, los más, de un modo inimaginable para los nobles y reyes más ricos de cualquier otro momento de la historia. Sufrimos poco por sobrevivir, en definitiva. Y sufrir poco implica aprender poco. Los más de nosotros, también, vivimos en un mundo burbuja, totalmente alejado de la realidad de países del tercer mundo, de la realidad de las guerras, de la realidad de las enfermedades, del hambre, de la contaminación extrema, de la falta de agua, de la falta de libertad… de la realidad que siempre acompañó a nuestra raza, en definitiva. Que se viva ajeno a la realidad del que sufre no es extraño; que se tienda a no sufrir, tampoco; el ser humano, al fin y al cabo, busca alejarse de esto, y ello no es en sí mismo criticable: lo criticable es la consecuencia de esta inevitabilidad, a saber, el dejar de aprender, el dejar de pensar, el dejar de vivir.
La concepción imperante de felicidad en la actualidad es, sin lugar a dudas, ausencia de dolor y sufrimiento. En este sentido, en occidente, la filosofía de vida predominante hoy día es el epicureísmo, y todo lo conducente a maximizar el placer y reducir el displacer cabe bajo el saco en que se puede aglutinar todo lo que conocemos como felicidad. Así, el sistema político que surja de este modo de vida será el que más huya del displacer. Si decíamos que el liberalismo económico brindaba a la población libertad y bienestar material, el sistema económico vigente en la actualidad occidental, la socialdemocracia, brinda menos de lo anterior, cierto, pero trae consigo, empero, algo que es capaz de aniquilar con aún mayor ímpetu el sufrimiento de las gentes: la seguridad. El quererse sentir respaldado por el Estado es un sentimiento hoy día tan fuerte, que ha provocado que esta institución se haya acabado por apoderar de todos los ámbitos de nuestra vida, en mayor o menor medida. No toca ahora hablar de qué potestades ha de disponer el Estado y de cuáles no, sino de las consecuencias que precisamente ha generado el hecho de que esté ahí como un ángel de la guarda (o al menos es como lo perciben amplias capas de la población) para salvarnos en cualquier momento del terrorífico libre mercado. Bueno, el asunto está claro: ha estupidizado a toda la sociedad. Esto no es discutible; nunca el ser humano se había comportado de un modo tan infantil como ahora (baste revisar qué programas son los más visualizados en la TV, la letra de la música más escuchada, el contenido de los libros más leídos, los temas de conversación más recurrentes, la opinión general acerca de cómo debería ser la educación, lo que defienden los partidos más votados, lo que proponen las modas más recientes, las fotos que más se suben a las redes sociales, etc.). Podráseme decir que los que ahora dedican sus días a ver Gran Hermano, sin saber ni tan siquiera de dónde proviene el nombre del programa, habrían en otra época hecho alguna otra estupidez; lo cierto es que no, no habrían hecho ninguna estupidez, habrían trabajado y sufrido. No digo que sea preferible que la gente trabaje en un campo de concentración a que la gente vea Gran Hermano; lo que digo es que la población sí es más estúpida hoy día que anteriormente, pues antes no existía margen de maniobra para los estúpidos de demostrar su estupidez realizando acciones estúpidas, y ahora sí disponemos de ese margen. Antes todos sabían hacer medianamente bien lo que hacían, porque, si no, se morían de hambre, aunque no supieran de lo demás: ahora ni saben hacer bien lo que hacen ni saben lo más mínimo de lo demás. Es decir, esto es un completo cachondeo.
2. Inflación del placer: neoepicureísmo
Se dijo ya que la visión tenida acerca de la felicidad es en el presente aquella propuesta por Epicuro, a saber, aquella en que lo fundamental es alejarse del displacer y acercarse al placer. Esto, tiene, empero, matices, pues también se tiene en gran estima a la fama y el dinero, hecho que se asemeja más a una visión hedonista que a una epicúrea, aunque esto no nos es relevante ahora mismo. Lo importante es entender que esta filosofía de vida está perfectamente respaldada, como se dijo, por el sistema político, y que se ha alcanzado un grado de reducción del displacer que, en caso de que fuera cierta la tesis epicúrea, habría de haber convertido a las gentes presentes en las más felices que jamás haya visto la historia, hecho que ninguno de nosotros habría de tener tan claro, pues la evidencia empírica nos transmite algo bien distinto, y es que en Occidente vemos que se está emprendiendo desde hace una década un proceso de polarización social, de insatisfacción general, de aumentos del número de divorcios y suicidios, de la fragmentación tanto nacional como internacional, con el consiguiente desprecio a lo no nacional… hechos todos, estos que digo, que no apuntan a que las personas estén especialmente conformes con la situación de bienestar material general que hemos alcanzado. Pudiera objetarse, no obstante, que se da este descontento precisamente porque el nivel de vida de las personas en Occidente no ha mejorado durante la última década, o que incluso ha empeorado. Estaría implícita, pues, la tesis de que la felicidad de las personas depende, entonces, de un incremento constante en su satisfacción y de un decrecimiento asimismo constante de su sufrimiento y displacer. En cuyo caso, estaríamos asistiendo a la afirmación de que existe una especie de inflación en términos de placer, donde el nivel de felicidad menguaría si la cantidad de placer no creciera por encima de la desvalorización que se va produciendo por el paso del tiempo en las comodidades que damos por hecho que tendremos y los sufrimientos que damos por hecho que estaremos en condiciones de evitar. Básicamente, valoramos menos disponer de agua corriente que un indio de baja condición social, obviamente, y, por ello, podemos ser más infelices que él disponiendo de este agua que estando él sin poder disponer de ella. Así, pues, un sistema basado en esta inflación constante que existe en términos de bienestar material, y que se adecúa a la visión, llamemos, neoepicureísta, de la felicidad, sería un sistema absolutamente inestable a medio plazo, pues, irremediablemente, las próximas décadas, viviremos un proceso de estancamiento económico de occidente, pues las zonas menos desarrolladas del globo podrán entrar a jugar en este gran fenómeno que es la especialización del trabajo, y relegarán a Europa y Estados Unidos a un plano secundario.
Por tanto, aquella visión de que nuestra felicidad depende, ya no sólo de evitar el displacer y buscar el placer, sino de que vayan creciendo progresivamente con el paso del tiempo (algo a lo que llamo neoepicureísmo), es una visión que, desde un punto de vista práctico, tampoco es funcional. De un punto de vista teórico, creo, muchísimo menos, pues condena a las personas a convertirse en borregos, como antes expuse, mas, si, al menos, hubiera sido un camino razonable para enfocar nuestras vidas desde un punto de vista práctico, quizá hubiera podido tener algún sentido verlo como funcional, pero definitivamente esto no es así. Ha de existir, en definitiva, una visión universalmente válida de felicidad, que no condene a muerte a la razón como consecuencia de una supresión de un pilar fundamental suyo que es el sufrimiento, ni que tampoco deje a las personas desprovistas de algún arma eficaz contra los tiempos en que vengan mal dadas. Una visión práctica que no dé lugar a sistemas inestables, y que, de paso, conduzca a las personas, no a la búsqueda del placer, sino del bien. Ese sistema tiene un nombre, ya por todos conocido: el estoicismo.