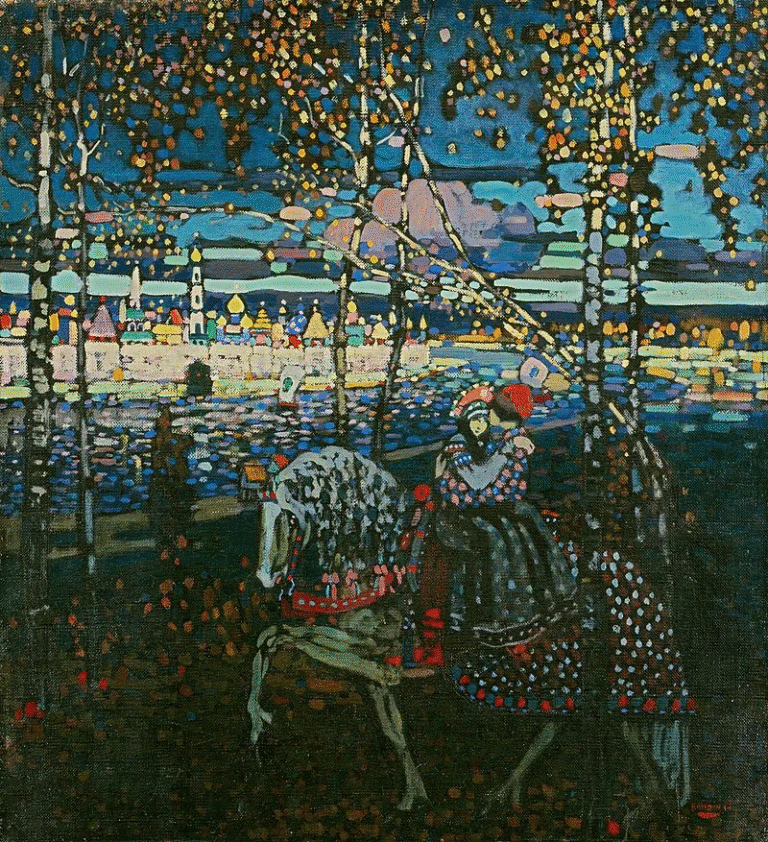He aquí la segunda (y última) parte de esos textos que di en llamar «Reflexiones» hace ya más de un año. Y, antes, una cosa. Aunque decir que lo que pensaba no es lo que pienso ahora es decir lo obvio, quería, aun así, hacer notar la desvinculación que ha de haber entre el que escribe y lo que escribe. Circunstancia particularmente ridícula, dado el caso de que lo que uno dice (oralmente, o por escrito), es lo que para los demás es uno (en todos los casos; excepciones pueden ser los mudos analfabetos). Y también porque el juicio que respecto de los demás emitimos suele ir asociado a lo que las tales personas dicen pensar (independientemente de si lo piensan o no; en cuyo caso, si los llamamos hipócritas, será por gestos nuevamente inseparables de las palabras). De modo que pudiera hacer parecer al lector esto el patético «todo está en el lenguaje». Pero no. No es eso lo que aquí quiere sostenerse. De hecho, lo contrario, a saber, que la «esencia» de algo es independiente respecto del lenguaje que se encuentra en su entorno, es lo que aquí se busca. Y se aplica, no por arrogancia, sino porque es lo que toca, a mí mismo (desvinculándose, nuevamente, lo kitsch —al así usarse— de la palabra «esencia», que estoy usando para «mi propia esencia», de mi «esencia» de facto). Por lo que es algo sencillísimo lo que se busca: que se considere que lo que digo es completamente ajeno a mí. Porque considero que hasta que algo de lo que escriba tenga valor alguno… ¡en efecto, no apropiareme yo de lo que no esté satisfecho! ¿Pues quién querría? Y dado que hablo en libertad, ¿qué remordimiento habría de comportar que no me sintiera autor de algo que otrora, incluyendo el futuro, escribí o escribiré…? Por tanto, y a gusto de uno, simplemente lo que fue no fue. Ahí radica la diferencia entre la historia, como se la entiende, y el conceptillo ese de «autohistoria», cuyo significado no requiere explicación: mientras que para reescribir la historia se requiere de armamento —tanto militar como «intelectual» (propaganda)—, para reescribir la autohistoria solo requerimos de: 1) el suficiente tiempo de aburrimiento como para pararse a pensarlo 2) escribirlo 3) mucha estupidez. Ahora bien, aunque parezca entonces yo, pues, querer tender a la estupidez (confirmándolo en actos y palabras), ¿por qué no separas, por ventura, al fin lo que digo de lo que pienso? En efecto, que la autohistoria es… polvo. Polvo del inutilísimo. Y he aquí un poco más de ese polvo. ¡Tómelo con gusto, pardiez
25. La preferencia de inutilidad sobre utilidad para determinar el valor del movimiento
[…] No solo basta con saber de la necesidad de lo necesario; es inseparable de esta máxima el conocer qué es innecesario. […] [Incluyendo] que dicho análisis fuera necesario. […] Habrán de tomarse en cuenta varios criterios para determinar qué es necesario y qué no lo es. Pudiera ser el principal el de la utilidad. […] Suele ser falso que se asocie a cada sustancia (o movilización de sustancia, a saber, la actividad, que pudiéramos denominar movimiento) la utilidad que realmente tiene. Así pues, es más fácil analizar el lado negativo de la utilidad, al igual que lo era de la necesidad: la inutilidad.
La inutilidad […] puede ser analizad[a] de manera más fría que la utilidad. De la utilidad pudiéramos extraer conclusiones erróneas; de la inutilidad, será más complicado […].
26. Mis «patologías» I
Soy, en efecto, un enfermo mental. Y son siete las patologías que, hasta ahora, he encontrado en mí. Son, no obstante, muchas más. Son las siguientes:
a) El ego
b) El tú
c) La voluntad
d) La envidia
e) La víctima
f) El olvido
g) El no-presente
El ego consiste en que soy un egocéntrico, arrogante y antipático.
El tú consiste en que la opinión de los demás me mata demasiado a menudo.
La voluntad consiste en que se pudren mis ideas por no ser llevadas a cabo a causa de mi falta de voluntad.
La envidia (posiblemente la más espantosa patología que quepa ser concebida) es la que me carcome al ver a los demás.
La víctima es lo que aflora en mí cuando deseo llamar la atención, y adultera lo que realmente soy.
El olvido es lo que no me permite progresar.
El no-presente es lo que me hace pensar en términos del pasado y futuro, olvidando lo que soy en el presente, y que me hace un gran daño psicológico.
27. Sobre la transformación de movimientos no sensoriales a movimientos sensoriales
Pocos quedan que no sepan de la vida moderna que es una mezcla insaciable de estímulos infinitos. Queda, pues, relegado a un segundo lugar todo aquello que no alimente directamente a los sentidos. Todo aquello ajeno a lo sensitivo está, en definitiva, en proceso de convertirse en pasado. Pero no hay mucho de nuevo en estas palabras. Sin embargo, es destacable que el estímulo ya no consiste meramente en que en un determinado movimiento intervenga algo que estimule lo sensorial, verbigracia, el ver la televisión. Lo grave es ya que mientras se dan movimientos no sensoriales, […] intervienen ya elementos estimulantes que entorpecen lo que antes estaba alejado de estímulos emocionales. Se han convertido, de esta manera, movimientos no sensoriales, en movimientos sensoriales. […] Se ve, de esta manera, un proceso en que el M3 (materiales puramente teóricos y racionales en la filosofía materialista de Gustavo Bueno) se transforma en M2 (materiales concernientes a lo psicológico, emocional, sensorial…).
[…] Así, a menudo se tilda a las instituciones educativas de “fomentar la memorización, en tiempos en que no es necesaria”, y se busca una transformación hacia “la creatividad y humanización; los profesores y alumnos deben ser iguales dentro del aula”… Esto es, desde luego, la degeneración que sufren las instituciones educativas hoy en día, reflejo de lo que sucede en el resto de la sociedad. Se reduce el M3, al M2. […]
29. El lenguaje como mal necesario
Que el lenguaje sea condición sine qua non para que exista el pensamiento, y que el lenguaje sea limitado, supone que el lenguaje limita [a]l pensamiento, de manera que si no existiera ese límite el pensamiento podría continuar expandiéndose. Es, por tanto, un límite. Una barrera. Y cualquier límite y barrera es un mal. Se concluye, así, que el lenguaje es necesario, pero es un mal. El lenguaje es, por tanto, un mal necesario. Esto lo vincula a otras formas de mal necesario, por ejemplo, el cuerpo […].
30. El lenguaje como modificador del pensamiento
Si el lenguaje es condición para el pensamiento, el segundo depende del primero. Por tanto, la forma que tome el primero hará que el segundo tome la misma. Y es así como se deduce que para cambiar la manera de pensar de alguien basta, en buena medida, con alterar su forma de lenguaje. Este poder pudiera usarse para diversos fines. Estos son algunos de ellos:
a) Expandir el pensamiento. […]
b) Limitar el pensamiento. Si queremos constreñir la capacidad cognitiva de alguien será vital que entorpezcamos su capacidad de expandir su vocabulario o conocimientos gramaticales, o bloquear que se aprendan nuevos idiomas. Fue lo que hicieron algunos religiosos en las Indias con los indios: no enseñarles español, y aprender ellos los idiomas locales para comunicarse con ellos en las lenguas indígenas. De este modo, se bloquearía en gran medida la capacidad cognitiva de los indios, que no podrían disfrutar de una lengua más rica y avanzada como lo es español.
c) Alterar el pensamiento. Si queremos no expandir ni constreñir, sino modificar lo ya existente, es necesario que adquiramos otros hábitos lingüísticos […].
31. La alteración del lenguaje como fórmula para tratar la patología del no-presente.
Si […] conocemos qué errores tiene nuestro modo de pensar, sólo hemos de comenzar a extirpar de nuestro vocabulario habitual aquellas palabras que fomentan la forma de pensar que queremos evitar. Si nos encontráremos en la situación en que uno piensa demasiado en términos de futuro y pasado, a saber, que uno padezca la patología del no-presente, podremos actuar de algunas maneras para tratar nuestra “enfermedad”. […]
[…] Si no disponemos de modos en que podamos referirnos a futuro y pasado, este mal no podrá actuar. Simplemente, se verá obligado a desaparecer. Es como si hubiéramos muerto para esta forma de pensamiento: ya no somos huésped de estas ideas. Esto no significa, obviamente, que olvidemos los tiempos verbales de pasado y futuro; significa, por el contrario, que simplemente en nuestra vida habitual rehusemos utilizar estas formas verbales. Restrínjase, pues, el modo subjuntivo, exceptuando el presente de subjuntivo; restrínjase asimismo el condicional; restrínjase asimismo toda forma de pretérito y futuro; foméntese el presente y el imperativo en lugar del subjuntivo o condicional.
Éste, y no otro, será el mejor método posible en que podamos centrar nuestra mente en el presente, y desviarnos de situaciones deseables (ya que así se elimina el desiderativo y todas sus expresiones), de situaciones futuras, o de situaciones pasadas.
32. Gráfica II: ¿Qué forma adquiere el camino hacia R+?
Cabe preguntarse uno si existe una tendencia a lo que hemos de pensar, a saber, un punto final en que se dé R+ (que se encuentra en infinito), y que haya un camino recto hacia tal punto, y que cada paso avanzado en dicho camino nos coloque en una posición que sea mejor que el anterior, como si de las ideas de Hegel acerca de la historia se tratase. Esto sería una forma lineal y=mx+n.
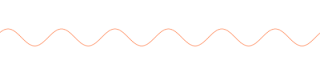
Quizá exista, en cambio, un camino […] en forma de ondas periódicas (y=senx) […] Las ideas retornan en algún punto y nos hacen pensar que estamos en un estadio mejor que cuando tuvimos ideas similares en el pasado porque ahora se ha dado, en definitiva, una ‘depuración’. También pudiéramos describir este tipo [de] camino en forma de ondas periódicas como una espiral cada vez más ancha.
Estas dos formas descritas son infinitas. Existe, no obstante, la posibilidad de un polígono de tantos lados como uno quisiera imaginar. Esto sería lo más aterrador, y bastante descartable. Consistiría en que cada vértice sería una idea, y los lados la unión entre ellas; la transición. Así pues, habría un número limitado de vértices para las diferentes personas, y la persona estaría encaminada a no avanzar, sino que únicamente se desplazaría de vértice en vértice en forma de “ círculo”. […] Un camino en forma de polígono supondría que sería imposible llegar a R+ […]
Pudieran concebirse otras figuras sobre el plano, por ejemplo, el punto [(x,y)]. El punto sería suponer que pensamos igual toda nuestra vida. Es, por tanto, inviable. También el segmento. El segmento sería escalofriante. El segmento supondría que hay dos extremos, ninguno en R+ , y que existe un conocimiento limitado para cada ser humano. Pudiéramos pensar en la circunferencia [x²+y²+Cx+Dy+F=0]. La circunferencia no sería más que un polígono cerrado de vértices infinitos. […]. Podría concebirse la parábola [cóncava] […],

[el punto máximo], el vértice, sería un punto finito. Todo consistiría, pues, en que se analizara a qué altura se encontraría el vértice […]. Podría concebirse la función raíz cuadrada (y=x½), donde habría una tendencia en que, a más conocimiento, más rápido se continuaría avanzando hacia R+ en un principio, pero que luego dicha tendencia acabaría por desaparecer, haciéndose el crecimiento de la razón muy difícil a partir de cierto punto.
Quizá sea más realista pensar en una función exponencial (v. gr., y=e^x) […]. Cada unidad de conocimiento hace más corto el camino restante hacia R+. Cada unidad de conocimiento es cada vez más útil porque puede ser mejor aprovechada por el que la capta.
33. Cómo la forma que se escoja como camino verdadero hacia R+ influye en la patología del ego.
Analizar los diversos caminos que pueden existir hacia R+ y decantarse por uno u otro supone más que una mera especulación. El hecho de cómo veamos nuestro camino hacia R+ supone que nos veamos en una u otra situación respecto de los demás. Y cómo nos vemos nosotros respecto de los otros es lo que influye en cómo de grande es nuestro ego. Es, por tanto, importante no el hecho de cuál es la forma verdadera del camino a R+ (al que llamaremos RaR+); eso es estéril, […]; lo importante de esto es cuál tomemos como verdadera nosotros, […], pues esto influirá en nuestro modo de vernos respecto de los demás.
34. Las consecuencias de ver RaR+ como una función lineal, de raíz cuadrada o exponencial para el ego
[…] Al situarnos en [un] determinado tramo de la recta, y ponerlo en contexto comparándonos con los demás, estaremos emitiendo juicios arbitrarios acerca de nosotros y de los demás. Y si somos arrogantes tenderemos a colocarnos más a la derecha de lo que debiéramos, […]
Ver Rar+ como una función lineal, de raíz cuadrada, o exponencial, lo único que hará será hacernos enfermar. Por mucho que pudieran ajustarse a la realidad, deberemos tomarlas como falsas si queremos erradicar la patología del ego.
35. Las consecuencias de ver RaR+ como una función del seno, un polígono o una circunferencia para el ego
[…] [En estos casos] no podremos compararnos: todos estamos en un ciclo diferente; a saber, el polígono es diferente para todos nosotros, porque tenemos características mentales diferentes. Por tanto, no cabrá concebir una situación en que dos personas estemos en el mismo polígono, uno en un vértice y otro en otro.
Sin embargo, el polígono no es la solución. El polígono puede tener muchos vértices, o pocos. Y eso nos puede hacer pensar que nuestro polígono es mayor que el de otro, por poner un ejemplo.
Pero esto mismo no sucede con la circunferencia: la circunferencia tiene vértices infinitos, y pudiera estar uno en una zona de la circunferencia y otro en otra. Tiene, empero, un problema: […] es imposible llegar a R+. Y para solucionar esto habremos de acogernos en la función del seno, de ondas periódicas e infinitas, y que cada vez tienden más a infinito (viendo, en este caso, infinito no arriba, sino a la derecha). Por tanto, la función del seno cumple la función de que RaR+ sea compatible con R+, y también cumple la función de admitir que cada uno tiene ondas de características diferentes e infinitas, y en la misma proporción, por lo que una comparación no es posible.
36. Ver RaR+ como función del seno como fórmula para tratar la patología del ego.
[…] [Ver] RaR+ como función del seno […] erradica directamente cualquier pensamiento de que pensamos de forma más racional, mejor, o seamos más inteligentes que los demás. De esta manera se elimina uno de los componentes fundamentales del pensar que somos “superiores” al resto, a saber, el pensar que sabemos más que los demás. No hubiera de considerarse algo así en ninguna situación. La comparación en términos de R entre individuos concretos es absolutamente estéril. Es útil comparar R- (ya sea por R1-R2-) con R y R+ para entender qué situaciones se dan en la realidad […], pero no para determinar si somos superiores o inferiores intelectualmente a los demás. En efecto, hay quien tiende más a R+ que otros. Es un hecho innegable. […]. Pero esto no debe hacernos pensar en quién en concreto es estúpido y quién es racional. Eso nos debe resultar indiferente. Y ver RaR+ [como] f(x)= sen(x) puede ayudarnos a acercar nuestra visión del mundo a esta posición.
37. Mi opinión acerca del verdadero RaR+
Opino que RaR+ = x², dado que es lógico que quien ya sabe utilice mejor lo aprendido. Pero como tratamiento del ego he de admitir que he interiorizado que RaR+ [como] f(x) = sen(x) puede ser bastante adecuado, y, a la vez, muy útil.
38. Gráfica III: Sobre espectros pasados debido a la visión tenida de RaR+
Pudiera ser consecuencia del RaR+ visto como RaR+=x; RaR+=x²; RaR+=x½, que se viera en aquellos que piensan como nosotros hace tiempo una especie de espectro anterior nuestro, a saber, un espectro de nuestro pasado. […] la expresión máxima de que se está pecando de arrogante es precisamente la de ver en otros un espectro pasado nuestro, a saber, ver en otros los modos de pensar que nosotros tuvimos hace tiempo, y pensar que son inferiores; que van retrasados respecto de RaR+. […] [Entonces somos] víctimas de una arrogancia brutal.

Siendo eje de RaR+ donde RaR+=x ½ : A < B < R+
Siendo eje temporal donde el punto A (pasado) es anterior al punto B (presente) en EGO (uno mismo)
Siendo en el presente A el punto de otro (el ente con el que se compara el EGO) respecto de RaR+ y siendo B el punto en que está EGO.
39. Mis patologías II
Sumándose a las otras siete, y haciendo de mí un ser aún más deleznable, añado dos patologías mentales más a la lista:
a) La arbitrariedad. En efecto, creo que mis reflexiones están cimentadas sobre principios racionales. Esto es, con todo, una gilipollez. Salta a la vista que en ellas hay de todo menos racionalidad. Me saco de la manga muchas premisas y las perpetúo a lo largo de todo el argumento de un modo presuntamente racional.
b) El bloqueo. Consiste en que bloqueo la entrada de nuevas ideas a las que ya tengo cuando creo fervientemente en un principio que, pensado como sacado de la razón, pudo ser muy arbitrario realmente el método para llegar a él. […]
[…] Quedan, pues, nueve, de momento, [patologías], que son: el ego, el tú, la voluntad, la envidia, la víctima, el olvido, el no-presente, la arbitrariedad y el bloqueo.
40. La aseveración de la patología del ego a causa de creerse que capacidades argumentativas y RaR+ van de la mano
El lenguaje puede, como ya se dijo, alterar la mente de quien lo utiliza. Y como tal, influye directamente en cualquier patología. […] También puede ejercer un efecto negativo, por ejemplo en la patología del ego.
[…] No tiene por qué ir en consonancia el estadio de uno en RaR+ con sus capacidades lingüísticas o retóricas. Hay genios de la argumentación cuyas ideas son francamente pobres, y se sitúan en las antípodas de R+. [… ] Lo único que muestra [pensar lo contrario] es una ignorancia absoluta acerca de la naturaleza del conocimiento y la retórica. […]
41. El uso de un lenguaje sencillo como fórmula para reducir la aseveración de la patología del ego a causa de creerse que capacidades argumentativas y RaR+ van de la mano
[…] Si no vemos en nosotros, (aunque el arrogante lo ve aunque no lo haya) ningún tipo de superioridad retórica, o de capacidades lingüísticas, nos será más complicado el vernos en un estadio mejor lingüísticamente hablando que otros […]. Si escribimos y hablamos de manera sencilla, alejado tal lenguaje de todo tipo de ornamentos innecesarios, nos situaremos en un plano más cercano al del resto de personas en lo que concierne al acto comunicativo, y nuestra arrogancia podría, potencialmente, disminuir.
[…] Podremos seguir cultivando el lenguaje a la hora de leer, o de escribir para nosotros mismos […] Pero lo que nunca hubiera de hacerse sería el hecho de hablar con los demás como nos gustaría que nos hablasen: eso es, simplemente, una estupidez. Ha de hablarse con quien haya de hablarse con el modo de hablar que haya de ser usado; y a menudo tal modo de hablar será coloquial y simple, pues otro lenguaje más formal no evocaría más que arrogancia y superioridad.
Esto no es, pues, falsear lo que somos. No es ocultar nuestra esencia. Es, por el contrario, saber adaptarnos a cada situación […]
42. Distinción entre historia y pasado a la hora de tratar la patología del no-presente
No se crea […] que la supresión de las formas verbales del pretérito […] debiera aplicarse también para suprimir toda concepción que concierna al pasado, entendiéndose el pasado en este caso como historia. […] Ha de aplicarse esta regla para que, al pensar en nosotros, en nuestra esencia, que solo es presente, no se vaya nuestra mente al pasado (o al futuro) […]. Sin embargo, esto no debe aplicarse en ningún caso a la historia. La historia ha de ser comprendida con el fin de […] suprimir mucha de nuestra arrogancia, […] pues [ella] nos hace comprender lo diminutos que somos. [Historia Magistra Vitae Est]. Por tanto, al hablar de[l] pasado, céntrese el individuo en el pasado ajeno a él, puesto que lo verá de un modo más objetivo.
43. Distinción entre los análisis racional y sentimental del pasado de uno mismo, y el porqué del uso exclusivo del análisis racional
Claro que existe la posibilidad de que se aprenda mucho de nuestro propio pasado, como individuos […] para que sepamos quiénes somos y en qué errores no hemos de volver a caer. Pero todo esto no ha de hacernos pensar que hemos de centrar nuestros esfuerzos en ser arqueólogos de nuestro pasado […] Se piense en el pasado únicamente cuando se intente extraer alguna conclusión valiosa desde la razón, y nunca cuando nos dejemos llevar por las emociones, puesto que el pasado, cuando va sazonado por emociones del presente, siempre hace daño, ya que, por buenos que fueran tales tiempos, nos hacen recordar que jamás volverán. Y, en cambio, si va sazonado por la razón, […] lo que nos aporta es mucho, y ha de ser tomado en consideración. Pero como el que es enfermo del no-presente no puede controlar estas dos formas, […] habra de privársele del uso pleno del pretérito, para que no se haga más daño de lo que el pasado le pueda brindar.
44. La puesta en marcha del mecanismo reflexivo en momentos desocupados forma parte de todos los seres humanos, cualesquiera que sean sus capacidades cognitivas
Es simplemente estúpido el que piensa que si está en un estadio más cercano a RaR+ que B es por tener capacidades superiores que le han permitido razonar y reflexionar más. Existen personas con mejores capacidades que otras desde que fueron dados a luz, es cierto, pero esto no debiera cegar a la mayoría acerca de por qué ellos están en A y algunos en B (o al revés). Las diferencias cognitivas son menores de las que solemos creer, pero es posible que la diferencia cognitiva (DNRaR+) genere un efecto multiplicador […] Considérese una situación en que la DNRaR+ es del 1% entre [los sujetos] A y B. Luego véase que A es, en realidad, un 10% (por poner un número) más inteligente que B. Mi tesis supone que dicha multiplicación se debe a que ese 1% en DNRaR+ hace que B dedique más tiempo a actividades contrarias a R, (movimientos I) que A, y que cada unidad de tiempo dedicada a I por B y a R por A hace que la diferencia se ensanche. Por tanto, lo que hace que las personas sean, en efecto, tan diferentes entre sí en lo que respecta a lo racionales o inteligentes que sean es, no DNRaR+, sino que unos dedican más que otros a pensar. […] Las diferencias en R, por tanto, solo pueden aliviarse mediante la reflexión, y todas las personas disponen de esta capacidad de un modo muy similar.
La reflexión es, pues, aquella capacidad inherente al ser humano, y cuyas diferencias entre las diversas personas se reducen a DNRaR+, a saber, porcentajes muy bajos. Se fomente, pues, que se abandonen los movimientos I, y se fomenten los movimientos R, sin que se mezclen los movimientos sensoriales y no sensoriales, pues todo el buen intento se iría al traste (que es lo que sucede en las instituciones educativas, donde no se fomenta realmente R, sino I).
Y la reflexión surge, ha de saberse, en momentos en que no hay movimientos sensoriales que puedan darse, a saber, en momentos alejados de todo estímulo, que son los movimientos considerados por los que vivimos en el R2- como “momentos aburridos”, “situaciones aburridas”, “actividades aburridas”…
45. Sobre este conjunto de reflexiones
La inmensa mayoría de “reflexiones” aquí escritas son, en realidad, un conjunto de escritos formulados mediante un lenguaje […] complejo, con incluso palabrejas inventadas por mí mismo, cuyo fondo es, realmente, un conjunto de ideas inconexas, arbitrarias, absurdas, de poca importancia, irracionales, y que, lejos de formar un sistema de ideas, conforman unas páginas llenas de sandeces y despropósitos que ni yo mismo hubiera de pensar, por loco que esté. Por tanto, hubiera de organizar mi pensamiento de un modo sistemático, pues esto es simplemente patético. Hubiera primero de investigar, antes de escribir, pues las porquerías que pueda escribir sin saber nada del mundo sólo harán de mí un ser aun más patético de lo que ya soy. Y a la vista está que solo escribo lo que me sale de los cojones, sin el más mínimo orden. […] Si escribo así es porque pienso así. Si escribo de un modo desordenado y excesivamente decorado siendo mis reflexiones realmente un vertedero de ideas vacías, ¿qué es mi mente si no un conjunto de “ideas” vacías desordenadas, sazonadas con gilipolleces para que me crea yo mismo que soy muy sabio, sin saber absolutamente nada?
Déjeme, pues, de estupideces tan grosas, pues no dispongo del tiempo necesario […] Estas reflexiones son, en realidad, una pérdida de tiempo.
Lo que piense yo será escrito de ahora en adelante no de este modo gilipollesco que llevo cultivando, sino escribiendo palabras sueltas, pues para tardar lo menos posible y poder dedicar mi tiempo a lo verdaderamente importante, a saber, aprender de los demás, pues yo, desde luego, no sirvo para reflexionar. Patético. […]
46. Sobre cómo vivir la vida
La vida cobra sentido únicamente bajo los lemas de honestidad, razón y bondad, y todo lo que se desvíe de esto se desvía de lo que el ser humano ha de ser. […] [Y] no temer a la muerte, ni al daño, en caso de que fueran tales las consecuencias de hacer caso de la bondad, honestidad o razón. […] Todo lo que somos y seremos es lo que se ajusta a lo que el universo ha de ser; lo que el universo ha escogido para nosotros; nada más.
47. Giro metodológico del autoparadigma [Último escrito, de cuatro meses, aproximadamente, más tarde que el inmediatamente anterior]
He de, en efecto, renovar aquello, pues no hay evolución visible situándome en el paradigma presente. Responderé a diversas cuestiones de cara a aclarar el cómo: el objeto, el modo, el sujeto, el cuándo, la velocidad, el dónde, el con quién, el qué consecuencia, el qué causa, el sentido, el qué moderación, el qué amor, el método en que me base, el hacia qué, el por quién, el qué fallos, el qué dogma, el qué soluciones a qué problemas del sujeto.
El objeto: La felicidad.
El modo: Moderación en lo ético. Lo razonable en lo dianoético. El hábito de lo anterior elevado al extremo moderado y razonable respectivamente.
El sujeto: Un yo sin sentido, arrepentido, incompleto, insatisfecho, inmoderado, infeliz, envidioso, no autoaceptado; ánimo de mejorar lo anterior.
El cuándo: En el recorte de la ayuda a sí; en el recorte de la comida; en el recorte de la vaguedad; en el recorte de la nada; en el recorte del desorden y orden; en el recorte de la distracción; en la expansión de la virtud dianoética; en la expansión de la ayuda; en el bis das si cito das; en la expansión de la rutina ética; en la adaptación y aprovechamiento de la conversación, con planificación rápida y efectiva.
La velocidad: En un ataque profundo a mí mismo en cada ocasión en que desconecte de mí; en una constante aprobación externa de la mano de sí y de ello en cada elección, rápida, y eficaz.
El dónde: En el recorte del espacio-nada; en la eficacia y el no desperdicio; en la oportunidad de cada situación. En mi centro.
El con quién: Aquel que preste menos sustancia material de que yo preste a sí; aquel que preste sustancia formal de valor en mi aprovechamiento de la oportunidad otrora no vista; cualquiera que sométame a cualesquiera situaciones novedosas; aquellos que en afectos brindan solidez al sentido confuso; aquellos que en rigidez mental inviten a la profundización dianoética; aquellos que tienten con la incontinencia feliz.
El qué consecuencia: El no-arrepentimiento; la satisfacción; lo redondo; lo adecuado y razonable; el no aquello-ello-yo; el presente; la moderación; la lucidez examinadora; la vida feliz.
El qué causa: El no sentido; la relativización y escepticismo; el no dogma; la comparación; el achicamiento; el pasado constante; el mostrar; el pendiente estar.
El sentido: Lo infinito e imposible: lo perfecto. A lo que no hay ha de buscársele si necesario es que sea para que sea, y, por ello, al absurdo puede elevarse el sin sentido, y, que, de tal modo, alguna luz, o, más bien, camino, o, incluso, dolor hermoso y que no se consume pueda surgir.
El qué moderación: En el cuerpo y en el alma. Que para lo primero lo que haga a uno prescindir de lo estrictamente necesario, y que, para lo segundo, se haga caso de la más media virtud ética. En el saciar, del oído, del gusto, del olfato, del tacto, de la visión; en el no saciar, de la razón, con la moderación extrema, ni por exceso ni por defecto.
El qué amor: Motor por el bien y para el bien. Mas, en esta justificación, un fin en sí mismo hacia el objeto de esto. Al mundo y lo bello en él. A lo difícil, e imposible, aunque menos que lo posible y alcanzable mas difícilmente. Estímulo del progreso.
El método en que me base: Formalización en escrito. Extracción y expansión. No repetición futura: en lo teórico, que no en lo práctico. En la comparación matemática lenta y progresiva. En la corrección por examen personal al instante: en la comparación con sí. En el dolor del alma. De la profundización en aquella enfermedad remedio de la vida y del sentido, mas en la razón.
El hacia qué: En hacia un presente del no pasado ni futuro, ante todo. En la redondez, tanto radial como dual. Y, de aquello, felicidad. Al no mostrar el no ser, mas el ser y en toda su expresión: en lo verdadero, y de lo digno poder decir, que sí altanería frente al alto y no vanidad de aquello, y jamás propiedad de jóvenes de la vergüenza, que un maduro mental, o, en lo que deba por dictado divino.
El por quién: Por lo estrictamente natural. Porque no puedo ser comprendido en mí mismo ni feliz si de aquello prescindo: y qué es aquello, no, mas mueve, si no, no sería. Lo divino.
El qué fallos: En la revolución próxima, espero, solo cuando esto dé de sí, muchos veré. Mas, por ahora, quizá… Cambie, a lo mejor, el objeto, el modo, el sujeto habría de cambiar necesariamente, pues ahora en ruinas está, el cuándo se renovará, y la velocidad y dónde probablemente escasamente mejoraré. Que, un fallo, no saber qué; mas continúe: el con quién no sé, quizá equivocado esté, y el hasta qué punto la moderación es y debe ser cambiaré, que también mi percepción del por qué: mas no puedo más y lo que me sale de mí es el fallo total: no aceptar mi profunda inexpresabilidad, que la palabra de nada me servirá, y, para aquello, algo habré de encontrar, pues es, definitivamente, lo que más me pudrirá, y no me deja más que llorar interiormente del no dar. Ya… Oh, oh, oh… Ya… Método… Algo que no exista, o, quizá, no haya probado: gran fallo… ya…
El qué dogma: Si no lo encuentro en un abismo escéptico caeré. Mas la belleza del todo no puede no regirse conforme a un determinado, aunque mínimo sentido irracional. No. No puedo ya más. Encuéntrelo. Que muero por segundos. Oh… Nada sé de aquel, aunque mi autojustificación del casi todo es, a buen seguro, dogma, pero del peor de ellos, pues es dogma escéptico que me hace pensar que crítico soy, mas puramente crítico, ¿cómo se será? Que no. Que el todo es demasiado para la razón y para mí y para la verdad… Y por ello… Nada encontraré yo jamás.
El qué soluciones a qué fallos del sujeto: La más vil mierda. Aquella solución, junto a romper el ser y la pseudorealidad, aquella es la solución para alguien que estima todo en más de lo que en realidad es, empezando por la vulgaridad de su mismo ser. Tómese menos en serio la realidad. Que hasta lo más sublime y espectacular es patético y vulgar. Relativícese, que todo es asá, no del modo en que a un poeta gustaría que fuese, ya… Duérmase para siempre, ¡qué bella solución aquella, oh, oh… duérmase en un silencio absoluto para siempre, oh, por favor, pero ya…! Aquella es la solución final… ¡Cómo se va a aguantar más! Mas cuando toque, que a mí, por el momento, esta bellísima totalidad no me lanzó a tal… Mas te esperé, te espero, y te esperaré hasta el final… lo que nunca será. Oh, qué patético me siento a mí y a mi misma capacidad, que con palabras nada puedo en esta vida, que a ti, a ti, quien importas, y que ante mí como una fría roca permaneces, nada, ¡oh, nada…!, nada podré jamás expresar.