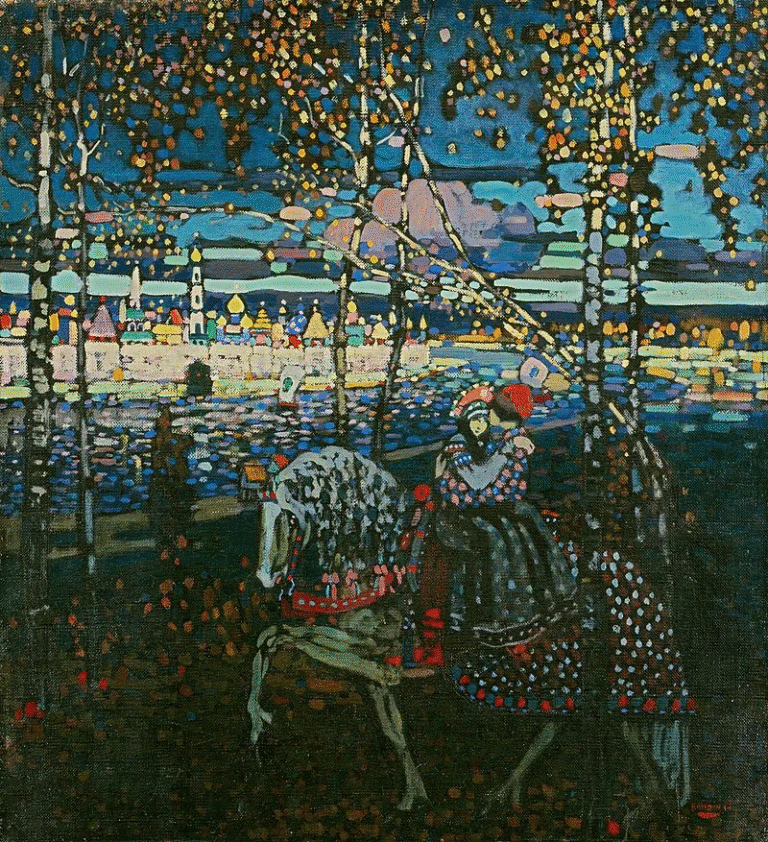se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende al corazón y lo refrena.
Y en tanto que
el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;
coged de
vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.
Marchitará la
rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre.
Garcilaso de la Vega
COMENTARIO DE TEXTO
Este poema de Garcilaso de la Vega pertenece, como toda su
obra, al género lírico; si lo consideramos como tal, se incluye, a su vez,
dentro del subgénero de los sonetos (pues, dada la importancia histórica de
este tipo de composición estrófica, hay quien lo entiende ya como un subgénero
lírico en sí mismo). De hecho, es él quien hizo que el soneto comenzara a ocupar
el puesto de honor que ocupa en nuestras letras. Para entender esto, hemos de aclarar
primeramente en qué contexto vivió nuestro poeta.
Garcilaso de la Vega nació en Toledo allá por 1501, poco
después de que lo hiciera el futuro emperador Carlos I, figura que no podemos
olvidar aquí, por haber girado la vida de Garcilaso en torno a la suya (pues,
además de poeta, fue, ante todo, soldado del Rey). Conoció precisamente en la
Corte al también poeta Juan Boscán, persona sin la que la obra de Garcilaso no puede
comprenderse, pues los rasgos más característicos de la misma, que podemos
considerar renacentistas, no serían tales sin el influjo italianizante del
momento; influjo que solo pudo calar en nuestro autor gracias a las ideas que a
su amigo llegaron por parte del embajador veneciano Andrea Navagero. Se narra a
este respecto lo que sucedió en una epístola de Juan Boscán: «Estando un día en Granada con el Navagero, tratando con él
en cosas de ingenio y de letras, me dijo por qué no probaba en lengua
castellana sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de
Italia». Mas resultó a Juan Boscán difícil usar este tipo de versos
endecasílabos, de modo que pidió a su amigo Garcilaso de la Vega que tratara de
implementar él mismo estos rasgos italianizantes en sus propios poemas. Y no
solo fue capaz de superar Garcilaso a Juan Boscán, sino que fue el responsable,
como decimos, de la popularización del soneto (que hasta entonces solo había
intentado usar en España el Marqués de Santillana, familiar, dicho sea de paso,
aunque lejano, de Garcilaso de la Vega, en su obra de 42 sonetos “fechos al
itálico modo”), incluso llegando a desbancar este tipo de composición a las
tradicionales españolas (aunque hay que señalar que autores como Cristóbal de
Castillejo siguieron cultivándolas).
Por tanto, podemos considerar que el
Renacimiento (en lo literario) se importa a la península Ibérica con el
comienzo de la obra de Garcilaso de la Vega (más en concreto, en 1526, fecha en
que se da el encuentro entre Navagero y Juan Boscán). Con él llegan todas las
formas propias de dicha corriente literaria (más específicamente, las del
llamado «Primer Renacimiento», con que se abre el Siglo de Oro), que iremos detallando
progresivamente. Pero continuemos, de momento, con la vida del autor del texto
que tenemos entre manos. Sabemos de él que dominó, además del italiano y el
francés (dado que pasó mucho tiempo en Italia, así como luchando contra los
franceses), el latín y el griego. Y esto es relevante porque permitió a
Garcilaso instruirse en autores clásicos (y en la mitología grecolatina que la
lectura de dichos clásicos comporta), así como en la literatura italiana del
momento (caso de La Arcadia de Jacopo Sannazaro, que influirá de forma
decisiva en la estética de la poesía de De la Vega), o no tan del momento
(principalmente Petrarca, que tuvo un peso grandísimo en el modo de ver el amor
por parte de los poetas renacentistas). En este asunto del amor, además del
petrarquismo (que plantea un amor en conflicto, entre el deseo y el constante
rechazo), hemos de subrayar la presencia constante de un amor extremadamente
idealizado, que popularmente se conoce con el nombre de amor platónico (pero
que tiene más que ver con el neoplatonismo que con la propia visión del amor de
Platón). De hecho, subyace a todo el Renacimiento (y, por consiguiente, a la
obra de Garcilaso) un neoplatonismo humanista e idealista, fruto del interés
surgido en Florencia por Platón durante el Quattrocento, de la mano de
pensadores como Marsilio Ficino. Y podemos ver en la propia vida de Garcilaso
de la Vega un ejemplo de amor platónico, que marcó de forma decisiva su obra.
Hablamos del amor no correspondido que sintió por una dama de la reina Isabel
de Portugal, que conoció en su boda con Carlos I (a pesar de que el gran poeta
renacentista ya estaba casado). Se llamaba Isabel Freire, aunque en sus versos
empleaba para referirse a ella el nombre de «Elisa». Hay quien dice que se
observa un cambio en el contenido de los poemas de Garcilaso antes y después de
la muerte de la dama. Se hace la misma distinción que en el Cancionero
de Petrarca (que se publicó en un principio con el nombre de Rime in vita e
Rime in morte de Madonna Laura): los escritos en vida de Isabel (Poemas
in vita), que se rigen por el amor planteado por el petrarquismo (siendo
especialmente relevante el sentimiento de desengaño ante el rechazo), y los
escritos tras su muerte (Poemas in morte), en que el autor, nostálgico,
recuerda el pasado casi como si realmente hubiera tenido lugar en algún momento
la tan deseada relación. Ahora bien, también hay quien plantea que este amor
hacia Isabel Freire (atribuido en un inicio a Juan Boscán) nunca fue realmente,
y que no se trata más que de un mito popularmente aceptado acerca de nuestro
poeta.
En cualquier caso, lo que está claro es
que la breve obra de Garcilaso de la Vega (solamente tres églogas, treinta y
ocho sonetos, dos elegías, cuatro canciones, y una oda) es toda una en lo
concerniente al contenido: siempre trata el asunto del amor. Y también es
relativamente uniforme en el estilo: siempre trata de buscar un equilibrio
alejado de la afectación; trata de aunar la búsqueda de la perfección en la
forma con la naturalidad y la sinceridad. Trata, en definitiva, de transmitir
al lector los sentimientos del poeta de un modo genuino, pero, a su vez,
elegante. Y para ello se hará uso de numerosas figuras retóricas, tanto de
origen castellano como italiano; mas nunca en un exceso tal, que dé lugar a un
estilo pomposo; al contrario. Lo que se busca es el equilibrio.
Por acabar este apartado, es importante
señalar que la obra de Garcilaso se publicó póstumamente (quien pereció en 1536
en asaltando una fortaleza francesa en la Provenza. Se asemeja esta a la muerte
de Jorge Manrique; nuevamente, ambos son el prototipo de caballero
renacentista: soldado y poeta). Es más, lo hizo incluso después de la muerte de
Juan Boscán (1542), responsable de la publicación de las obras de ambos (en
parte, pues el trabajo lo remató su esposa, cuando Juan Boscán, como digo, ya
había fallecido). Se publicó bajo el nombre de Las obras de Boscán y algunas
de Garcilaso de la Vega. El éxito de nuestro poeta se produjo, no obstante,
algo más tarde, con la publicación de un tomo exclusivo de su poesía. Acabaría,
finalmente, su obra, por pasar a ser considerada de mayor relevancia que la de
su amigo, y su innegable calidad haría de Garcilaso de la Vega uno de los más
célebres poetas de toda la literatura española.
De ahora en adelante nos centraremos en
este poema en específico, a saber, el soneto número XXIII. Podemos mencionar
dos temas principales: la bella descripción que se hace de la amada, en
relación con los sentimientos del autor, y la invitación que se le hace a
aprovechar el tiempo y la juventud. Estos temas van en estrechísima relación
con varios tópicos. Por un lado, descriptio puellae se ciñe
completamente a ese primer tema que hemos comentado; por el otro, destaca
especialmente la variante collige virgo rosas del famoso carpe diem,
pues se anima, como decimos, a la joven a que haga uso de su tiempo: «coged
de vuestra alegre primavera /el dulce fruto, antes que el tiempo airado / cubra de nieve la hermosa cumbre». En el último terceto destaca especialmente el tópico tempus
fugit: «Marchitará la rosa el viento helado, /todo lo mudará la edad
ligera».
Hemos, pues, ya expresado implícitamente
en qué dos partes habríamos de dividir el texto, esto es, cuál es su estructura
interna. Los dos cuartetos primeros describen a la amada del autor mediante un
intenso uso de metáforas, así como de adjetivos y sustantivos cargados de color
y movimiento. Se trata de un retrato muy vivo, que atrae profundamente.
Garcilaso intensifica la emoción lírica cuando afirma que «vuestro
mirar ardiente, honesto, / enciende al corazón y lo refrena». La segunda parte es aquella que comprenden los dos
tercetos. En ellos, se anima a la joven a que aproveche su lozanía. Garcilaso
lo hace recordándole cómo el tiempo no deja de pasar, y cómo hasta la hermosura
que ahora brilla en ella con tantísima fuerza, inevitablemente, en un futuro,
se apagará. La estructura externa es, pues, la de dos cuartetos y dos tercetos.
Podemos, por otro lado, conectar el uso
de las diversas funciones del lenguaje con la estructura que acabamos de
comentar: en la descriptio, la función principal, evidentísima, es la
representativa (lo que no significa que deje de ser poética en grado sumo, pues
estamos dando por hecho dicha función); en los versos ya citados «vuestro
mirar ardiente, honesto, / enciende al corazón y lo refrena» la función principal es la expresiva (aunque, en general,
por cómo describe De la Vega a la joven, la función emotiva está presente a lo
largo de todo el poema), y en los dos últimos tercetos lo es la apelativa (también
evidentísima, por el uso del imperativo: “coged”). Esa función apelativa
puede llegar a ser doble, en función de si tomamos el circuito de comunicación
interno o el externo. En el primer caso, el autor se referiría a la propia
amada que incluye en su poema (que, desde este punto de vista, sería un ente
ficticio, aun cuando se basara en uno real), y le incitaría a vivir la vida.
Podemos decir también que se establece un diálogo entre el autor y su «yo
poético» (en tanto que resulta un modo de expresar el autor sus sentimientos a
sí mismo el hacer uso de un lenguaje poético); por otro lado, el circuito
externo iría del autor al lector en cuestión, a que se trata no solo de
transmitir la belleza de la amada, así como las impresiones que causa la misma
en quien escribe, sino la misma exhortación que se hace a la joven en forma de
los ya citados carpe diem y tempus fugit.
Pero cambiemos a continuación de tema, y
parémonos a comentar las diversas isotopías de que se compone este poema. Ya
sabemos que la naturaleza suele en Garcilaso de la Vega jugar un papel de vital
importancia; y hácelo siempre de un modo bello e idílico; hácelo de un modo que
atrae profundamente a todos y cada uno de los sentidos. A este respecto podemos
considerar la presencia de palabras como «rosa», «azucena», «primavera», «fruto», «nieve», «cumbre», «viento», etc.
Se incluyen estos sustantivos, como digo, en la categoría de «naturaleza».
Mas remárquese que, con el ánimo de embellecerlos, estos términos van
acompañados, a su vez, de otros adjetivos, como «hermoso».
Destacan también, por otro lado, los términos referidos a partes del cuerpo
(gesto, corazón, cabello, cuello), así como algunos verbos (e incluso
adjetivos) que podemos catalogar como «vivificadores». Me refiero con esto a aquellas palabras encargadas de
conferir al poema la fuerza que este posee. Son ejemplos de lo que comento
voces como «enciende», «refrena», «presto», «esparce», «desordena», «airado» o «marchitará». Cabe decir que es
posible agrupar el resto de palabras en tantas otras isotopías, pero que por
avanzar no merece la pena que sigamos comentándolas.
Hemos también de comentar la métrica del
poema, que, a decir verdad, no encierra ninguna dificultad. Hablamos de un
soneto, que se descompone, a su vez, por definición, en dos cuartetos (estrofa
de cuatro versos endecasílabos, y por tanto de arte mayor, con rima consonante ABBA),
y dos tercetos (estrofa de tres versos endecasílabos, y, por ende, también de
arte mayor). El soneto en conjunto adopta el esquema ABBA ABBA CDE DCE. Existen,
por otro lado, bastantes ejemplos de sinalefas, verbigracia, en el primer verso
«En
tanto que de rosa y azucena».
También hay ejemplos de encabalgamientos; uno de los más acusados es el que se
da entre los versos primero y segundo del cuarteto II: «y en tanto que el cabello, que en la vena / del oro
se escogió, con vuelo presto…». Además de este
recurso, se emplean muchos otros cuya finalidad es, ante todo, impregnar de una
gran musicalidad al poema (empezando por la tan bien cuidada rima consonante de
que Garcilaso hace uso). A este respecto, ha de mencionarse forzosamente el
recurso de la aliteración. Me es especialmente evidente aquella que repite el
fonema /r/, aunque también me lo parece el fonema /d/ (en conexión con el
fonema /t/), ubicado este último en los dos tercetos.
En el plano morfosintáctico puédense
mencionar, por un lado, la figura del polisíndeton, presente en los dos
cuartetos (se repite cinco veces la conjunción «y»), y por el otro, la
presencia de un cierto paralelismo entre los primeros versos de los cuartetos (esta
figura se da en una sola ocasión, y a bastante distancia, como vemos; esto pone
de manifiesto que el plano morfosintáctico es de una gran simpleza,
característica que nuestro poeta busca deliberadamente, tal y como dícelo él
mismo en su Égloga III ).
Ahora bien, al contrario de lo que sucede
en el plano morfosintáctico de este poema, que, como acabamos de ver, no
plantea estructuras demasiado complejas, en el plano léxico-semántico sí que
advertimos un abundantísimo uso de figuras retóricas (que son las que
verdaderamente confieren a nuestro texto la emoción lírica que posee). La
primera que tenemos que mencionar es el epíteto, recurso a que acude Garcilaso
de forma muy recurrente en sus poemas, y que expresa una relación entre el
sustantivo alterado y el adjetivo que lo acompaña muy particular: genera una
percepción de mayor vinculación del uno con el otro, de una mayor idealización
de estas relaciones. Así, tenemos, por ejemplo, «hermosa cumbre». Ha de
decirse, empero, que en este poema en específico la mayoría de adjetivos
adoptan una posición normal, detrás del sustantivo a que acompaña. Pero pasemos
a otras figuras. Se puede mencionar, en particular, el clarísimo ejemplo de
políptoton (o derivación) en «todo lo mudará la edad ligera, /
por no hacer mudanza en su costumbre». O
también una gradación (en una escala de menor a mayor desorden): «el viento
mueve, esparce y desordena». Destaca también la posible hipérbole en «enciende al
corazón y lo refrena». Y también es muy
potente la impresión que causa el uso de términos antitéticos como «ardiente/helado»,
o «alegre/airado». Mas es de aún mayor importancia el uso de metáforas, que,
además, son puras, como en el caso de «alegre primavera», que no hace
referencia a otra cosa que a la juventud de la bella muchacha. Podemos comentar
también, acabando ya con este apartado, el posible uso que se hace de la
sinestesia en «mirar ardiente».
A modo de cierre, me gustaría comentar
una serie de cuestiones relacionadas no solo con el poema de Garcilaso que acabamos de analizar, sino con tantísimos
otros que van en la misma línea del autor (o incluso con la poesía en sentido
general). Y las creo interesantes porque suponen una reflexión en torno a la
adolescencia que conviene realizar, partiendo de la base de que es indudable
que la mentalidad que subyace a muchos poetas es una mentalidad justamente
adolescente. Y es que no hay, se dice, periodo de la vida en que el interés por
querer encontrar un porqué al existir de uno atraiga más a las personas que
durante su adolescencia. Y si extrapoláramos esto al asunto que más toca
Garcilaso de la Vega, a saber, el amor, no habría de haber tiempo en que más se
interesara uno por tratar de comprender la razón de su dolor (o placer, aunque
esto último lo tocan los poetas bastante menos que lo primero, por razones
fáciles de imaginar) por amor (o en sentido general) que durante esta misma
adolescencia. Y, por consiguiente, y dado también que sentimentalmente son,
normalmente, más sensibles los adolescentes que los que no lo son, y más
egocéntricos (en tanto que piensan que su estado de ánimo es «el» estado de ánimo), y más propensos a cambiar radicalmente
su modo de ver las cosas, y más arrogantes (en el sentido de que con su corta
experiencia creen tener más ya que los que realmente la tienen; aunque es
cierto que en ocasiones la experiencia sirve de francamente poco), y más
acomodados (pues piensan que sus problemas son los mayores problemas), y más
atraídos por el pesimismo (y otros tantos por un optimismo desaforado, otra
cara de la misma moneda), y, en general, se encuentran, como se colige de lo
dicho, en una etapa emocionalmente menos estable (justamente como determinados
poetas); pues a todo esto me pregunto yo, ¿qué sucede para que no estén
deseando, en vez de arrojar sus pensamientos a aquella red en que todos son
nadie, y en que nadie escúchalos por más de unos segundos, encontrar una
solución mayor a sus penas y alegrías que aquella, una vieja conocida que a
todos los que en su momento tuvieron la suerte de poder disfrutarla, hiciéronlo
(cómo no, la poesía)? ¿Qué pasa que no encuentran en ella el gran modo de
desahogarse, y, lo que es más importante, conocer mejor quiénes son? Pues si en
versos como los de Garcilaso no encuentran respuesta ya a todo dolor que por
amor puedan tener, y si no lo tienen, acaso por el contenido valiosísimo de las
ideas a que los mejores que jamás vivieron pudieron llegar, ¿dónde las buscan,
acaso? ¿O no las buscan? ¿Están, entonces, más muertos que «vivos», en sentido
adolescente?
Todo esto digo solo por plantear lo
naturalmente acorde que es la poesía a los adolescentes, postadolescentes, y a
todo aquel que en vez de tratamientos psicológicos o literatura de autoayuda,
lo que necesita es leer más a los que vinieron antes. Mas por aterrizar a
nuestro poema en particular, ¿acaso sería
necesaria tanta palabrería de carpe diem y “vive como si fueras a
morir mañana”, si los consumidores de estas frases leyeran, en cambio, los dos
últimos tercetos de este soneto? Pues, aunque resulte demasiado obvio esto que
comento, en la práctica hemos cada día de escuchar a cada quien pensando de él
que descubrió algo diferente a un Mediterráneo, cuando en verdad está ya todo
más que visto. Y aunque no se dejen de tener en cuenta críticas como las que
Platón efectuaba en contra de la poesía, y aunque no dejemos, también, de tener
en mente la manera en que Cervantes ridiculizaba poemas parecidos en estilo a
algunos de los de Garcilaso (por ejemplo, en la historia de Cardenio), hay una
lanza que se ha de romper en favor de la poesía (incluso de la que hemos
denominado más «adolescente» o infantil; incluso aquella que, carente de
contenidos inteligibles, se restringe a un puro sentimentalismo), y es que
definitivamente se puede ir a peor. Y a este respecto, me parece interesante
comentar cómo puede esta ejercer un papel mucho más práctico del que los más
tienden a pensar; un papel que, a lo largo de la historia, aunque nunca fue tan
relevante como idealmente pueda parecer que planteo, quizá esté dejándose de
lado. Mas poemas como este, sencillos y atractivos a cualquier persona
mínimamente interesada, en la línea también de los de Bécquer, han de usarse
como arma en contra del olvido en que caerán, si dejamos que otros medios
(bastante menos efectivos) acaben ensombreciendo la luz que arrojaban al mundo
palabras como las que aquí Garcilaso deseaba transmitirnos de tan bella manera.
En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende al corazón y lo refrena.
Y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;
coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.
Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre.
Garcilaso de la Vega
COMENTARIO DE TEXTO
Este poema de Garcilaso de la Vega pertenece, como toda su obra, al género lírico; si lo consideramos como tal, se incluye, a su vez, dentro del subgénero de los sonetos (pues, dada la importancia histórica de este tipo de composición estrófica, hay quien lo entiende ya como un subgénero lírico en sí mismo). De hecho, es él quien hizo que el soneto comenzara a ocupar el puesto de honor que ocupa en nuestras letras. Para entender esto, hemos de aclarar primeramente en qué contexto vivió nuestro poeta.
Garcilaso de la Vega nació en Toledo allá por 1501, poco después de que lo hiciera el futuro emperador Carlos I, figura que no podemos olvidar aquí, por haber girado la vida de Garcilaso en torno a la suya (pues, además de poeta, fue, ante todo, soldado del Rey). Conoció precisamente en la Corte al también poeta Juan Boscán, persona sin la que la obra de Garcilaso no puede comprenderse, pues los rasgos más característicos de la misma, que podemos considerar renacentistas, no serían tales sin el influjo italianizante del momento; influjo que solo pudo calar en nuestro autor gracias a las ideas que a su amigo llegaron por parte del embajador veneciano Andrea Navagero. Se narra a este respecto lo que sucedió en una epístola de Juan Boscán: «Estando un día en Granada con el Navagero, tratando con él en cosas de ingenio y de letras, me dijo por qué no probaba en lengua castellana sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia». Mas resultó a Juan Boscán difícil usar este tipo de versos endecasílabos, de modo que pidió a su amigo Garcilaso de la Vega que tratara de implementar él mismo estos rasgos italianizantes en sus propios poemas. Y no solo fue capaz de superar Garcilaso a Juan Boscán, sino que fue el responsable, como decimos, de la popularización del soneto (que hasta entonces solo había intentado usar en España el Marqués de Santillana, familiar, dicho sea de paso, aunque lejano, de Garcilaso de la Vega, en su obra de 42 sonetos “fechos al itálico modo”), incluso llegando a desbancar este tipo de composición a las tradicionales españolas (aunque hay que señalar que autores como Cristóbal de Castillejo siguieron cultivándolas).
Por tanto, podemos considerar que el Renacimiento (en lo literario) se importa a la península Ibérica con el comienzo de la obra de Garcilaso de la Vega (más en concreto, en 1526, fecha en que se da el encuentro entre Navagero y Juan Boscán). Con él llegan todas las formas propias de dicha corriente literaria (más específicamente, las del llamado «Primer Renacimiento», con que se abre el Siglo de Oro), que iremos detallando progresivamente. Pero continuemos, de momento, con la vida del autor del texto que tenemos entre manos. Sabemos de él que dominó, además del italiano y el francés (dado que pasó mucho tiempo en Italia, así como luchando contra los franceses), el latín y el griego. Y esto es relevante porque permitió a Garcilaso instruirse en autores clásicos (y en la mitología grecolatina que la lectura de dichos clásicos comporta), así como en la literatura italiana del momento (caso de La Arcadia de Jacopo Sannazaro, que influirá de forma decisiva en la estética de la poesía de De la Vega), o no tan del momento (principalmente Petrarca, que tuvo un peso grandísimo en el modo de ver el amor por parte de los poetas renacentistas). En este asunto del amor, además del petrarquismo (que plantea un amor en conflicto, entre el deseo y el constante rechazo), hemos de subrayar la presencia constante de un amor extremadamente idealizado, que popularmente se conoce con el nombre de amor platónico (pero que tiene más que ver con el neoplatonismo que con la propia visión del amor de Platón). De hecho, subyace a todo el Renacimiento (y, por consiguiente, a la obra de Garcilaso) un neoplatonismo humanista e idealista, fruto del interés surgido en Florencia por Platón durante el Quattrocento, de la mano de pensadores como Marsilio Ficino. Y podemos ver en la propia vida de Garcilaso de la Vega un ejemplo de amor platónico, que marcó de forma decisiva su obra. Hablamos del amor no correspondido que sintió por una dama de la reina Isabel de Portugal, que conoció en su boda con Carlos I (a pesar de que el gran poeta renacentista ya estaba casado). Se llamaba Isabel Freire, aunque en sus versos empleaba para referirse a ella el nombre de «Elisa». Hay quien dice que se observa un cambio en el contenido de los poemas de Garcilaso antes y después de la muerte de la dama. Se hace la misma distinción que en el Cancionero de Petrarca (que se publicó en un principio con el nombre de Rime in vita e Rime in morte de Madonna Laura): los escritos en vida de Isabel (Poemas in vita), que se rigen por el amor planteado por el petrarquismo (siendo especialmente relevante el sentimiento de desengaño ante el rechazo), y los escritos tras su muerte (Poemas in morte), en que el autor, nostálgico, recuerda el pasado casi como si realmente hubiera tenido lugar en algún momento la tan deseada relación. Ahora bien, también hay quien plantea que este amor hacia Isabel Freire (atribuido en un inicio a Juan Boscán) nunca fue realmente, y que no se trata más que de un mito popularmente aceptado acerca de nuestro poeta.
En cualquier caso, lo que está claro es que la breve obra de Garcilaso de la Vega (solamente tres églogas, treinta y ocho sonetos, dos elegías, cuatro canciones, y una oda) es toda una en lo concerniente al contenido: siempre trata el asunto del amor. Y también es relativamente uniforme en el estilo: siempre trata de buscar un equilibrio alejado de la afectación; trata de aunar la búsqueda de la perfección en la forma con la naturalidad y la sinceridad. Trata, en definitiva, de transmitir al lector los sentimientos del poeta de un modo genuino, pero, a su vez, elegante. Y para ello se hará uso de numerosas figuras retóricas, tanto de origen castellano como italiano; mas nunca en un exceso tal, que dé lugar a un estilo pomposo; al contrario. Lo que se busca es el equilibrio.
Por acabar este apartado, es importante señalar que la obra de Garcilaso se publicó póstumamente (quien pereció en 1536 en asaltando una fortaleza francesa en la Provenza. Se asemeja esta a la muerte de Jorge Manrique; nuevamente, ambos son el prototipo de caballero renacentista: soldado y poeta). Es más, lo hizo incluso después de la muerte de Juan Boscán (1542), responsable de la publicación de las obras de ambos (en parte, pues el trabajo lo remató su esposa, cuando Juan Boscán, como digo, ya había fallecido). Se publicó bajo el nombre de Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega. El éxito de nuestro poeta se produjo, no obstante, algo más tarde, con la publicación de un tomo exclusivo de su poesía. Acabaría, finalmente, su obra, por pasar a ser considerada de mayor relevancia que la de su amigo, y su innegable calidad haría de Garcilaso de la Vega uno de los más célebres poetas de toda la literatura española.
De ahora en adelante nos centraremos en este poema en específico, a saber, el soneto número XXIII. Podemos mencionar dos temas principales: la bella descripción que se hace de la amada, en relación con los sentimientos del autor, y la invitación que se le hace a aprovechar el tiempo y la juventud. Estos temas van en estrechísima relación con varios tópicos. Por un lado, descriptio puellae se ciñe completamente a ese primer tema que hemos comentado; por el otro, destaca especialmente la variante collige virgo rosas del famoso carpe diem, pues se anima, como decimos, a la joven a que haga uso de su tiempo: «coged de vuestra alegre primavera /el dulce fruto, antes que el tiempo airado / cubra de nieve la hermosa cumbre». En el último terceto destaca especialmente el tópico tempus fugit: «Marchitará la rosa el viento helado, /todo lo mudará la edad ligera».
Hemos, pues, ya expresado implícitamente en qué dos partes habríamos de dividir el texto, esto es, cuál es su estructura interna. Los dos cuartetos primeros describen a la amada del autor mediante un intenso uso de metáforas, así como de adjetivos y sustantivos cargados de color y movimiento. Se trata de un retrato muy vivo, que atrae profundamente. Garcilaso intensifica la emoción lírica cuando afirma que «vuestro mirar ardiente, honesto, / enciende al corazón y lo refrena». La segunda parte es aquella que comprenden los dos tercetos. En ellos, se anima a la joven a que aproveche su lozanía. Garcilaso lo hace recordándole cómo el tiempo no deja de pasar, y cómo hasta la hermosura que ahora brilla en ella con tantísima fuerza, inevitablemente, en un futuro, se apagará. La estructura externa es, pues, la de dos cuartetos y dos tercetos.
Podemos, por otro lado, conectar el uso de las diversas funciones del lenguaje con la estructura que acabamos de comentar: en la descriptio, la función principal, evidentísima, es la representativa (lo que no significa que deje de ser poética en grado sumo, pues estamos dando por hecho dicha función); en los versos ya citados «vuestro mirar ardiente, honesto, / enciende al corazón y lo refrena» la función principal es la expresiva (aunque, en general, por cómo describe De la Vega a la joven, la función emotiva está presente a lo largo de todo el poema), y en los dos últimos tercetos lo es la apelativa (también evidentísima, por el uso del imperativo: “coged”). Esa función apelativa puede llegar a ser doble, en función de si tomamos el circuito de comunicación interno o el externo. En el primer caso, el autor se referiría a la propia amada que incluye en su poema (que, desde este punto de vista, sería un ente ficticio, aun cuando se basara en uno real), y le incitaría a vivir la vida. Podemos decir también que se establece un diálogo entre el autor y su «yo poético» (en tanto que resulta un modo de expresar el autor sus sentimientos a sí mismo el hacer uso de un lenguaje poético); por otro lado, el circuito externo iría del autor al lector en cuestión, a que se trata no solo de transmitir la belleza de la amada, así como las impresiones que causa la misma en quien escribe, sino la misma exhortación que se hace a la joven en forma de los ya citados carpe diem y tempus fugit.
Pero cambiemos a continuación de tema, y parémonos a comentar las diversas isotopías de que se compone este poema. Ya sabemos que la naturaleza suele en Garcilaso de la Vega jugar un papel de vital importancia; y hácelo siempre de un modo bello e idílico; hácelo de un modo que atrae profundamente a todos y cada uno de los sentidos. A este respecto podemos considerar la presencia de palabras como «rosa», «azucena», «primavera», «fruto», «nieve», «cumbre», «viento», etc. Se incluyen estos sustantivos, como digo, en la categoría de «naturaleza». Mas remárquese que, con el ánimo de embellecerlos, estos términos van acompañados, a su vez, de otros adjetivos, como «hermoso». Destacan también, por otro lado, los términos referidos a partes del cuerpo (gesto, corazón, cabello, cuello), así como algunos verbos (e incluso adjetivos) que podemos catalogar como «vivificadores». Me refiero con esto a aquellas palabras encargadas de conferir al poema la fuerza que este posee. Son ejemplos de lo que comento voces como «enciende», «refrena», «presto», «esparce», «desordena», «airado» o «marchitará». Cabe decir que es posible agrupar el resto de palabras en tantas otras isotopías, pero que por avanzar no merece la pena que sigamos comentándolas.
Hemos también de comentar la métrica del poema, que, a decir verdad, no encierra ninguna dificultad. Hablamos de un soneto, que se descompone, a su vez, por definición, en dos cuartetos (estrofa de cuatro versos endecasílabos, y por tanto de arte mayor, con rima consonante ABBA), y dos tercetos (estrofa de tres versos endecasílabos, y, por ende, también de arte mayor). El soneto en conjunto adopta el esquema ABBA ABBA CDE DCE. Existen, por otro lado, bastantes ejemplos de sinalefas, verbigracia, en el primer verso «En tanto que de rosa y azucena». También hay ejemplos de encabalgamientos; uno de los más acusados es el que se da entre los versos primero y segundo del cuarteto II: «y en tanto que el cabello, que en la vena / del oro se escogió, con vuelo presto…». Además de este recurso, se emplean muchos otros cuya finalidad es, ante todo, impregnar de una gran musicalidad al poema (empezando por la tan bien cuidada rima consonante de que Garcilaso hace uso). A este respecto, ha de mencionarse forzosamente el recurso de la aliteración. Me es especialmente evidente aquella que repite el fonema /r/, aunque también me lo parece el fonema /d/ (en conexión con el fonema /t/), ubicado este último en los dos tercetos.
En el plano morfosintáctico puédense mencionar, por un lado, la figura del polisíndeton, presente en los dos cuartetos (se repite cinco veces la conjunción «y»), y por el otro, la presencia de un cierto paralelismo entre los primeros versos de los cuartetos (esta figura se da en una sola ocasión, y a bastante distancia, como vemos; esto pone de manifiesto que el plano morfosintáctico es de una gran simpleza, característica que nuestro poeta busca deliberadamente, tal y como dícelo él mismo en su Égloga III ).
Ahora bien, al contrario de lo que sucede en el plano morfosintáctico de este poema, que, como acabamos de ver, no plantea estructuras demasiado complejas, en el plano léxico-semántico sí que advertimos un abundantísimo uso de figuras retóricas (que son las que verdaderamente confieren a nuestro texto la emoción lírica que posee). La primera que tenemos que mencionar es el epíteto, recurso a que acude Garcilaso de forma muy recurrente en sus poemas, y que expresa una relación entre el sustantivo alterado y el adjetivo que lo acompaña muy particular: genera una percepción de mayor vinculación del uno con el otro, de una mayor idealización de estas relaciones. Así, tenemos, por ejemplo, «hermosa cumbre». Ha de decirse, empero, que en este poema en específico la mayoría de adjetivos adoptan una posición normal, detrás del sustantivo a que acompaña. Pero pasemos a otras figuras. Se puede mencionar, en particular, el clarísimo ejemplo de políptoton (o derivación) en «todo lo mudará la edad ligera, / por no hacer mudanza en su costumbre». O también una gradación (en una escala de menor a mayor desorden): «el viento mueve, esparce y desordena». Destaca también la posible hipérbole en «enciende al corazón y lo refrena». Y también es muy potente la impresión que causa el uso de términos antitéticos como «ardiente/helado», o «alegre/airado». Mas es de aún mayor importancia el uso de metáforas, que, además, son puras, como en el caso de «alegre primavera», que no hace referencia a otra cosa que a la juventud de la bella muchacha. Podemos comentar también, acabando ya con este apartado, el posible uso que se hace de la sinestesia en «mirar ardiente».
A modo de cierre, me gustaría comentar una serie de cuestiones relacionadas no solo con el poema de Garcilaso que acabamos de analizar, sino con tantísimos otros que van en la misma línea del autor (o incluso con la poesía en sentido general). Y las creo interesantes porque suponen una reflexión en torno a la adolescencia que conviene realizar, partiendo de la base de que es indudable que la mentalidad que subyace a muchos poetas es una mentalidad justamente adolescente. Y es que no hay, se dice, periodo de la vida en que el interés por querer encontrar un porqué al existir de uno atraiga más a las personas que durante su adolescencia. Y si extrapoláramos esto al asunto que más toca Garcilaso de la Vega, a saber, el amor, no habría de haber tiempo en que más se interesara uno por tratar de comprender la razón de su dolor (o placer, aunque esto último lo tocan los poetas bastante menos que lo primero, por razones fáciles de imaginar) por amor (o en sentido general) que durante esta misma adolescencia. Y, por consiguiente, y dado también que sentimentalmente son, normalmente, más sensibles los adolescentes que los que no lo son, y más egocéntricos (en tanto que piensan que su estado de ánimo es «el» estado de ánimo), y más propensos a cambiar radicalmente su modo de ver las cosas, y más arrogantes (en el sentido de que con su corta experiencia creen tener más ya que los que realmente la tienen; aunque es cierto que en ocasiones la experiencia sirve de francamente poco), y más acomodados (pues piensan que sus problemas son los mayores problemas), y más atraídos por el pesimismo (y otros tantos por un optimismo desaforado, otra cara de la misma moneda), y, en general, se encuentran, como se colige de lo dicho, en una etapa emocionalmente menos estable (justamente como determinados poetas); pues a todo esto me pregunto yo, ¿qué sucede para que no estén deseando, en vez de arrojar sus pensamientos a aquella red en que todos son nadie, y en que nadie escúchalos por más de unos segundos, encontrar una solución mayor a sus penas y alegrías que aquella, una vieja conocida que a todos los que en su momento tuvieron la suerte de poder disfrutarla, hiciéronlo (cómo no, la poesía)? ¿Qué pasa que no encuentran en ella el gran modo de desahogarse, y, lo que es más importante, conocer mejor quiénes son? Pues si en versos como los de Garcilaso no encuentran respuesta ya a todo dolor que por amor puedan tener, y si no lo tienen, acaso por el contenido valiosísimo de las ideas a que los mejores que jamás vivieron pudieron llegar, ¿dónde las buscan, acaso? ¿O no las buscan? ¿Están, entonces, más muertos que «vivos», en sentido adolescente?
Todo esto digo solo por plantear lo naturalmente acorde que es la poesía a los adolescentes, postadolescentes, y a todo aquel que en vez de tratamientos psicológicos o literatura de autoayuda, lo que necesita es leer más a los que vinieron antes. Mas por aterrizar a nuestro poema en particular, ¿acaso sería necesaria tanta palabrería de carpe diem y “vive como si fueras a morir mañana”, si los consumidores de estas frases leyeran, en cambio, los dos últimos tercetos de este soneto? Pues, aunque resulte demasiado obvio esto que comento, en la práctica hemos cada día de escuchar a cada quien pensando de él que descubrió algo diferente a un Mediterráneo, cuando en verdad está ya todo más que visto. Y aunque no se dejen de tener en cuenta críticas como las que Platón efectuaba en contra de la poesía, y aunque no dejemos, también, de tener en mente la manera en que Cervantes ridiculizaba poemas parecidos en estilo a algunos de los de Garcilaso (por ejemplo, en la historia de Cardenio), hay una lanza que se ha de romper en favor de la poesía (incluso de la que hemos denominado más «adolescente» o infantil; incluso aquella que, carente de contenidos inteligibles, se restringe a un puro sentimentalismo), y es que definitivamente se puede ir a peor. Y a este respecto, me parece interesante comentar cómo puede esta ejercer un papel mucho más práctico del que los más tienden a pensar; un papel que, a lo largo de la historia, aunque nunca fue tan relevante como idealmente pueda parecer que planteo, quizá esté dejándose de lado. Mas poemas como este, sencillos y atractivos a cualquier persona mínimamente interesada, en la línea también de los de Bécquer, han de usarse como arma en contra del olvido en que caerán, si dejamos que otros medios (bastante menos efectivos) acaben ensombreciendo la luz que arrojaban al mundo palabras como las que aquí Garcilaso deseaba transmitirnos de tan bella manera.