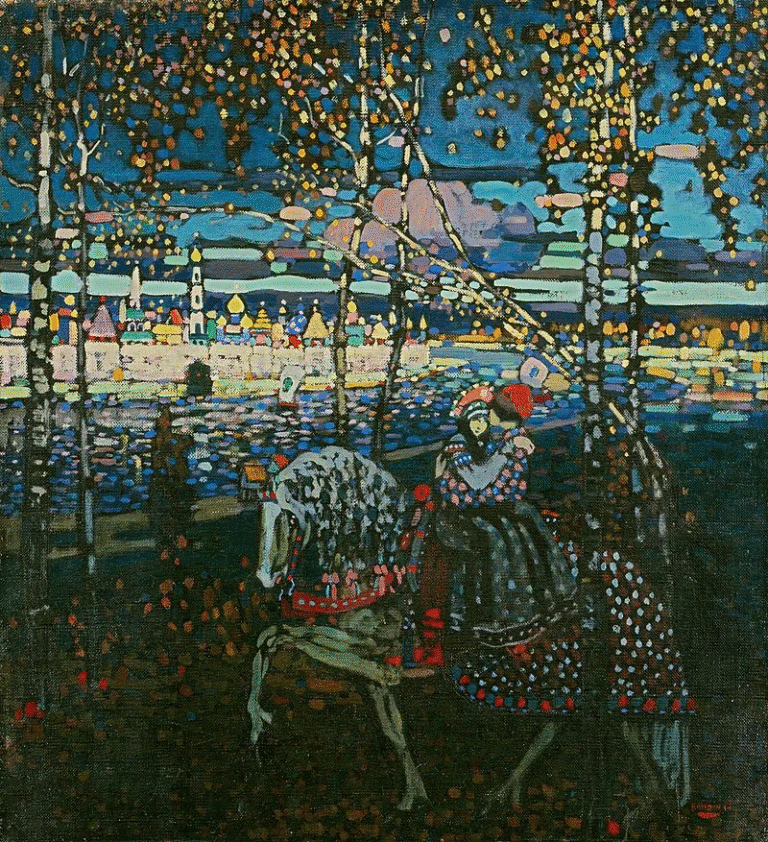DOÑA FRANCISCA.- Haré lo que mi madre me manda, y me casaré con usted.
DON DIEGO.- ¿Y después, Paquita?
DOÑA FRANCISCA.- Después… y mientras me dure la vida, seré mujer de bien.
DON DIEGO.- Eso no lo puedo yo dudar… Pero si usted me considera como el que ha de ser hasta la muerte su compañero y su amigo, dígame usted, estos títulos ¿no me dan algún derecho para merecer de usted mayor confianza? ¿No he de lograr que usted me diga la causa de su dolor? Y no para satisfacer una impertinente curiosidad, sino para emplear método en su consuelo, en mejorar su suerte, en hacerla dichosa, si mi conato y mis diligencias pudiesen tanto.
DOÑA FRANCISCA.- ¡Dichas para mí!… Ya se acabaron.
DON DIEGO.- ¿Por qué?
DOÑA FRANCISCA.- Nunca diré por qué.
DON DIEGO.- Pero ¡qué obstinado, qué imprudente silencio!… Cuando usted misma debe presumir que no estoy ignorante de lo que hay.
DOÑA FRANCISCA.- Si usted lo ignora, señor don Diego, por Dios no finja que lo sabe; y si, en efecto, lo sabe usted, no me lo pregunte.
DON DIEGO.- Bien está. Una vez que no hay nada que decir, que esa aflicción y esas lágrimas son voluntarias, hoy llegaremos a Madrid, y dentro de ocho días será usted mi mujer.
DOÑA FRANCISCA.- Y daré gusto a mi madre.
DON DIEGO.- Y vivirá usted infeliz.
DOÑA FRANCISCA.- Ya lo sé.
DON DIEGO.- Ve aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien a una niña: enseñarla a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida disimulación. Las juzgan honestas luego que las ven instruidas en el arte de callar y mentir. Se obstinan en que el temperamento, la edad ni el genio no han de tener influencia alguna en sus inclinaciones, o en que su voluntad ha de torcerse al capricho de quien las gobierna. Todo se las permite, menos la sinceridad. Con tal que no digan lo que sienten, con tal que finjan aborrecer lo que más desean, con tal que se presten a pronunciar, cuando se lo manden, un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos escándalos, ya están bien criadas, y se llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo.
Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas.
COMENTARIO DE TEXTO
Es este uno de los más célebres pasajes de la comedia El sí de las niñas, principal obra de Leandro Fernández de Moratín. Se trata de un ejemplo paradigmático de literatura dieciochesca, concretamente, del estilo que ha dado en llamarse «neoclásico».
Padre de Leandro fue Nicolás Fernández de Moratín, funcionario de la corte y escritor ensombrecido por el éxito de su hijo, que cultivó, empero, los tres géneros literarios, incluyendo el teatro, donde apuntaba ya, por cierto, hacia la tendencia renovadora en que Moratín el Joven habría, posteriormente, de profundizar. Fundó una tertulia, tan recurrentes como se hicieron las mismas a finales del siglo XVIII: tenía lugar en la fonda de San Sebastián, y es considerada una de las principales de la España del momento. Y no es baladí esto, pues en tiempos de las Luces cobraron las tales asociaciones una gran importancia, y las hubo, por tanto, en un número cada vez mayor. Asimismo podríamos afirmar que aquel fue el siglo de las Academias, en que, efectivamente, fomentáronse desde lo público múltiples instituciones «culturales» y académicas (aunque ha de añadirse que a menudo se exagera de un modo grotesco la supuesta mejora en la calidad de este tipo de instituciones a lo largo de este siglo: baste como ejemplo poner que a principios del reinado de Carlos III, rey glorificado por sus ideas ilustradas ad nauseam, había en España un total de cincuenta universidades, que contaban en promedio con unos tres siglos de historia; pues bien, tras el magnífico reinado del Borbón, no restaron que diez de ellas).
Moratín hijo, nacido en 1760, se vio, como resultará evidente, profundamente influenciado por las discusiones literarias en que solía tomar parte su padre, junto a escritores de la talla de José Cadalso o Tomás de Iriarte. Desde joven estuvo particularmente interesado, a su vez, por los clásicos de la literatura española, así como por obras de carácter más bien historiográfico. En 1779 su Toma de la Granada por los Reyes Católicos obtuvo un accésit en el concurso de la Academia, como ocurrió lo propio para 1782 con Lección poética. Sátira contra los vicios introducidos en la poesía española, que anuncia los criterios neoclásicos según los que se regirá en su obra posterior, y en 1789 nuevamente con La derrota de los pedantes, de inspiración horaciana.
Sin embargo, ha de resaltarse, antes de continuar, una nota acerca de la biografía de Moratín que transcurrirá por estos años, y que a todas luces hubo de tener una gran influencia en la temática de sus escritos posteriores. Al parecer enamorose, y así estúvolo desde prácticamente niño, de una vecina cinco años menor que él; mas causole un gran impacto que alcanzados los quince años la tal joven, la casaran con su tío, hombre de mucha más avanzada edad. Y, como digo, trasciende este asunto a su obra, por ser que la temática de escritos suyos como El viejo y la niña, o el propio El sí de las niñas, a que pertenece nuestro texto, no tiene su origen exclusivamente en frías razones ilustradas y morales, como quizá pudiérasenos querer convencer, sino que existe, pues, una causa puramente emocional y autobiográfica subyacente a este caso en específico. Y aunque no se afirme que la literatura dieciochesca e ilustrada renuncie completamente a las cuestiones emocionales (dado que en tanto que viscerales, opuestas a la razón) y autobiográficas, sí se insinúa, por ese ánimo de querer meter a los diversos escritores en unos mismos cajones, tal y como a menudo ocurre con cuestiones relacionadas con la estética; digo, pues, que como que se afirma que lo único que interesa a los autores de dicho periodo es la más pura razón (motivo por que surgen categorías como «rococó literario» y «prerromanticismo», reflejo de la impotencia de los literatos para agruparlos a todos en un mismo grupo), cuando en verdad puede tras dicha racionalidad esconderse la más obscena autojustificación de los sentimientos del «yo»; y, así, se concluye, veríalo Moratín al escribir repetidamente acerca de este mismo asunto, que tocole tan de cerca en un momento dado.
Tras las circunstancias ya comentadas, y debido a la recomendación que a nuestro autor hizo su ya amigo don Jovellanos, viajó Moratín, acompañando al ministro Cabarrús, por Francia. Luego, entre 1792 y 1796, hizo lo propio por Italia (de donde se deriva el conjunto de notas Viaje de Italia), e Inglaterra (Apuntaciones sueltas de Inglaterra). Conoció aquellos años a diversos escritores europeos, y realizó varias traducciones de Molière, así como una de Hamlet. Fundó también de vuelta a Madrid una academia literaria, en que se reunió por varios años con otros escritores y humanistas, discutiendo particularmente de asuntos relacionados con el teatro. Y es que desde 1765 (y desde bastante antes), año en que se prohibieron los autos sacramentales, estaba muy en boga entre los círculos ilustrados discutir acerca de la conveniencia o no del teatro, género literario que mayor influencia ejercía sobre el populacho, así como de los temas que en él debían tratarse. Existía, a su vez, un ánimo de clasicismo, particularmente por el asunto de la regla de las tres unidades, que muchos dramaturgos barrocos habían pasado por alto. Se buscaba asimismo eliminar el personaje del «gracioso», que tanto protagonismo había tenido en la comedia lopesca; y en general todo se quería disponer conforme a criterios didácticos y moralizantes, más que de entretenimiento (aunque también se contemplaba, por supuesto, esta faceta) y de exaltación de las pasiones; o de lo excesivamente llamativo de las tramas, la espectacularidad de las representaciones, y la afectación de los actores, elementos propios, por su lado, que los ilustrados tanto vituperaban, de las obras de índole más bien calderoniana (que, por lo demás, había seguido siendo el autor más influyente en los dramaturgos menores que a lo largo de principios del siglo XVIII habían sido).
Retoca por estos años dos comedias que había escrito en la década de los 80 (La mojigata y El barón), y comienza a escribir a su vez su, junto a El sí de las niñas, obra más conocida: La comedia nueva (o El café), donde, haciendo uso de una temática «metateatral», critica la forma de hacer teatro que en el momento se lleva (comedia «nueva»), mostrando una discusión, que tiene lugar en un café (novedad, por cierto, en la Europa del siglo XVIII), entre los defensores y detractores de una comedia que un inexperto dramaturgo acaba de publicar. Se posicionará aquí Leandro Fernández de Moratín precisamente a favor de que se emplee la sobredicha regla de las tres unidades, haciendo uso de ella de forma magistral en la propia obra misma. Cabe destacar, de otro lado, que aunque se trate de una obra teatral, escribiola en prosa Leandro, algo poco frecuente en la época, ha de añadirse.
Con la llegada de Godoy al cargo, que ocupará los tres próximos lustros, se beneficiará Moratín el Joven de la defensa que aquel le brindará, por ser que consiguió granjearse su amistad los años precedentes. Así, llega incluso a ser nombrado miembro de la Junta de Dirección y Reforma de los Teatros, y puede ver estrenadas varias de sus comedias (que alcanzaron relativo éxito), y aumentar sus ingresos; no sin, empero, haber de agenciarse la etiqueta de «afrancesado», precisamente por su cercanía a Manuel de Godoy. Y le pasará factura ello las primeras décadas del XIX, por razones fáciles de entender, como veremos, aunque antes es relevante comentar cómo en 1806 estrenó su obra cumbre, El sí de las niñas, escrita cinco años antes (y también en prosa, como El café), obteniendo, por cierto, un grandísimo éxito (para poner de relieve la magnitud del mismo, baste decir que unos 40.000 espectadores acudieron a verla, lo que supone un 25% de los adultos de la Madrid del momento). Se trataría de su última obra.
También en esta obra se advierte el uso de la regla de las tres unidades: la acción principal es una sola (el casamiento de don Diego con Paquita, y su posterior cancelación), y no encierra grandes enredos (unidad de acción); transcurre en un tiempo muy bien definido: de las siete de la tarde a las cinco de la mañana siguiente (unidad de tiempo), y todas las intervenciones tienen lugar en la misma sala de paso, en una fonda rural cercana a Alcalá de Henares (unidad de lugar). Además, el tiempo de la acción coincide de forma exacta con el tiempo de la representación, y el tiempo no representado corre en el rato de los intervalos.
La intención del autor a la hora de escribir El sí de las niñas parece eminentemente didáctica, en consonancia con lo que el mismo Moratín afirmó respecto de lo que una comedia debía ser: «una imitación en diálogo de un suceso ocurrido en un lugar y en pocas horas entre personas particulares, por medio del cual, y de la oportuna expresión de afectos y caracteres, resultan puestos en ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad, recomendadas por consiguiente la verdad y la virtud». Y como vemos, ha de subrayarse lo de «comedia», pues Moratín no escribió ninguna tragedia, probablemente por expresar mejor la verdad de la sociedad la primera, con sus «vicios y errores», que la que con un lenguaje más grave, y unas actuaciones más afectadas, y un conjunto de personajes todos ellos de un determinado rango social, pudiera hacerlo. Lo que, por cierto, se enfrentaría un tanto (al menos en cuanto desconocemos lo que Aristóteles dijo de la comedia en su tratado a ella dedicado), a la visión moralizante y purificadora de las pasiones que para el estagirita tenía la tragedia (aunque en verdad el hecho de que nuestro autor no escribiera tragedias no ha de indicar necesariamente que tuviera una visión negativa de las tales; de hecho, fue durante el neoclasicismo este un género muy en boga, algo que tampoco habría de extrañarnos, por ser aquella la materia literaria de la Grecia clásica por antonomasia, junto a la épica homérica, que obviamente no trascendió de la misma manera por razones fáciles de entender. Era, sin embargo, interesante traer a colación a Aristóteles, por ser además este el siglo que terminaría de rematar el trabajo de desbancar las doctrinas aristotélicas de la mayor parte de instituciones académicas y científicas).
En 1808 estalla la Guerra de Independencia, tras la caída de Godoy con el motín de Aranjuez; caída que hará pasar a nuestro dramaturgo por serios problemas, durante varios meses del mismo año. Cuando José I, sin embargo, se hace con el poder, recupera un puesto relevante (como bibliotecario mayor de la Real Biblioteca). Mas pasados los seis años, tildado de afrancesado, ha de marcharse a Francia (y durante un tiempo a Italia). Allí comienza a preparar una recopilación de las obras de su padre, tras lo que tiene lugar el pronunciamiento de Riego, que le infunde las esperanzas necesarias para volver a España, viviendo allá el primer año del Trienio Liberal. Vuelve, entonces, pues, a Francia, país en que vivirá hasta su muerte en 1828, a los sesenta y ocho años.
Cabe destacar, antes de pasar al comentario más pormenorizado de este texto, que Leandro Fernández de Moratín no fue únicamente dramaturgo, sino que realizó diversos trabajos historiográficos, escribió libros de viajes (los ya comentados), y cuenta con una obra poética de las más decentes del mismo siglo XVIII, junto a las de Quintana y Meléndez Valdés, a pesar de no ser extensísima (cuenta, aproximadamente, con un centenar de poemas). Baste de ejemplo la «Elegía a las Musas», considerado por algunos uno de los mejores poemas de inspiración clásica escritos en España. Y ahora sí, podemos centrarnos en el fragmento anterior.
Intervienen aquí doña Francisca, de unos dieciséis años, y don Diego, de cincuenta y nueve. Está planeado el casamiento, hecho que hace a don Diego pensar que Paquita habría ahora de confiarle a él qué razones la entristecen. Aquel, que conoce será la causa de su aflicción estar enamorada de algún otro (concretamente, de don Carlos, sobrino suyo), condena el mal educar de la sociedad a jóvenes como ella, que no son capaces ya más que de ocultar la verdad que en sus corazones se encierra, por la presión que sobre ellas se ejerce al negarles, en este asunto, cualquier forma de sinceridad, y valorar exclusivamente la más pura sumisión a las decisiones que los padres tomen respecto de sus vidas.
El tema es, pues, la condena de la educación que las jóvenes reciben por parte de sus padres, cuyo objetivo es aceptar el concierto de matrimonios absolutamente desiguales, conforme a los intereses de los progenitores. Y este último es el tema principal de la obra, como se subrayó con anterioridad, particularizado en este caso al proceso de manipulación de las niñas, mientras conservan su inocencia, con el fin de que «no digan lo que sienten, […] finjan aborrecer lo que más desean, […] se presten a pronunciar, cuando se lo manden, un sí perjuro…». Observamos aquí cómo, por un lado, se entiende que quienes se equivocan son las autoridades (en este caso, los padres; de hecho, doña Irene, la madre de Paquita, es la que peor retratada queda: inmoral y egoísta), y que, por el otro, el progreso solo puede venir de la mano de un cambio de mentalidad en las mismas. Y esto es particularmente relevante por ser representativo de los ideales ilustrados. Moratín no propone un cambio revolucionario (que iría más por el lado de la rebelión de Paquita). No lo ve desde un enfoque de abajo a arriba (por eso mismo sería absolutamente ridículo, por ejemplo, considerarlo feminista, por carecer de ese carácter subversivo), sino de arriba hacia abajo (una vez doña Irene se haya visto influenciada por las buenas ideas, encarnadas en la persona de don Diego, que las posee en la teoría, aunque quizá no tanto en la práctica, podrá ejercer una autoridad correcta sobre su hija; la forma de pensar de Paquita está absolutamente determinada por la autoridad, y hasta que no se la cambie a aquella, la primera tampoco podrá hacerlo). Aclaro que no me quiero perder en esto, por ser que posteriormente comentarelo un tanto más en profundidad. De este apartado, por tanto, baste añadir que es prácticamente imposible mencionar ningún tópico.
Esta escena en específico se localiza en el acto III. Teniendo en cuenta que la obra se divide en tres de ellos, y sigue perfectamente la idea de que en la primera parte se ha de poner en contexto lo que sucede (el casamiento de don Diego y Paquita), en la segunda presentar el problema que da lugar al nudo (el amor de Paquita por don Carlos), y en la tercera dar lugar al desenlace, deducimos que, en tanto que se trata de una comedia, y, por tanto, tendrá un final, por lo general, no demasiado trágico (aunque existan excepciones, claro); deducimos, digo, que en este punto se comienza a disponer el desenlace de la obra, consistente en el darse cuenta don Diego de lo que sucede, y obrar a gusto de la joven, encarnando, como se dijo, la idea de la educación recta, en contraposición a la que su madre habíale inculcado. Y explicada la estructura de la obra, vayamos a la del fragmento que tenemos entre manos. En el plano externo observamos, sin más, que al tratarse de un diálogo, escrito en prosa, por cada intervención se cuenta con un párrafo. No hay, añadiremos, ninguna acotación. En el plano interno, en cambio, dividiré el texto en dos partes: el diálogo inicial (de intervenciones más bien cortas) entre don Diego y doña Francisca, y la disertación posterior del primero respecto del asunto de los matrimonios desiguales, y la educación de las jóvenes. Como acabo de decir, se trata de un diálogo, de modo que en lo que se ha dado en llamar circuito comunicativo interno, se refieren ambos, el uno al otro, respectivamente. Y el que se considera externo establécese entre el propio Moratín y los lectores; o, más en concreto, pues se trata de una obra teatral, el público: los espectadores. Y hácelo con la ya citada intención moralizante: se dirige a la sociedad para que cambie su conducta. Es esto, a todas luces, el caso más claro de función del lenguaje apelativa, particularmente en este fragmento por el discurso que don Diego realiza en la segunda parte del mismo. También está presente la función poética, de un modo más acusado también en dicha segunda parte (aunque no destaca especialmente, rasgo que es tentador decir caracteriza a este texto por ser neoclásico, mas en verdad de otras épocas pudiéramos un texto no tan ornamentado ver, y no pensar que es propio de ninguna fría razón ilustrada). Es evidente también la función expresiva en el caso de Paquita, por ejemplo: «¡Dichas para mí!… Ya se acabaron». Y la referencial (en la descripción que don Diego efectúa de la educación de las niñas): «Las juzgan honestas luego que las ven instruidas en el arte de callar y mentir».
Desde un punto de vista estilístico, como ya adelantamos, no hay demasiado que comentar. Más allá del espléndido uso que Leandro Fernández de Moratín hace de la prosa en esta obra suya, y así para nuestro famoso pasaje, en que destaca particularmente la síntesis de ideas en el discurso de don Diego, y la derechura y fuerza con que transmítelas, podremos a lo sumo mencionar alguna que otra isotopía. Tenemos de estas las siguientes: las que se refieren a los estados de ánimo (aplicados al caso de Paquita): «aflicción», «dolor», «dicha», «infeliz», «temor»; los términos relacionados con la educación: «educación», «enseñar», «arte», «criar», «mandar»; y también palabras relacionadas con el callar de las niñas, en conexión con la imposición de que no rechisten a los mandatos de sus madres: «silencio», «fingir», «disimulación», «callar», «mentir», «desmentir», «ocultar».
Se trata de una escena bastante tensa entre ambos personajes, elemento en que se profundiza por medio de la sucesión de preguntas que don Diego efectúa primeramente a Paquita, y las respuestas entrecortadas que la segunda va elaborando además. La tensión es, por otro lado, aumentada por medio de la diferenciación entre ambos: dos personas tan distintas, en posiciones tan diferentes, con capacidades de obrar y hablar tan desiguales, y con edades también tan dispares… Lo que pareciera que uniéralos exclusivamente, es que las formas son de ambos siempre cultas, aunque más en el caso de don Diego, con un «exquisito» lenguaje de ilustrado; lo que no quita que se trate de una forma de expresión profundamente clara, propia también de la intención didáctica de Moratín.
A modo de conclusión (y puesto que el apartado referente a la forma no da mucho más de sí), me gustaría comentar que un símil político podría perfectamente ser configurado en torno a la idea de nuestro autor de que ha de influenciarse, como representante de la Ilustración, antes a la visión de doña Irene (la autoridad), que a la de Paquita (la que hace caso de la misma): no debe ser el pueblo, diría Moratín (en tanto, repito, que ilustrado), quien cambie el modo de pensar de la sociedad: ha de ser el poder, encarnado en el ideal de despotismo ilustrado, el que dé la vuelta a las cosas, desde arriba. Y es posible que por esto mismo, por esta visión de que los cambios no se producen por un giro inicial en la visión de las «masas», precisamente los ideales ilustrados se vieran profundamente frustrados (aunque hoy día a menudo se sostenga la tesis en virtud de la cual deberíamos dedicarnos día y noche a rezar en torno a estatuas de Voltaire y Rousseau, o el resto de amiguillos suyos que tuvieran la arrogancia de llamarse a sí mismos, de un modo bastante kitsch, las «Luces»). Más bien creo que, en tanto que el ideal de razón ilustrada jamás tuvo un impacto real en el devenir del pensamiento de las «masas», y en tanto que la misma siempre se vio, y se verá reducida, a una visión instrumental (entre otros, porque nació con ese fin), siguiendo las reflexiones propias de la Escuela de Fráncfort respecto de la misma razón ilustrada, podemos concluir (esto ya por mi cuenta, y no de los de aquella), que el error reside en este mismo hecho: ver que el cambio ha de venir de arriba hacia abajo, y no viceversa. Claro que ni siquiera los que históricamente se han agenciado ese supuesto papel subversivo, los revolucionarios, concretamente los que hablaban (y siguen hablando, y desgraciadamente, hablarán) en nombre de ese concepto holístico y sagrado que es el pueblo (cuando, siguiendo al bueno de Suárez, ese no es más que un ente per accidens, con el que no se puede trabajar de un modo mínimamente serio); digo, que puesto que ni aquellos en verdad disponían el cambio de abajo a arriba (pues comenzaban por querer tomar el control del poder coercitivo del Estado: ¡qué medio más incompatible con el de unos ideales del pueblo puede haber, que vincularlo al que a lo largo de la historia más lo ha maltratado, nuevamente, de arriba hacia abajo!), también a aquellos salioles el tiro por la culata. Y así, me resulta obvio (y debería lo contrario ofender a doña Francisca), que no ha de haber un don Diego que enseñe a una doña Irene los valores de la recta educación, sino una libertad para una doña Francisca, que le permita por sí misma rebelarse al arte de callar y mentir (esto, ya sí, se parece más al feminismo; cosa triste que la mayor parte de feministas contemporáneas no lo apliquen al resto de ámbitos de la vida) en que tanto le han instruido (unos y otros), y que debiera, pues, repugnar a cualquiera un hipócrita como don Diego (que en nuestra analogía sería, obviamente, el Estado), y abrazar la libertad individual de cada uno de los más débiles; para que asociados, conforme a lo que ellos deseen (y no conforme a lo que una doña Irene quisiera; o un caudillo paternalista, si lo preferimos), pudieran organizar sus vidas. Y que no hubiera quien los pisotease por ello, verbigracia, robándoles el tiempo y juventud (Diego e Irene) para regalárselo al primero, o robándoles el dinero (el Estado) para repartírselo también a sí mismo (o a los demás conforme a su más libre arbitrio, sin el más mínimo fundamento moral). Que lo único que nos salva de don Diego es que en verdad es lo más inútil queriendo sus objetivos lograr. Y que, si no, nos lo diga Moratín, quien logró infinitamente más publicando su El sí de las niñas (desde abajo), que frustrándose con cualquier otro intento infructuoso que desde el poder del Estado (desde arriba), querer hubiera podido haber hecho. Vale.