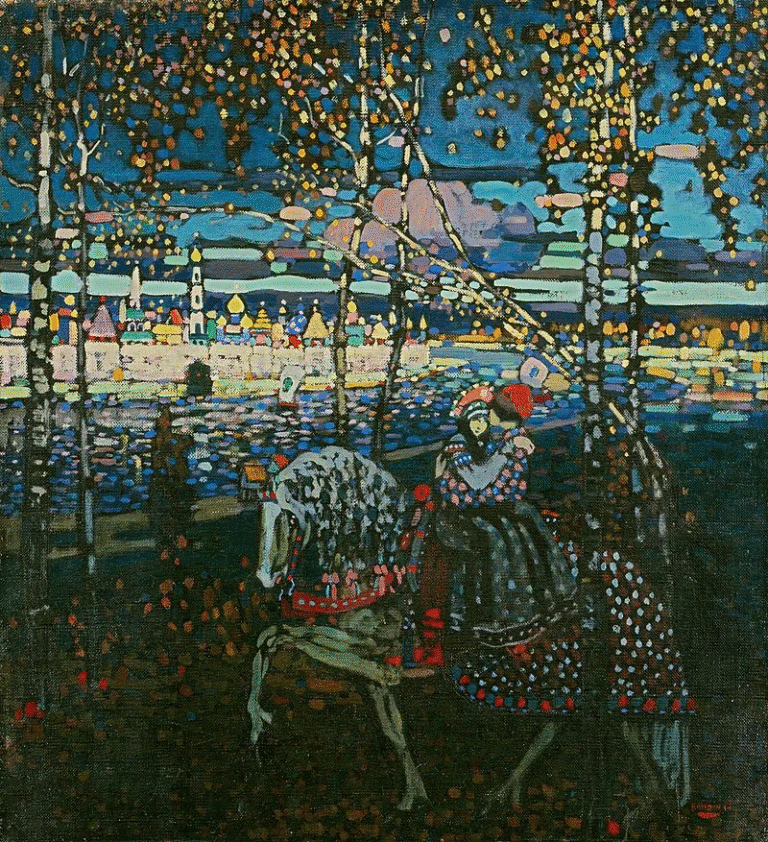Qué pedantería… ¡Qué pedantería más insoportable! «No, es que eso es un puro psicologismo, ergo carece de todo valor». ¡Anden allá, que yo no vengo con pretensiones de «triturar», como ustedes dicen, concepto alguno! Yo vengo a hablar de mí. Y entiendo que a ustedes no les importe lo más mínimo. Pero, en ese caso, no acudan a una entrada titulada «Yo. Escritura». (Por cierto, no estoy reprobando sino las críticas que yo mismo probablemente formule a mi «espectro pasado» dentro de poco tiempo. Naturalmente a mí no me va a venir ningún materialista filosófico a tildar de reduccionista por psicologismo, conque se trata únicamente de un grito al aire que, aun cuando ahora se mantuviera allí suspenso, en un futuro inhalarán cualesquiera «espectros futuros» —también yo puedo hablar así—, con la efectividad pertinente).
Y ahora, después de este delirante preludio, y tras recibir un gélido saludo —de mi parte— quien hasta aquí haya soportado la presente verborrea, les introduzco a la cuestión. Resulta que, hace aproximadamente medio año, me encontraba yo descubriendo las posibilidades de sistematicidad filosófica del materialismo de Gustavo Bueno. Por aquel entonces yo acababa de «superar» el momento escéptico —tan propio de quienes se inician en la filosofía—, y sentíame como muy desengañado respecto de las posibilidades que esta disciplina, de cara a conocer la realidad, podía ofrecernos.
La ontología me resultaba un vasto campo de minas, en que la sutilidad y la precisión terminológica constituían el único modo de defensa frente a la vacuidad de pensamiento. El estudio escolástico de la metafísica —precipitadamente iniciado por mi parte, al no conocer aún bien, en líneas generales, qué temas trató la filosofía durante la Edad Media— solo me satisfizo algún tiempo, deseoso como estaba de una cierta sistematicidad, así como de adquirir la percepción de que aquello realmente suponía una forma de aprendizaje. Sin embargo, al encontrar, como digo, que este aprendizaje parecía ser no más que un teoreticismo (incluso, formalismo) exacerbado —aunque en realidad se trata de un adecuacionismo—, cuyo núcleo fundamental constituía la terminología aristotélica y tomista, y al no captar avance alguno —¡en tan solo unos pocos meses quería yo conocer toda una tradición de milenios!— en mi comprensión de la realidad, sino solo en la adquisición de uno términos que, consideraba yo, los escolásticos empleaban arbitrariamente para referirse a las diversas disquisiciones ontológicas; digo, al darme de bruces con todo esto, intenté una salida desesperada por la vía del nominalismo. (Fíjese uno cómo la autohistoria se amolda a menudo al propio devenir histórico). Con vistas a que esto luego podría potencialmente conducir a una suerte de «giro idealista» —e incluso fideísta—, y dado que yo ya me encontraba «advertido», por parte del materialismo filosófico, de los supuestos «peligros» a que estos derroteros podrían llegar a dar lugar, decidí embarcarme en una especie de ἐποχή, que duró escasas semanas. Necesitaba algo más contundente. Y como yo sabía que Bueno podía ofrecerme algo así, me puse a leer, dispersamente, algunos escritos suyos.
La capacidad analítica de Bueno es admirable. Tampoco es que supere a la de Aristóteles, Kant o Hegel, pero como en esos momentos me apetecía algo más directo y novedoso, me dejé sorprender por la del primero. Además, esa formulación dialéctica —que por supuesto también se encuentra en Kant y Hegel— me resultaba especialmente atractiva, al mostrarme las incongruencias (o supuestas incongruencias), tan minuciosamente descritas, del resto de sistemas (o no-sistemas) interpretados desde el filomat, siendo este lo suficientemente reciente como para abarcar filosofías de todas las épocas (circunstancia que, naturalmente, no comparte, v. gr., Kant). Con el tiempo, ese método de la «destrucción» o «trituración» que inicialmente me resultó tan refrescante, y al que ya me referí con anterioridad, se me empezó a hacer pesado y repetitivo. A menudo es previsible lo que el materialismo filosófico va a decir en torno a un asunto. Como es lógico, esto no ha de ser algo intrínsecamente negativo; de hecho, habla «bien» de su pretensión de sistematicidad. No obstante, y de cara a hacer una filosofía con un carácter más «vitalista» —por referirme a ello de algún modo— , que no se amarre a las propias cadenas que intenta cortar, a saber, los conceptos e ideas que ellos tildan de «degenerados», creo necesario hacer un uso de dicho sistema muchísimo más heterodoxo —otra idea que ellos afirman haber demolido—, que emplee lo más duro de su núcleo —su epistemología, aunque ellos la llamen gnoseología, y su ontología— de manera menos explícita —sin repetir constantemente que lo hacen desde los presupuestos de la teoría del cierre categorial del materialismo filosófico— y menos precisa —en unos términos que solo los propios integrantes de dicha escuela pueden llegar a entender, y cuya comprensión exige un esfuerzo de años, cuando, al contrario que en el caso de la terminología escolástica, de la que bebe, todos lo sabemos, muchísimo Gustavo Bueno, la inmensa mayoría de personas dedicadas a la filosofía (para qué hablar de los que no) jamás harán uso de la referida terminología.
Y en este contexto se inscribe el abortado intento de tímida sistematización (autológica y sencilla, eso sí), que aquí voy a mostrarles, de lo que yo consideraba que en mi caso podía entender acerca del campo de la escritura. No del de la literatura. Ni del de la lectura. Solo del de la escritura. Para ello, digo, allá por junio de 2021, quise ponerme a escribir en torno a la cuestión, haciendo uso de los diversos estratos (fenómenos, conceptos, ideas, teorías, doctrinas) que yo ya conocía, entre otros conocimientos (los diversos ejes) que me podían ser de utilidad a la hora de explicar todo esto. Y bien, ¿qué sucedió? Principalmente, nada. A mí me apetecía escribir acerca de aquello, y comencé con grandes ganas una especie de prólogo en que me fui yendo por las ramas crecientemente (aunque todo de un modo bastante planeado), para posteriormente pasar a hablar acerca de la cuestión. De la cuestión al final nunca se habló por falta de tiempo en el momento, y cuando, unas semanas después, pude disponer de ese tiempo, ya era demasiado tarde. La pretensión de (pseudo) sistematicidad se me había esfumado: yo ya había emprendido mi camino idealista (primero con Kant y Hegel, y luego con la búsqueda romántica, cuasi krausista, de un sentido del Ser y la conciencia) que culminaría a mediados de noviembre de 2021 —fuego que se vería alimentado por el discurrir poético, muy a causa de otros motivos que nada tienen que ver con la filosofía; al menos no con la ontología ni la gnoseología.
En efecto, sé que todo esto lo relaté disparatadamente, como si en unos pocos meses se pudiera pasar por todas las vertientes filosóficas posibles, y hubiera aprendido de todas ellas lo que he y no he de ser. El futuro, también lo sé, seguirá configurándose, muy probablemente, en forma de ondulaciones por el estilo —de ahí que antes me advirtiera de lo que me advertí—, hasta que un buen día considere todo esto una tremenda bobada —como ya, en buena medida, me lo parece—, y abandone definitivamente este modo de perder el tiempo; o, por el contrario, encuentre una estabilidad —siempre percibo que se encuentra en el grisáceo medio, a pesar de la perogrullada—, en virtud del cual todos los extremos me parezcan iguales. (Sobre todo cuando la distinción entre uno y otro es meramente nominal, como a menudo ocurre con el materialismo filosófico, a pesar de lo que se insista en lo contrario; claro que excusatio non petita, accusatio manifesta). Lo que sí he retomado, empero, es la «ilusión» (¡tíldenme ustedes de adolescente!) por escribir, valga la redundancia, acerca de la escritura. Aunque, eso sí, ahora lo haré de un modo mucho más improvisado, simple, asistemático, intuitivo y poco original (pero también de una forma más personal, y, si lo queremos, psicologista). De un modo más adolescente, vale; es cierto. Sí. Será algo que pudiera escribir cualquiera que no supiese nada de filosofía ni literatura. ¡Pero es que no pasa nada por aceptar la mediocridad de uno! Y menos cuando uno, realmente, no tiene ni puñetera idea de un asunto. Otrosí, hay que aceptar la certeza de que la sensibilidad supera a menudo al intelecto —no por ello a la razón—, y, en dichos momentos, exponer las cosas parece salir, naturalmente, de un modo más humilde y cercano, juvenil, y ensayístico, huyendo de las referidas (más las que verán abajo) pedanterías. (Habrá a quien aquí se le venga a la mente la disputa entre Maestro y el pintor en torno a la relación arte-inconsciente. Me da igual). Peor espero que sírvales —valga la paradoja—, con anterioridad a ello, este extraño prolegómeno a lo de después; exactamente, el texto que escribí por aquel entonces a modo de introducción para el cuerpo de texto:
«No hay nada, y lo hay todo. O, más bien, lo hay todo ahí, y no hay nada aquí, en mi mente. Partamos de esa base. Ahora bien, sí que deseo, aquí, algo —palabra, a propósito, proveniente de aliquod —. Mas, ¿y por qué iba a querer subrayar yo, más que por el ánimo de mostrar mis supuestos conocimientos de latín (que no van más allá de conocer las declinaciones), la etimología de «algo»? Pues bien, no es por ello. Es por ser que aliquod, que significa literalmente «otra cosa» (cfr. ἄλλος, állos, «otro» en griego), viene muy al pelo en nuestro caso. Dije que en mi mente «no había nada», pero que deseaba que hubiera algo. El asunto es que algo no puede surgir si no hay otro quod (pues algo solo puede serlo en relación a otra cosa). Este fue, por cierto, el razonamiento que siguió Crisóstomo Javello (1470-1538; autor desconocido donde los haya, y del que solo sé esto) al afirmar que Dios, antes de que hubiera una natura naturata (en terminología espinosista, «aquello que se sigue de la necesidad de la naturaleza de Dios […] en cuanto considerados como cosas que son en Dios, y que sin Dios no pueden ser ni concebirse»), si bien era una cosa (del latín causa, que significa lo mismo que en español), no era algo.
Sería pertinente que el que leyera esto, preguntara que adónde quiero llegar. A decir verdad, me apetecía comentar lo previo, pero también es que escribo con una intención adicional. Cuando afirmo «partamos de esa base», empleo el subjuntivo (en lugar de «partimos») porque no ha sido más que un rodeo para llegar a lo que quería. Remárquese, por cierto, que es una lección de dialéctica: preséntate como lo que quieres refutar (así espantas a unos cuantos, que no necesitan de tu crítica), y, acto seguido, desvélales que no lo hiciste más que como actor (en griego, curiosamente, ὑποκριτής, hipokrités). Es, por ejemplo, lo que hace Spinoza (a que mencionaré varias veces, por estar yo leyendo su magnus opus, precisamente, estos días) cuando, antes de indicar que solo existe una sustancia, presupone que existen dos, para acto seguido refutar esta misma opinión.
Pero voy al grano: es absurdo afirmar que en la mente de uno no haya nada (lo que es una perogrullada); también lo es que en un momento dado no lo hubiera (la famosa «tabula rasa» de los empiristas); también lo es que de la nada surja algo. Si surge algo, ya hay, al menos, una cosa. Y abusando de la etimología de esta segunda (pues los motivos por que causa se transformó en cosa no tienen nada que ver con este asunto), un poco hipócritamente, diré que la cosa surgida en primer lugar tendría que ser una causa incausada (justamente, la definición de Dios, en las religiones teológicas, a partir de Aristóteles). Ahora bien, tenemos tres enfoques. 1) El idealista (e innatista). El intelecto sería esa cosa (preexistente a lo demás) incausada (como diría Leibniz: no hay nada en el intelecto que no esté en las sensaciones, excepto el intelecto mismo). 2) El materialista (vulgar, incluso, si se quiere), en virtud del cual esa primera cosa existente en la mente tendría su causa directa en lo físico, en lo material (la materia primogenérica, o M1, según la ontología propuesta por Gustavo Bueno), lo cual en cualquier caso supone una primera cosa (aunque causada por algo externo a lo mental) en la mente (la tesis del emergentismo). 3) Esto es una completa gilipollez, y por pelotas partimos in media res. Soy de esta última opinión.
Bien. Tras todo este circunloquio, lo único a expresar es que para entender un fenómeno (y todas las capas subsiguientes que conforman un campo, como ahora explicaremos),no podemos partir deductivamente desde el tal fenómeno. Habrá disciplinas en que, por supuesto, esto pueda hacerse (pongamos el caso de las matemáticas, o de la lógica), y otras en que, definitivamente (y como la que nos toca, y que aún no presenté), esto no pueda hacerse (por mucho que pudiera decirse que, por ejemplo, Spinoza siguió un razonamiento que no partía in media res en su Ética: para interpretar los «fenómenos»—si es que lo allí expuesto son fenómenos—, Spinoza tiene que partir desde el sistema con que los interpreta, y no puede escapar al mismo). Esto choca, obviamente, con las tesis fenomenológicas que aquí vamos a desdeñar. Resulta, pues, que lo que quería afirmarse es que no puede realizarse un estudio de un determinado campo categorial, sin tener en cuenta que las capas (fenómenos, conceptos, ideas, teorías y doctrinas) en que se divide, están interrelacionadas desde antes de que se comenzara el propio estudio. Es un error garrafal, se colige, afirmar «lo hay todo ahí, y no hay nada aquí, en mi mente». ¿Qué busco, entonces? Esto: que se evapore la confusión, en la medida de lo posible, generada a raíz de la vaguedad de pensamiento. Ahora, y admitiéndose en este punto la propia vaguedad, quiero añadir que el género a emplear, creo, habría de ser el ensayo (de exagium, acción de pesar algo). Voy más allá: se adopta el ensayo cuando uno prefiere pensar escribiendo que pensar pensando. Y he ahí donde radica la diferencia entre un ensayo y un tratado (no entendiendo muy bien, en este punto, la visión que del ensayo tiene el ya citado filósofo Gustavo Bueno, según el cual, al parecer, el ensayo no es, valga la redundancia, un lugar de ensayo, sino de sistematización de unas ideas ya perfectamente localizadas en su conjunto desde un principio: sería sinónimo de exponer todo lo que acerca de un campo determinado puede decirse). Pues bien, no teniéndose ni la capacidad analítica de Bueno, ni la madurez, ni las ganas, ni el tiempo (al fin y al cabo, espero no dedicar a esto más de 10 horas), ensayaremos (y no «trataremos»), empezando por delimitar el campo de estudio —partiendo in media res, motivo por que se habló de todo lo anterior (además de para valerme como ejemplo para ser refutado, en tanto que actor, incluso ahora mismo, lo que suprime el carácter pasado de lo refutatorio, a diferencia de lo que ocurría en Un ejercicio de autohistoria)—, para continuar comentando una serie de cuestiones relacionadas con la doctrina que intentaré «montar» acerca de cómo escribir (y que me sirva, al menos, por unos cuantos meses la tal), y, finalmente, realizaremos una serie de consideraciones a modo de cierre».
Bueno. Les contaré. Se trata de una circunstancia muy habitual, pero no por ello voy a dejar de referírsela del modo en que yo estime oportuno. (De hecho, como siempre, va a ser de un modo muy particular. Al fin y al cabo, no estamos aquí más que para entretenernos extravagantemente). Recurramos por enésima vez a la representación de funciones para explicar mi sentir (porque se trata de un puro psicologismo) en torno a la lectura y la escritura. Se trata de un par de realidades conjugadas. No podemos entender la una sin la otra. Por eso la una va a tener influencia sobre la otra. Por regla general, la cantidad de tiempo dedicado a cada una de ellas es inversamente proporcional. Y no exclusivamente por la particularidad de que el tiempo siempre es el mismo, y la suma de ambas actividades tiene que dar (en este caso simple) lo mismo. Si esto fuera así, podríamos representar la gráfica del modo que sigue.

En efecto, si la han identificado — cosa no muy difícil teniendo en cuenta que en la propia imagen se lo identifica como tal— se trata de un ejemplo de equilibrio químico. En realidad, no es que la gráfica esté del todo bien, pues en vez de la velocidad, en el eje de la Y se representa la molaridad. Normalmente, las molaridades del equilibrio no tienen por qué coincidir, pero las velocidades sí, conque seguramente la imagen esté mal confeccionada (aunque esto no es importante para lo que nos concierne). La cosa es que se queden con la copla de que, en este caso, sería perfectamente posible la yuxtaposición de las funciones roja (v. gr., cantidad de tiempo invertido en la lectura) y azul (correspondientemente, cantidad de tiempo invertido en la lectura).
La variable independiente sería el período de tiempo transcurrido, al igual que en la gráfica aplicada a la química originariamente. ¿Lo importante?: que yo desmiento esta posibilidad para mí mismo. Nunca aún en mi vida he encontrado un momento en que, armónicamente, haya deseado dedicar a la escritura y a la lectura un tiempo equivalente. ¿Será un síntoma de la falta de disciplina? ¿Será cosa de la procrastinación? Lo cierto es que nada de eso es importante, pues la cuestión es que, hablando de armonías, la lectura y la escritura, en términos de lo que estamos comentando, a saber, del tiempo empleado para cada una de sendas actividades, independientemente de si hay disciplina o no, de forma natural (en mi caso) se comportan, en tanto que funciones, tal y como las energías cinética y potencial dentro de un oscilador armónico (simple). Fíjense:

El impulso que una de las actividades toma en un determinado momento neutraliza el comportamiento de la otra. Sí. Sé que les parecerá una bobada y una pérdida de tiempo. Y, a decir verdad, tienen ustedes toda la razón. Yo mismo lo critiqué en la entrada Glosas a la cuestión de la autohistoria (Parte I) de muy dura forma. Sin embargo, con esto entenderán ustedes que mi preocupación por saber por qué al crecimiento de una sigue casi proporcionalmente el decrecimiento de la otra es bastante grande. Una preocupación estúpida, pero grande.
Hace un par de semanas me dispuse, como en otras ocasiones, a participar en algún certamen literario. Siempre han sido objeto de burla —no sin razón— por parte de muchos individuos. Así, había de escribir tanto narrativa (cuentos y cosas así; asunto que nunca fue santa de mi devoción), como artículos. Este segundo caso en teoría habría de irme de mejor manera. No obstante, y dado mi autológico modo de expresión, y la extensión que a menudo abarcan mis escritos (cuando para este certamen la máxima es de ¡300 palabras!), en absoluto es un tema que se me dé bien. Muestra de ello es la mamarrachada que perpetré el año pasado en mi participación para el mismo concurso, que podréis ver en Tres pseudoartículos cortos y a la desesperada. El caso es que me puse a ello —consumiendo tanto tiempo como a menudo suele consumir la escritura—, y empecé a divagar acerca de qué temas podría yo escribir, tanto de narrativa, como de artículos. (Por otro lado, se pueden enviar poemas, pero considero tan malos los míos, que ni me digno a entregarlos, por más que sea a un concurso de estudiantes. Luego hablaremos de ello, si acaso).
Como a pesar de lo que a menudo suelo decir del fetiche de la originalidad, deseaba que lo que escribiera yo no fuera de lo más visto, puse sobre la mesa, ante todo, opciones de literatura metaliteraria, así como elementos formales algo diferentes, que pudieran dar algo de espíritu propio a mis escritos. Comencé, pues, a escribir, y la cosa no me pareció, en un principio, mal. Había estado leyendo aquellos días a Borges y Baudelaire —además de a una escritora hija de cierto profesor mío—, y tenía más o menos claro lo que tenía y no tenía que hacer. Y acabé el primero de los cuentos al par de días, de en torno a unas 3000 palabras. No obstante, al pasar otro par de ellos, cuando había de nuevo intensificado mi actividad literaria, el relato se me figuró muy pobre y poco satisfactorio. Al querer modificarlo, me vi en blanco, conque comencé a escribir artículos. Me salieron unos cuatro. Como se supondrá evidente, con una extensión tal como la que allá exigen (reitero, 300 escasas palabras), resulta prácticamente imposible exponer nada de la más mínima originalidad. De modo que tras otro par de días más, ya me cansé de ese formato y quise volver a revisar el relato. Sin embargo, la función roja ya se encontraba en pleno auge. Entre Sor Juana Inés de la Cruz, con su poema Finjamos que soy feliz (texto que les dejo aquí abajo, por su marcada calidad), Lope de Vega y otros muchos malvados seres, mi autoestima como intento de futuro escritor (sea de lo que fuere) se volvió a hundir. De nuevo, abrir cualquiera de esos escritos, ya de narrativa, ya de articulismo, era sinónimo de decirme a mí mismo: «Cristian, patética criatura, ¿a quién intentas engañar? No sirves para esto. Ni servirás nunca». Y cuando la gráfica roja estaba en su máximo, por un par de días no dejé de leer. En aquel caso, teoría de la literatura. (La obra de Maestro; como se ve, lógicamente, no he cambiado tanto en estos meses).
Sin embargo, coincidió que, en tiempos de dicha lectura —déjeme usted presentarlo tan épicamente—, me dio por leer algún que otro texto juvenil. No porque me interesen (no lo digo por ser elitista, pero es que realmente no me interesan lo más mínimo), sino por ver su forma, y comparar aquella con la mía. Su forma de escribir, digo. (El contenido igual es tanto o más malo que el mío). Pero la forma… ¡ay de la forma! Con textos juveniles, he de remarcar, me refiero a textos escritos por personas menores de, aproximadamente, 21 años. No porque una de 22 no me parezca joven, sino porque a esa edad probablemente se puede escribir ya con una mínima solvencia. Pues bien: si naturalmente iba a compararme yo con la obra de Lope de Vega o Sor Juana —que además tanto contribuyen siempre al desengaño—, ¿qué conclusión iba a sacar en claro más que mi completa inutilidad para la escritura? Ahora, ¿y leyendo a personas de mi edad? Leyendo a personas de mi edad, en la mayoría de ocasiones, la función azul alcanza, para dicha abscisa del período, un punto de derivada máxima. En efecto, será una cosa arrogante, y puramente subjetiva y psicológica. Pero les reitero que he venido a escribir para hacerlo en torno a esta bobada. Aguántense. Yo les advertí. De mientras, entre que sintetizan ustedes —así como tú, querido yo futuro— este infantilismo, les dejo el poema que antes les comenté.
Finjamos que soy feliz,
triste pensamiento, un rato;
quizá prodréis persuadirme,
aunque yo sé lo contrario,
que pues sólo en la aprehensión
dicen que estriban los daños,
si os imagináis dichoso
no seréis tan desdichado.
Sírvame el entendimiento
alguna vez de descanso,
y no siempre esté el ingenio
con el provecho encontrado.
Todo el mundo es opiniones
de pareceres tan varios,
que lo que el uno que es negro
el otro prueba que es blanco.
A unos sirve de atractivo
lo que otro concibe enfado;
y lo que éste por alivio,
aquél tiene por trabajo.
El que está triste, censura
al alegre de liviano;
y el que esta alegre se burla
de ver al triste penando.
Los dos filósofos griegos
bien esta verdad probaron:
pues lo que en el uno risa,
causaba en el otro llanto.
Célebre su oposición
ha sido por siglos tantos,
sin que cuál acertó, esté
hasta agora averiguado.
Antes, en sus dos banderas
el mundo todo alistado,
conforme el humor le dicta,
sigue cada cual el bando.
Uno dice que de risa
sólo es digno el mundo vario;
y otro, que sus infortunios
son sólo para llorados.
Para todo se halla prueba
y razón en qué fundarlo;
y no hay razón para nada,
de haber razón para tanto.
Todos son iguales jueces;
y siendo iguales y varios,
no hay quien pueda decidir
cuál es lo más acertado.
Pues, si no hay quien lo sentencie,
¿por qué pensáis, vos, errado,
que os cometió Dios a vos
la decisión de los casos?
O ¿por qué, contra vos mismo,
severamente inhumano,
entre lo amargo y lo dulce,
queréis elegir lo amargo?
Si es mío mi entendimiento,
¿por qué siempre he de encontrarlo
tan torpe para el alivio,
tan agudo para el daño?
El discurso es un acero
que sirve para ambos cabos:
de dar muerte, por la punta,
por el pomo, de resguardo.
Si vos, sabiendo el peligro
queréis por la punta usarlo,
¿qué culpa tiene el acero
del mal uso de la mano?
No es saber, saber hacer
discursos sutiles, vanos;
que el saber consiste sólo
en elegir lo más sano.
Especular las desdichas
y examinar los presagios,
sólo sirve de que el mal
crezca con anticiparlo.
En los trabajos futuros,
la atención, sutilizando,
más formidable que el riesgo
suele fingir el amago.
¡Qué feliz es la ignorancia
del que, indoctamente sabio,
halla de lo que padece,
en lo que ignora, sagrado!
No siempre suben seguros
vuelos del ingenio osados,
que buscan trono en el fuego
y hallan sepulcro en el llanto.
También es vicio el saber,
que si no se va atajando,
cuando menos se conoce
es más nocivo el estrago;
y si el vuelo no le abaten,
en sutilezas cebado,
por cuidar de lo curioso
olvida lo necesario.
Si culta mano no impide
crecer al árbol copado,
quita la sustancia al fruto
la locura de los ramos.
Si andar a nave ligera
no estorba lastre pesado,
sirve el vuelo de que sea
el precipicio más alto.
En amenidad inútil,
¿qué importa al florido campo,
si no halla fruto el otoño,
que ostente flores el mayo?
¿De qué sirve al ingenio
el producir muchos partos,
si a la multitud se sigue
el malogro de abortarlos?
Y a esta desdicha por fuerza
ha de seguirse el fracaso
de quedar el que produce,
si no muerto, lastimado.
El ingenio es como el fuego,
que, con la materia ingrato,
tanto la consume más
cuando él se ostenta más claro.
Es de su propio Señor
tan rebelado vasallo,
que convierte en sus ofensas
las armas de su resguardo.
Este pésimo ejercicio,
este duro afán pesado,
a los ojos de los hombres
dio Dios para ejercitarlos.
¿Qué loca ambición nos lleva
de nosotros olvidados?
Si es para vivir tan poco,
¿de qué sirve saber tanto?
¡Oh, si como hay de saber,
hubiera algún seminario
o escuela donde a ignorar
se enseñaran los trabajos!
¡Qué felizmente viviera
el que, flojamente cauto,
burlara las amenazas
del influjo de los astros!
Aprendamos a ignorar,
pensamiento, pues hallamos
que cuanto añado al discurso,
tanto le usurpo a los años.
Sor Juana Inés de la Cruz
Bien. Ahora que ya hemos comentado toda esa serie de cuestiones, vamos a otra cosa. Lo primero que quiero hacer notar es la desfachatez de determinados autores a la hora de, por un lado, no decir absolutamente nada cuando escriben y, por el otro, de no hacer más que citar y citar y citar de forma repetitiva a filósofos o literatos que, en teoría, ya se pronunciaron en torno a la cuestión en el pasado. En cuanto a lo de no decir nada, me refiero muy particularmente al modo de escritura de incontables críticos literarios y humanistas. Lo de estos personajes es una cosa tremenda. En ediciones críticas sobre Platón, Aristóteles, Machado, Baroja, Pérez de Ayala, o quien narices sea, no hacen más que, en un iterativo mantra, repetir lo excelsos que son esos autores, por motivos completamente absurdos. Para decir eso, que no digan nada. Porque yo he callado respecto de lo aquí referido a Sor Juana Inés de la Cruz. Y aunque como una verdadera puta he tenido que, en muchas ocasiones, afirmar en contra de mi voluntad lo profundo y delicado y delicioso y tantas otras sandeces en torno a tal o cual autor (por ejemplo, en el caso de muchas de las Notas a los textos que en este Blog he publicado, y que no son más que comentarios de texto realizados para la enseñanza reglada), me niego a, insaciablemente, llenar mi boca a base de adulaciones que el adulador realiza sin saber por qué cojones está adulando. Esto es lo que ocurre a muchas personas así llamadas «cultas», que en vez de ser capaces de elaborar una mínima proposición crítica en torno a un escrito, cacarean como verdaderos palurdos lo que han oído de sus maestros asimismo imbéciles, en torno a dicho autor u obra, a menudo si tan siquiera haberla leído.
Naturalmente, este último caso no es el de los humanistas que escriben para las ediciones críticas. De hecho, en su caso el asunto puede ser aún más triste: tras dedicar (y, a veces, me da la sensación, malgastar) toda una vida al estudio de unas determinadas obras, pueden, sí, elaborar una buena biografía (como si para conocer hoy la biografía de un escritor uno hubiera de ser literato), y pueden, sí, comentar la estructura que sigue aquel texto. Incluso son a menudo capaces de hacer un resumen (que no entiendo de qué sirve), al comienzo de algunos textos, bastante solvente. Pero de lo que desde luego no son capaces (muchos de ellos; sería absurdo decir que todos, o ni siquiera la mayoría) es de escribir algo mínimamente inteligente acerca de la obra estudiada. No es ya solo cosa de que no realicen una crítica adecuada. ¡Ni siquiera hacen un uso de los conceptos de la teoría de la literatura mínimamente decente!
Esto en cuanto a estos, que puede parecer —y lo es— un discurso arrogante, fuera de lugar, a causa de mi falta de conocimientos, y desagradable de leer. (Así como infructífero absolutamente para cualquier persona inteligente). En cuanto a lo segundo, lo de las compulsivas citas que de los autores de la tradición se hace hasta para ir a cagar, merece un apartado más pequeño. No. La mayoría de cosas que ustedes citan (y que yo cito) no son necesarias; siquiera son una rotunda gilipollez. Por más que extraigan un fragmento directamente de Cicerón, Leibniz o Dostoievski, y lo corten y lo peguen, ni ustedes (ni yo) serán más inteligentes ni más eruditos. Eso a ustedes solo les hace más dependientes de la escritura ajena. Y no porque para escribir no sea necesario leer lo que los demás hayan escrito. En absoluto. Sino porque la escritura que uno produce es propia de dicha persona, y tiene un aparataje argumentativo detrás mucho más potente (en tanto que la persona que escribe está viva) que aquel que pueda seguirse de un texto muerto de una persona muerta. (O que, en cualquier caso, no se encuentre allí en ese momento para defenderlo).
Esto les apestará a Carta Séptima y Fedro. Es cierto. Nada de esto es nuevo. Pero, a no ser que, en efecto, lo que ustedes puedan llegar a escribir sea menos valioso o inteligente que lo que algún otro autor escribió en el pasado, o a menos que el estilo empleado sea mucho más pobre en su caso (y no quieran incurrir en un kitsch), ¿por qué iban a ustedes citar esto de aquí y allá más que para mostrar sus presuntos conocimientos? ¡Claro, todos sabemos que es por eso! Pero es muy pesado. Casi tan pesado como lo de la trituración de que antes traté del filomat.
Les pongo dos ejemplos. De nuevo, voy a hacer alusión a la obra que ya antes comenté que estuve leyendo estos días, y a la corriente filosófica a que acabo de referirme. Maestro puede hacer lo que le dé la gana. Pero, cualquiera que conozca mínimamente lo que este hombre no para de declarar a cada rato, ¿ve acaso necesarias las siguientes tres citas, tomadas respectivamente de Platón, Cervantes y Gustavo Bueno?
Debe lucharse con todo el razonamiento contra quien, suprimiendo la ciencia, el pensamiento y el intelecto, pretende afirmar algo, sea como fuere. Platón (Sofista, 249c).
No […] dejaré de decir lo que […] la razón me muestra, antes que aquello a que la pasión me incita… Miguel de Cervantes (La Galatea, III, 1585).
La literatura es una materia que puede y debe sin duda ser analizada mediante conceptos. Gustavo Bueno («Sobre el análisis filosófico del Quijote», 2007: 150).
Esto, de todas formas, no es tan escandaloso como el hecho general de que tanto el peso de la tradición filosófica como el de la literaria tienden, hoy día, a fosilizar los materiales de sus respectivos campos de estudio. La escritura como actividad no se encuentra, ni muchísimo menos, en peligro de extinción. Lo contrario lo demuestra, de hecho, la cantidad creciente de información escrita que cada día se genera, sea de contenido basuriento o no, tanto en Internet como fuera de la red. Otra cosa es ya que la escritura pierda tirón en cuanto referida a los campos de la literatura y de la filosofía. Ahora, más que nunca, existen (y existimos) escritores de pacotilla que escriben lo que les parece en cualquier Blog de Internet o en cualquier App juvenil. Pero, de nuevo, otra cosa es ya que la escritura en el presente participe cada vez menos relevantemente de la literatura así considerada de alta calidad. A esto contribuye naturalmente la comercialización que de la literatura se ha hecho desde los 90 en nuestro país, y con anterioridad en otros países occidentales, junto a, como acabo de señalar, la implosión de la red, que ha permitido una intensificación en términos de cantidad de la porción que, al día, el habitante medio dedica a leer o escribir, en detrimento de la «cultura» oral. Y es evidente que es muy sencillo augurar a cada rato que nos encontramos frente al fin de tal o cual fenómeno que nos agrada, desde una perspectiva apocalíptica cuasi religiosa. Sin embargo, lo que sin lugar a dudas es un hecho es que las tradiciones literaria y filosófica juegan ese papel fosilizante que hemos remarcado, que lo separa de aquel auge de la escritura en el resto de contextos, y que apartan a ambas disciplinas (la filología y la filosofía respectivamente) de cualquier campo de estudio contemporáneo. Y esto último no porque no se intente. En absoluto. Antes bien, se intenta integrar ese conjunto de fenómenos contemporáneos en el estudio de la realidad. Lo que ocurre, empero, es que en buena parte de los casos dicha asimilación se hace desde unos presupuestos anquilosados en la concepción de que cualquier idea filosófica que no estuviera previamente, de algún u otro modo, en la tradición, se trata de una banalidad. Y mientras este pensar común —aun cuando haya quienes postulen, de forma absolutamente exagerada, reactivamente, lo contrario, como v. gr. muchos filósofos analíticos— no se modere, y en los planes de estudio, por ejemplo, no se condene el pensamiento acrítico e ideológico de cada individuo de su tiempo, que cree haberlo descubierto por sí, arrogantemente; hasta que esto no se dé, literatos y filósofos seguirán recurriendo constantemente a ideas manidas —por no haber estado desde su tierna infancia acostumbrados a pensar en términos distintos a los del sentir popular, o, posteriormente, académico—, y seguirán (y seguiré, pues soy hijo de mi tiempo, y por algo la entrada se llama «Yo. Escritura») plasmándolas aberrantemente en sus escritos.